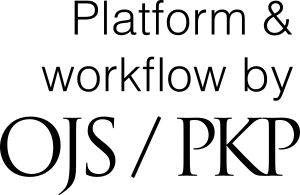Resumen
La palabra eutanasia proviene del griego: «eu», que significa bueno, y «thanatos», muerte; etimológicamente «buena muerte». Sin embargo, en la mayoría de los textos legales se suele mantener que la eutanasia es el acto médico por el cual se causa la muerte de una persona de manera directa e intencionada, habiéndolo elegido voluntariamente, por causas de enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La regulación de la eutanasia supone un dilema ético para el ejercicio de las profesiones sanitarias, atacando directamente al objetivo fundamental de las mismas de cuidado y salvaguarda de la vida de los pacientes. La falta de formación e información de los farmacéuticos hospitalarios en este campo, así como los progresos en el desarrollo de una atención farmacéutica responsable e implicada en la farmacoterapia de sus pacientes exigen la necesidad de un análisis en profundidad de sus funciones y deberes como profesional sanitario y las implicaciones de su participación en la eutanasia.
Palabras clave: Eutanasia; Bioética; Farmacología.
Abstract
The word "euthanasia" comes from the Greek: "eu," meaning good, and "thanatos," meaning death; etymologically, it means "good death." However, in most legal texts, euthanasia is commonly defined as the medical act by which a person's death is caused directly and intentionally, with the person having voluntarily chosen it, due to a serious and incurable illness or a severe, chronic, and disabling condition. The regulation of euthanasia presents an ethical dilemma for the practice of healthcare professions, directly challenging their fundamental objective of caring for and safeguarding the lives of patients. The lack of training and information for hospital pharmacists in this area, as well as the progress made in developing responsible pharmaceutical care that is involved in the pharmacotherapy of patients, highlights the need for a thorough analysis of their roles and duties as healthcare professionals, as well as the implications of their involvement in euthanasia.
Keywords: Euthanasia; Bioethics; Pharmacology.
Introducción
Actualmente, la eutanasia se defiende como una práctica compasiva en solidaridad con el enfermo y, abogando por la autonomía de los pacientes, se le da más relevancia a la calidad de vida que a la propia vida. Es por ello que, aunque haya sido rechazada durante siglos como una práctica médica aceptable, se está imponiendo en nuestra sociedad una cultura que tergiversa la realidad hasta el punto de aceptar como un bien la muerte de los más indefensos. Entre los actores fundamentales de este proceso se encuentran la persona implicada, los profesionales sanitarios que la atienden y la propia sociedad.
La figura del farmacéutico en la eutanasia y el suicidio asistido ha sido muy controvertida, ya que no se ha considerado como un colaborador directo en muchas ocasiones. Sin embargo, siendo el farmacéutico profesional sanitario debe entender su trabajo como una parte fundamental en la salud pública e individual, participando directamente en el buen uso de los medicamentos. Es por ello que la utilización de medicamentos para dar muerte a un paciente de manera legal puede amenazar la ética farmacéutica y menospreciar su papel fundamental en la regulación del uso de los medicamentos.
El objetivo de este trabajo es el análisis bioético del papel de los profesionales sanitarios, más concretamente el de los farmacéuticos hospitalarios, que actúan como cooperadores directos en la preparación y dispensación de la medicación que va a ser utilizada en la eutanasia.
El análisis bioético se realizará desde la perspectiva personalista. Esta se basa en el concepto de persona en su conjunto, teniendo en cuenta la subjetividad y afectividad, las relaciones interpersonales, la libertad y la corporalidad, y tiene como objetivo final defender la dignidad de la persona (López, 2013). Este modelo bioético se fundamenta en el bien y la verdad objetiva de la persona, evitando todo relativismo. Los valores éticos en los que se basa son todo aquello que permiten dar significado a la vida humana, pero no como conceptos abstractos, sino fundados en una realidad metafísica, es decir, tienen un fundamento en la realidad y tienen una correspondencia con el ser y la vida de la persona.
Estos valores se presentan intuitivamente como una ley natural, pero en la fundamentación de los mismos es necesario desarrollar una reflexión de la razón. La ley natural es un principio que trasciende a los actos aislados y las situaciones particulares, sin embargo, no se trata de una exigencia emotiva, sino que es también racionalizable encaminada a buscar siempre en las acciones lo que constituye al hombre en su plenitud de ser, y a poner de manifiesto lo que no se orienta a este fin. Es decir, se trata de la exigencia profunda que tiene todo ser humano de realizar plenamente su propia vida en armonía con la vida de los demás, de realizar los valores, incluso cuando éstos parecen arduos e implican sufrimiento (Sgreccia, 2009). A continuación, se analizarán en profundidad los principios enunciados por Sgreccia: principio de la vida física, de libertad y responsabilidad, principio terapéutico y principio de sociabilidad y subsidiariedad.
Deontología y Responsabilidad Farmacéutica
El tratado más antiguo de deontología médico-farmacéutica es el juramento hipocrático, la separación entre ambas disciplinas, médica y farmacéutica, fue un proceso gradual a lo largo de la historia. Un código de ética farmacéutica constituye una guía de conducta ajustada a una norma moral. El primero redactado fue el del Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia en 1848 y adoptado posteriormente por la Asociación de Farmacéuticos Americana (APhA, American Pharmacists Association, 1999). A principios del siglo XX se generalizó la percepción de la necesidad de la elaboración de un código deontológico para la profesión farmacéutica. Así como en España se han elaborado varios documentos que recogen los preceptos deontológicos para el desempeño de la actividad farmacéutica, también la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional aprobó un Código deontológico en 1958 y la Agrupación Farmacéutica de la Comunidad Económica Europea en 1966 (Wagner, 1996).
El código ético farmacéutico, tanto en España como en EEUU, no aborda la muerte asistida directamente, sino que declara la responsabilidad del farmacéutico en la promoción de la salud y el bienestar de cada paciente de manera afectuosa, compasiva y confidencial. Declaraciones interpretativas del mismo afirman que el farmacéutico debe considerar el bienestar de la humanidad y el alivio del sufrimiento humano como preocupaciones primarias y mantener los más elevados principios morales, éticos y legales (Wagner, 1996), y también colocar la preocupación por el paciente en el centro de la práctica profesional, al hacerlo tiene en cuenta las necesidades declaradas por el paciente y las definidas por las ciencias de la salud (Rupp, 1995).
Sin embargo, el código deontológico del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España (2025) recoge que:
El farmacéutico se abstendrá de participar en cualquier tipo de actuación contraria a la legalidad en la que sus conocimientos y habilidades sean puestas al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad de la persona o los Derechos Humanos, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el derecho a la objeción de conciencia en el Capítulo XII del presente Código. (cap. II art. 6 inc. 2)
Por tanto, en la profesión farmacéutica no se observa un claro posicionamiento por parte de las organizaciones respecto a la muerte asistida, sino que remite a la responsabilidad sanitaria de los farmacéuticos y se escuda en la legalidad de dichas prácticas.
En el desarrollo de la deontología farmacéutica ha jugado un papel fundamental la influencia de la constante evolución de la actividad desarrollada por los farmacéuticos. Desde los inicios ha existido una difícil separación entre la profesión farmacéutica y la médica, creando una incierta e indeterminada dependencia respecto de la medicina y quedando relegada a una actividad complementaria. Esto ha llevado a considerar el planteamiento erróneo de que el farmacéutico tendría una responsabilidad atenuada y que el médico es el verdadero responsable moral, sin considerar que cada profesión tiene un papel definido y que cada individuo es responsable de sus actos.
La profesión farmacéutica ha enfrentado profundos cambios durante el siglo XX, hasta llegar al concepto que hoy se tiene de ella. La irrupción de la industria farmacéutica en la elaboración de los medicamentos, provocó que los farmacéuticos comunitarios tuvieran que emprender un radical proceso de adaptación, que todavía no se ha visto culminado (López, 2007).
El avance de Donald Brodie sobre el "control del uso de drogas" en 1967 representó un hito importante en la evolución de una nueva misión para la práctica farmacéutica. Esta nueva misión destacó el papel de los farmacéuticos a la hora de garantizar el uso apropiado de los medicamentos que preparan y dispensan. Sobre esta base se construyó posteriormente el movimiento de farmacia clínica y, finalmente, una filosofía de práctica que ha llegado a conocerse como atención farmacéutica. Esta filosofía de práctica fue definida por Hepler y Strand (1990) como la provisión responsable de terapia farmacológica con el fin de lograr resultados definitivos que mejoren la calidad de vida del paciente. Esta filosofía amplía significativamente el alcance de las oportunidades y responsabilidades profesionales de los farmacéuticos, aceptando una responsabilidad compartida en los resultados en salud de los medicamentos (Rupp, 1995). La atención farmacéutica nació del reconocimiento de que los farmacéuticos se habían centrado en cuestiones más de gestión y provisión de los medicamentos y no en el bienestar del paciente, es decir, como una crítica a los modelos tradicionales que distancian al farmacéutico del paciente convirtiéndolo en una abstracción (Scheinderhan, 2000).
En los últimos años, la atención farmacéutica ha sido adoptada por muchas organizaciones profesionales e instituciones educativas en farmacia como la nueva misión de la profesión. Por lo tanto, esta nueva visión ha llevado a expandir la misión de la farmacia más allá de la preparación del producto farmacéutico, e incluso más allá de la prestación de servicios al paciente relacionados con los medicamentos, para incluir una responsabilidad reconocida de garantizar que los productos y servicios que los farmacéuticos entregan a los pacientes logren los resultados deseados. Los farmacéuticos son proveedores de atención sanitaria, que aceptan la responsabilidad de los resultados de la farmacoterapia (Allen & Brushwood, 1996).
La profesión farmacéutica trabaja en conjunto con el único objetivo de optimizar los resultados terapéuticos de los pacientes con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Por ello, los farmacéuticos deben éticamente dejar de lado su interés personal para promover el bienestar del paciente (Mullan et al., 1996).
El farmacéutico hospitalario, como responsable de la farmacoterapia de sus pacientes, debe buscar su bienestar mediante la adecuación y seguimiento de la farmacoterapia, mejorando o preservando su salud y su calidad de vida (Radosta, 2021). Esta profesión también es responsable de garantizar la seguridad en todo el proceso de la medicación, desde la gestión, recepción, almacenamiento, preparación y administración, hasta la farmacovigilancia y adherencia de los pacientes a sus tratamientos. Para poder asegurar todo ello es necesario entender que el uso racional de los medicamentos es una parte fundamental de su cometido. Esto implica una gestión equitativa de los recursos, mediante la adecuación de la farmacoterapia y el gasto racional en aquellas necesidades más acuciantes para la salud de los pacientes, fomentando el uso de tratamientos eficaces y seguros. Además, el farmacéutico hospitalario es responsable de velar por la seguridad y la autonomía de los pacientes respecto de sus tratamientos, asegurando la información y la firma del consentimiento informado por parte de los pacientes en los tratamientos que conlleven mayor riesgo. Todo ello por su compromiso para alcanzar los objetivos sanitarios que se espera de dichos medicamentos. Esto ha creado una pregunta de importancia fundamental para los farmacéuticos en el debate sobre el suicidio asistido: ¿puede alguna vez considerarse la muerte como un resultado terapéutico legítimo? Si es así, entonces la participación de los farmacéuticos en el suicidio asistido es posible dentro del alcance de la misión de la práctica farmacéutica; de lo contrario, la participación de los farmacéuticos está en conflicto directo e irreconciliable con la misión de su profesión (Rupp, 1995).
Análisis bioético
La eutanasia, desde el punto de vista personalista, significa una minusvaloración de la persona y, aunque sea por piedad, implica dar muerte de forma anticipada en vez de promover la humanización de la muerte poniendo los medios y atenciones necesarios. La ideología implantada en nuestra sociedad que defiende la eutanasia deteriora el valor de la persona, por la falta de trascendencia; sin la esencia que trasciende en el hombre, este se encuentra incapacitado para dar un sentido al dolor, al sufrimiento y a la muerte, más aún se ha impuesto el rechazo y negación de los mismos, a causa de una cultura utilitarista y hedonista que lleva incluso a considerar como un bien el hecho de acabar con una vida de manera prematura en nombre de la compasión. Para respetar la dignidad de la persona es necesario el concepto de persona que defiende la antropología personalista, mediante el cual se puede dar sentido al dolor y el sufrimiento desde una perspectiva trascendental, de manera que se promocione la salud y el bienestar de la persona que sufre sin menoscabar por ello el principio de defensa de la vida humana (Sgreccia, 2009). Por ello, se propone la necesidad de focalizar la atención farmacéutica, como expresión de la misericordia que exige un paciente terminal, en el alivio efectivo del dolor y de la depresión, más que en acabar con la vida de aquellos que lo sufren (Dixon & Kier, 1998; Stein, 1998).
En el proceso de la eutanasia participan tres actores fundamentales: la persona implicada, los profesionales sanitarios que la atienden y la propia sociedad. La participación de profesionales sanitarios lleva consigo un gran dilema ético sobre el papel de los mismos en la salud y la promoción de la vida, obligación moral de todos ellos. Los farmacéuticos, como profesionales sanitarios, también participan de esta ética profesional que implica la defensa de la vida de los pacientes y la promoción de la salud.
La legalización de la muerte asistida en cada vez más países refleja una cultura de “consumismo” en el ámbito de la salud, que implica la aceptación de la “autodeterminación del paciente”, por la que son los pacientes quienes determinan la dirección de su atención (Rupp, 1995; Germán, 2020). Esta filosofía puede llevar a los farmacéuticos a dilemas éticos y morales.
Para analizar más concretamente los aspectos más relevantes del papel del farmacéutico desde la perspectiva de la bioética personalista, se analizarán los principios enumerados por Sgreccia, fundador de tal bioética.
Principio de la Vida Física
La vida corporal física no representa algo extrínseco a la persona, sino un valor fundamental.
La vida corporal no es la única riqueza de la persona, sino que ésta es ante todo espíritu y es capaz de trascender al cuerpo, sin embargo, el cuerpo es co-esencia de la persona, el medio por el cual ésta se realiza en el tiempo y espacio. El respeto de la vida, así como su defensa y promoción, representan el primer imperativo ético del hombre para consigo mismo y para con los demás, más aún en el caso de los profesionales sanitarios. El derecho a la vida precede al llamado «derecho a la salud»; la afirmación de que la vida es únicamente aceptable cuando se tiene suficiente «calidad de vida» es una tergiversación de la verdad ontológica de la persona (Sgreccia, 2009). Este primer principio se contrapone directamente con el concepto de eutanasia. En este punto, es necesario plantear si es lícito el uso de los medicamentos con el objetivo de inducir la muerte de un paciente. La identidad del farmacéutico hospitalario implica la defensa de la vida y la promoción de la salud mediante el uso racional de los medicamentos en función de unos objetivos terapéuticos. Sólo el hecho de valorar como objetivo terapéutico la muerte de un paciente, es indicativo de la manipulación llevada a cabo para aceptar la legalización de la eutanasia (Tambou-Kamgue, 2022). Desde la bioética personalista se contempla también el sufrimiento del paciente y el dolor, pero es necesario abordarlo desde una perspectiva que aúne todos los aspectos de la persona. El farmacéutico puede contribuir en el bienestar del paciente mediante el buen uso de los medicamentos con la finalidad de paliar los síntomas derivados, en el caso de que no existan terapias curativas disponibles. Esto se realiza mediante la atención farmacéutica, centrada en el paciente y en la optimización de su farmacoterapia (Ibañez et al., 2021).
Principio de Libertad y Responsabilidad
Mediante la legalización de la eutanasia se pretende compatibilizar los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, 2021). En primer lugar, es necesario aclarar que antes que el derecho a la libertad, está el derecho a la defensa de la vida; la libertad debe hacerse cargo responsablemente ante todo de la vida propia y de la ajena (Sgreccia, 2009). Por lo que, a pesar de que se pretenda afirmar que la solicitud por parte del paciente de manera voluntaria de la muerte es un bien para él y una reafirmación de los avances en la autonomía de los pacientes, es necesario profundizar más en el dolor y el sufrimiento de la persona, que son los que condicionan esa decisión para tratar de aliviarlos.
El farmacéutico hospitalario, está encargado de garantizar la seguridad de los tratamientos y que el paciente reciba la información correctamente y acepte aquellos que pueden entrañar un riesgo mayor (usos fuera de ficha técnica, medicamentos en investigación y usos compasivos). Es por ello que podría considerarse garante de la autonomía de los pacientes respecto de la farmacoterapia. Sin embargo, su responsabilidad con la sociedad es la defensa de la vida y de la salud. En el caso de la eutanasia, varios medicamentos se usan en condiciones distintas a las aprobadas en ficha técnica e incluso se aprueba el uso de principios activos que no se encuentran comercializados en muchos países como medicamentos de uso humano (como el pentobarbital); a pesar de que las leyes que regulan la eutanasia regularicen estos aspectos, esto no supone la legitimidad moral de esta práctica ni es garantía de la libertad del paciente.
La atención farmacéutica exige de los farmacéuticos un cuidado implicado que acepte la responsabilidad de los resultados de la farmacoterapia revisando con precisión las órdenes médicas, detectando y rectificando problemas potenciales con los medicamentos, asesorando a los pacientes sobre los posibles efectos adversos y monitorizando los resultados del uso de medicamentos (Allen & Brushwood, 1996). Por tanto, el farmacéutico debe asumir la responsabilidad de sus actos sin considerar que el último responsable es el médico. Otro de los temas que surge alrededor de la regulación de las conductas eutanásicas y la responsabilidad farmacéutica es la falta de conocimientos adquiridos en este campo por parte de los farmacéuticos, consecuencia lógica ya que no es una actividad médica natural y este contenido no está contemplado en los estudios reglados. Sin embargo, si se pretende que los farmacéuticos ejerzan con una actitud responsable hacia sus pacientes y la eutanasia se está convirtiendo en una práctica clínica, en primer lugar, es necesario una adecuada formación ética para poder actuar en su trabajo con una actitud consciente de las consecuencias de sus actos.
Por otra parte, en este principio es importante contemplar la libertad de los profesionales sanitarios. El principio de libertad implica la responsabilidad sobre la vida propia y la ajena. La objeción de conciencia, que se basa en la presunción de que el acto puede dañar nuestra conciencia, podría observarse en el ámbito de la eutanasia al igual que se ha hecho en otros como la guerra o el aborto (Rupp, 1995); más aún, la objeción de conciencia se aplica cuando el profesional tiene motivos para creer que la medicación puede dañar al paciente, este punto es el tema de controversia en la aplicación de la eutanasia (Wagner, 1996). Es necesario que las distintas legislaciones contemplen la actividad farmacéutica como sanitarios que actúan como cooperadores directos y puedan ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Esto ha sido un tema de controversia, sobre todo en las primeras legislaciones que aprobaban conductas eutanásicas, ya que no contemplaban que el farmacéutico pudiera ejercerla.
El farmacéutico es el encargado de proveer el medio mediante el cual se va a inducir la muerte al paciente, por lo que su participación es directa e indispensable. El derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos entra en conflicto con su obligación al suministro y dispensación de la medicación. Sin embargo, el derecho a la libertad de conciencia, artículo 1 de los Derechos Humanos, es de fundamental protección para garantizar la dignidad de toda persona, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2018, ha enfatizado que este derecho aplica por igual a todas las personas, independientemente de su religión o creencias y sin discriminación alguna respecto a su protección ante la ley (Sánchez, 2020). En todos los debates sobre la muerte asistida se debe tener en cuenta al farmacéutico individual y a la profesión farmacéutica ya que el farmacéutico de cualquier entorno laboral va a ser parte del proceso (Flood, 2020; Velarde, 1997). Además, desde el principio de libertad y responsabilidad en caso de desacuerdo del paciente y el profesional, siendo ambos responsables de la vida y la salud de manera personal y social, la acción indicada es derivar al paciente para no crear una situación violenta ni forzarlo (Sgreccia, 2009).
Principio de Totalidad o Principio Terapéutico
Se funda en el hecho de que la corporeidad humana es un todo unitario resultante de distintas partes, unificadas entre sí orgánica y jerárquicamente por la existencia única y personal (Sgreccia, 2009). Concibiendo al ser humano en su globalidad, se entiende que para poder alcanzar un estado de bienestar es necesario el bienestar corporal, psicológico y espiritual. Este principio reafirma que no es posible percibir como objetivo terapéutico la muerte de un paciente, puesto que la vida corporal del hombre es la forma en que realiza su existencia y por ello es necesario cuidarlo y no dañarlo. Para respetar el principio de totalidad es indispensable el abordaje multidisciplinar de cada paciente. La labor del farmacéutico se centraría a través de la atención farmacéutica en poder alcanzar unos objetivos terapéuticos realistas con la situación del paciente, ajustando dentro de lo posible los tratamientos a su comodidad y capacidades con el único propósito de lograr mejorar la calidad de vida del paciente.
Principio de Sociabilidad y Subsidiariedad
Implica la consideración de la vida, propia y de los demás como un bien social, de manera que cada uno se compromete a fomentar el bien común promoviendo el bien de cada uno. Sin embargo, en términos de justicia social, el principio obliga a la comunidad a garantizar a todos los medios para acceder a los cuidados necesarios (Sgreccia, 2009). Una de las preocupaciones de la profesión farmacéutica es la futilidad médica y el gasto sanitario. Por ello, es necesario la aplicación correcta de la desprescripción en cuidados paliativos para evitar el encarnizamiento terapéutico y por otra parte el mal uso de los recursos, labor que pueden llevar a cabo los farmacéuticos hospitalarios en los pacientes hospitalizados con mayor facilidad que los farmacéuticos comunitarios. Sin embargo, justificar la eutanasia en nombre del gasto terapéutico es un argumento completamente utilitarista que desprecia la dignidad de la persona.
En el marco de este principio, que engloba la sociabilidad, es necesario nombrar la ausencia de pronunciamientos respecto a la eutanasia de la mayoría de organizaciones de farmacéuticos. En Estados Unidos varias sociedades se han posicionado con neutralidad en este aspecto (American Society of Healt-System Pharmacist [ASHP], 1999), en otros países como Holanda han publicado guías y protocolos de actuación (Buijsen & Göttgens, 2020). No obstante, es necesario una posición clara que refleje la unidad de la profesión en este tema, de manera que se impulse la investigación y el desarrollo de prácticas que lleven a evitar la muerte de pacientes que soliciten la eutanasia y se forme a los farmacéuticos para poder colaborar con los equipos médicos en la aplicación real y efectiva de los cuidados paliativos y facilitar a los pacientes el acceso a los recursos disponibles.
Conclusiones
La labor del farmacéutico hospitalario en la eutanasia, se contrapone con los principios de la bioética personalista. Por el principio de la vida física y el principio terapéutico, no es aceptable considerar la muerte de un paciente como objetivo terapéutico; el principio de libertad exige hacerse responsable de la vida, por lo que el farmacéutico como garante de la autonomía de los pacientes debe proteger en primer lugar sus vidas; y el principio de sociabilidad y subsidiariedad obliga a invertir más donde es más necesario, es decir, en los enfermos que más sufren.
La objeción de conciencia es la alternativa para los farmacéuticos hospitalarios a los que su conciencia no les permite intervenir en un proceso eutanásico.
La investigación y la práctica clínica debería centrarse en la aplicación de la atención farmacéutica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes que son susceptibles de solicitar la ayuda a morir.
Referencias
Allen, W. J. & Brushwood, D. B. (1996). Pharmaceutically assisted death and the pharmacist's right of conscience. (1), 1-18.
American Society of Health-System Pharmacists. (1999). ASHP statement on pharmacist decision-making on assisted suicide. American Journal of Health-System Pharmacy, 56(16), 1661-1665. https://doi.org/10.1093/ajhp/56.16.1661
Buijsen, M. & Göttgens, W. (2020). And what about the pharmacist? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 29(3), 375-385. https://doi.org/10.1017/S0963180120000109
Consejo General de Colegios Farmacéuticos. (09 de enero de 2025). Código de Deontología de la Profesión Farmacéutica - 2023. Recuperado el 24 de agosto de 2024 de https://www.farmaceuticos.com/el-consejo-general/portal-transparencia/informacion-de-gestion-y-sobre-cumplimiento-normativo/deontologia/
Dixon, K. M. & Kier, K. L. (1998). Longing for mercy, requesting death: Pharmaceutical care and pharmaceutically assisted death. American Journal of Health-System Pharmacy, 55(6), 578-585. https://doi.org/10.1093/ajhp/55.6.578
Flood, B. (2020). Pharmacist and assisted dying. BMJ, m1139. https://doi.org/10.1136/bmj.m1139
Germán, R. (2020). Eutanasia: “Medicina” del deseo. Apuntes de Bioética, 3(1), 47-63. https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.374
Heppler, C., & Strand, L. (1990). Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. American Journal of Hospital Pharmacy, 47(3), 533-543. https://doi.org/10.1093/ajhp/47.3.533
Ibañez Del Pino, R., Saíz, C., Rivas, S. & López Guzmán, J. (2021). La necesaria incorporación del farmacéutico comunitario al equipo interdisciplinar que asiste al enfermo en fase terminal. Apuntes de Bioética, 4(1), 88-101. https://doi.org/10.35383/apuntes.v4i1.482
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. (2021). https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3
López, J. (2007). La implantación de la deontología farmacéutica en España. Cuadernos de Bioética, 18(2), 185-194. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87506302
López, J. (2013). La bioética presente en los planes de estudio universitarios. Cuadernos de Bioética, 24(1), 79-90. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87527461009
Mullan, K., Allen, W. L. & Brushwood, D. B. (1996). Conscientious objection to assisted death: Can pharmacy address this in a systematic fashion? Annals of Pharmacotherapy, 30(10), 1185-1191. https://doi.org/10.1177/106002809603001020
Radosta, D. I. (2021). Revisitando la categoría de cuidado: Un análisis ético del cuidado hospice. Apuntes de Bioética, 4(1), 32-51. https://doi.org/10.35383/apuntes.v4i1.587
Rupp, M. T. (1995). Physician-assisted suicide and the issues it raises for pharmacists. American Journal of Health-System Pharmacy, 52(13), 1455-1460. https://doi.org/10.1093/ajhp/52.13.1455
Sánchez, R. D. J. (2020). La objeción de conciencia frente a la eutanasia: Un análisis biojurídico. Apuntes de Bioética, 3(1), 89-97. https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.398
Scheinderhan, M. E. (2000). Physician-assisted suicide and euthanasia: The pharmacist's perspective. Omega - Journal of Death and Dying, 40(1), 89-99. https://doi.org/10.2190/HUBF-9J5L-T40F-28PP
Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética. Biblioteca de autores cristianos.
Stein, G. C. (1998). Assisted suicide: An issue for pharmacists. American Journal of Health-System Pharmacy, 55(6), 539. https://doi.org/10.1093/ajhp/55.6.539
Tambou-Kamgue, E. (2022). El derecho a morir según Hans Jonás. Apuntes de Bioética, 5(1), 5-19. https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i1.703
Velarde, C. (1997). J. López Guzmán. Objeción de conciencia farmacéutica. Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona. 165 pp. Persona Y Derecho, (39), 361-367. https://doi.org/10.15581/011.32898
Wagner, B. K. J. (1996). Pharmacist should not participate in abortion or assisted suicide. Annals of Pharmacotherapy, 30(10), 1192-1196. https://doi.org/10.1177/106002809603001021
Citas
- Allen, W. J. & Brushwood, D. B. (1996). Pharmaceutically assisted death and the pharmacist's right of conscience. Journal of Pharmacy & Law, 5(1), 1-18.
- American Society of Health-System Pharmacists. (1999). ASHP statement on pharmacist decision-making on assisted suicide. American Journal of Health-System Pharmacy, 56(16), 1661-1665. https://doi.org/10.1093/ajhp/56.16.1661
- Buijsen, M. & Göttgens, W. (2020). And what about the pharmacist? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 29(3), 375-385. https://doi.org/10.1017/S0963180120000109
- Consejo General de Colegios Farmacéuticos. (09 de enero de 2025). Código de Deontología de la Profesión Farmacéutica - 2023. Recuperado el 24 de agosto de 2024 de https://www.farmaceuticos.com/el-consejo-general/portal-transparencia/informacion-de-gestion-y-sobre-cumplimiento-normativo/deontologia/
- Dixon, K. M. & Kier, K. L. (1998). Longing for mercy, requesting death: Pharmaceutical care and pharmaceutically assisted death. American Journal of Health-System Pharmacy, 55(6), 578-585. https://doi.org/10.1093/ajhp/55.6.578
- Flood, B. (2020). Pharmacist and assisted dying. BMJ, m1139. https://doi.org/10.1136/bmj.m1139
- Germán, R. (2020). Eutanasia: “Medicina” del deseo. Apuntes de Bioética, 3(1), 47-63. https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.374
- Heppler, C., & Strand, L. (1990). Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. American Journal of Hospital Pharmacy, 47(3), 533-543. https://doi.org/10.1093/ajhp/47.3.533
- Ibañez Del Pino, R., Saíz, C., Rivas, S. & López Guzmán, J. (2021). La necesaria incorporación del farmacéutico comunitario al equipo interdisciplinar que asiste al enfermo en fase terminal. Apuntes de Bioética, 4(1), 88-101. https://doi.org/10.35383/apuntes.v4i1.482
- Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. (2021). https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3
- López, J. (2007). La implantación de la deontología farmacéutica en España. Cuadernos de Bioética, 18(2), 185-194. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87506302
- López, J. (2013). La bioética presente en los planes de estudio universitarios. Cuadernos de Bioética, 24(1), 79-90. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87527461009
- Mullan, K., Allen, W. L. & Brushwood, D. B. (1996). Conscientious objection to assisted death: Can pharmacy address this in a systematic fashion? Annals of Pharmacotherapy, 30(10), 1185-1191. https://doi.org/10.1177/106002809603001020
- Radosta, D. I. (2021). Revisitando la categoría de cuidado: Un análisis ético del cuidado hospice. Apuntes de Bioética, 4(1), 32-51. https://doi.org/10.35383/apuntes.v4i1.587
- Rupp, M. T. (1995). Physician-assisted suicide and the issues it raises for pharmacists. American Journal of Health-System Pharmacy, 52(13), 1455-1460. https://doi.org/10.1093/ajhp/52.13.1455
- Sánchez, R. D. J. (2020). La objeción de conciencia frente a la eutanasia: Un análisis biojurídico. Apuntes de Bioética, 3(1), 89-97. https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.398
- Scheinderhan, M. E. (2000). Physician-assisted suicide and euthanasia: The pharmacist's perspective. Omega - Journal of Death and Dying, 40(1), 89-99. https://doi.org/10.2190/HUBF-9J5L-T40F-28PP
- Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética. Biblioteca de autores cristianos.
- Stein, G. C. (1998). Assisted suicide: An issue for pharmacists. American Journal of Health-System Pharmacy, 55(6), 539. https://doi.org/10.1093/ajhp/55.6.539
- Tambou-Kamgue, E. (2022). El derecho a morir según Hans Jonás. Apuntes de Bioética, 5(1), 5-19. https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i1.703
- Velarde, C. (1997). J. López Guzmán. Objeción de conciencia farmacéutica. Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona. 165 pp. Persona Y Derecho, (39), 361-367. https://doi.org/10.15581/011.32898
- Wagner, B. K. J. (1996). Pharmacist should not participate in abortion or assisted suicide. Annals of Pharmacotherapy, 30(10), 1192-1196. https://doi.org/10.1177/106002809603001021





















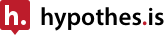




 BIBLIOTECA USAT
BIBLIOTECA USAT