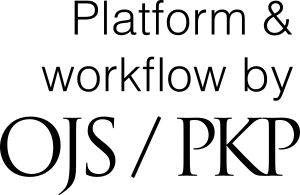Resumen
El ejercicio asistencial de las disciplinas de ayuda a la familia en situación de vulnerabilidad - la orientación familiar, principalmente— entronca directamente con la bioética y la familia, con esa biofamilia enfocada a la protección y desarrollo de cada miembro desde el respeto a su dignidad personal.
Este artículo pretende mostrar un aporte bioético muy concreto –basado en la praxis— dentro del abordaje personalista del acompañamiento y orientación familiar en los problemas relacionados con la ruptura de los matrimonios canónicos. No en vano este abordaje contempla el cuidado total de la familia y de cada uno de sus miembros, la libertad y la responsabilidad de las acciones, así como la solidaridad que abarca el bien, no solo psicofísico sino integral, de la familia en crisis. Pretende también seguir abriendo caminos en esa necesaria interdisciplinariedad científica entre Bioética y Ciencias de la Familia.
Desde este punto de partida, el artículo pretende profundizar en la atención a los matrimonios en crisis desde una perspectiva holística y multidisciplinar, aunando el carácter jurídico—pastoral del sacramento del matrimonio con las necesidades psicológicas y espirituales de los cónyuges y, por ende, de la prole si la hubiera; y, la ética personalista y humanista que reclama ser desarrollada, con más esplendor si cabe, en estas situaciones de especial fragilidad y vulnerabilidad.
Palabras clave: Bioética; Familia; Desintegración de la familia; Crisis moral; Asesoramiento.
Abstract
The practice of family support for families in vulnerable situations—primarily family counseling—is directly connected to bioethics and the family, to that biofamily focused on the protection and development of each member while respecting their personal dignity.
This article aims to present a very concrete bioethical contribution—based on praxis—within the personalist approach to family support and counseling in problems related to the breakdown of canonical marriages. Not surprisingly, this approach contemplates the total care of the family and each of its members, the freedom and responsibility of actions, as well as the solidarity that encompasses the well-being, not only psychophysical but integral, of the family in crisis. It also aims to continue forging paths in the necessary scientific interdisciplinarity between Bioethics and Family Sciences. From this starting point, the article aims to delve deeper into the care of marriages in crisis from a holistic and multidisciplinary perspective, combining the juridical and pastoral nature of the sacrament of marriage with the psychological and spiritual needs of the spouses and, consequently, of their offspring, if any; and the personalist and humanist ethics that demand to be developed, even more splendidly, in these situations of particular fragility and vulnerability.
Keywords: Bioethics; Family; Disintegration of the family; Moral crisis; Advice.
El difícil arte de la reconciliación, que requiere del sostén de la gracia, necesita la generosa colaboración de familiares y amigos, y a veces incluso de ayuda externa y profesional. Se trata de garantizar un acompañamiento no sólo psicológico, sino también espiritual, para recuperar, con un camino mistagógico gradual y personalizado y con los sacramentos, el significado profundo del vínculo y la conciencia de la presencia de Cristo entre los cónyuges.
A pesar de todo el apoyo que la Iglesia puede ofrecer a las parejas cristianas, hay, sin embargo, situaciones en las que la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria…
En estos casos, un discernimiento particular es indispensable para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados […] De aquí la necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación…
-Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale
Introducción
La revisión a presentar en este artículo intenta paliar —e iluminar— desde una perspectiva holística y multidisciplinar y desde la mirada y sustento de la bioética personalista, así como desde la experiencia de la autora, las lagunas detectadas en la atención y el acompañamiento a los matrimonios en crisis, carencias que repercuten directamente, no sólo en la salud física y psicológica de sus miembros, sino también en la salusanimarum —o salvación de las almas— de todo el núcleo familiar.
Este trabajo se centra en la importancia de un discernimiento integral de las necesidades concretas del matrimonio celebrado canónicamente y en situación de ruptura, así como en el posterior acompañamiento y derivación a profesionales —según proceda— dentro de esa ética personalista que debe acompañar a toda orientación y acompañamiento, así como dentro de ese abrazo incondicional de la Madre Iglesia. Por todo ello, las líneas presentes vienen a apuntalar el carácter no sólo jurídico, sino también pastoral, bioético e interdisciplinar del cuidado de las crisis matrimoniales dentro del ámbito canónico y, por descontado, las bondades —constatadas de manera experiencial— de todo ello; pero, sobre todo, el artículo viene a enmarcar y subrayar algunos principios éticos de este acompañamiento.
La autora parte del hecho de que se ha de evitar ab initio la equiparación de todo fracaso conyugal con una única y rápida solución de ruptura de la convivencia, ya que la clave está en la fidelidad a la realidad y a la ley canónica sobre el matrimonio y la familia, cualquiera que sea el resultado final de la crisis. Es entonces cuando realmente podemos aportar a la cultura de la indisolubilidad y al bien de los cónyuges y la prole. Por ello, ante una crisis matrimonial, se buscará en primer lugar la estabilidad —a través de las diferentes disciplinas académicas de ayuda a la familia, la orientación familiar principalmente—. Si esta restauración no es posible, se intentará evitar la litigiosidad a través del ámbito propio de la mediación. Finalmente, y si no hay otra opción, se llegará a la ruptura de la convivencia. El respeto a este orden de prioridades unido a la atención personalista de la familia producirá una verdadera liberación de las conciencias.
Partiendo de esto, el presente trabajo pretende reforzar el hecho de que las estructuras jurídicas y pastorales —justicia procesal y misericordia pastoral— están destinadas a converger e integrarse cada una en la vertiente que le es propia en aras de la salud física, psicológica y espiritual de los cónyuges en crisis y analizar cómo lo hacen. Tal como estableció el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium (1964), el ministerio de la Iglesia es jurídico y pastoral. Esta dimensión pastoral ha de ser un apoyo de la dimensión jurídica del matrimonio, la cual a su vez se encuentra indisolublemente unida al matrimonio natural y su verdad intrínseca. La posible convergencia de las estructuras jurídicas y pastorales se adoptará teniendo en cuenta siempre las circunstancias concretas de cada iglesia particular, en el contexto de la hermenéutica sinodal.
No en vano los cónyuges se comprometen en su entrega en toda su dimensión biográfica y existencial —dimensión no sujeta por lo tanto a la temporalidad del “mientras tanto”—, dimensión dañada que puede y debe contemplarse desde un punto de vista no sólo estrictamente jurídico, sino también terapéutico y enfocado a la plenitud personal a la que todos están llamados. Por ello, se vislumbra también la idónea convergencia en este proceso de ruptura de un abanico interdisciplinar de profesionales junto a los abogados matrimonialistas: psicólogos, orientadores familiares, mediadores restaurativos, psicopedagogos, que han de converger en esa atención ética, humanista y personalista que reclama la dignidad de cada persona y familia.
El presente artículo de revisión se ha gestado como consecuencia de la aplicación práctica de la investigación realizada en la tesis doctoral de la autora, quien, pasado un tiempo pudo constatar su aplicación práctica a través del Servicio de Acompañamiento y Mediación Canónica (SAMIC) del Tribunal Eclesiástico de Valencia (España), servicio multidisciplinar de atención a los matrimonios en situación de ruptura del vínculo matrimonial, con un especial cuidado de la humanización y ética de este acompañamiento. Posteriormente, la autora ha formado parte como promotora en la diócesis de Zaragoza (España), de la puesta en marcha de un nuevo servicio SAMIC dentro de su Centro de Orientación Familiar. Aquí se han constatado y reforzado las bondades del trabajo multidisciplinar, contemplando cómo toda esta labor coordinada converge finalmente en la salud integral y el debido respeto a la dignidad personal de todos los intervinientes y no sólo del matrimonio en proceso de ruptura.
En esta experiencia, la que subscribe ha podido apreciar un diálogo entre las ciencias de la familia, las ciencias psicológicas, las jurídicas, la ética, el magisterio pontificio y la pastoral familiar. Un apasionante diálogo que, con la debida coordinación, aparece como algo necesario y posible, siempre que se respete el ámbito propio de cada disciplina y aunando en una unidad de sentido y plenitud el objetivo final buscado: la mirada bioética para un cuidado humanizado y una atención integral a las familias ante procesos de posible ruptura matrimonial del vínculo canónico.
La experiencia del trabajo de acogida y mediación realizada por la autora, en esta aplicación práctica, la ha sorprendido e iluminado aún más al descubrir la indisoluble unidad entre fe, razón, ciencia, ética, conciencia, inteligencia y corazón.
Antropología del acompañamiento y la ética personalista
Desde la experiencia en la mediación restaurativa, se ha redescubierto la absoluta esencialidad de la cuestión antropológica, que cobra aún más relieve cuando de matrimonios en situación de crisis estamos hablando. Todo acompañamiento, terapia u orientación han de tener un fundamento antropológico y una antropología explícita. Imposible no tenerla, aun cuando se levanten voces indicando lo contrario. No todos los orientadores “ven” lo mismo cuando se accede al estudio de los problemas de las personas. No siempre se parte de esta premisa fundamental para la ética personalista: la concepción de la persona como un ser compuesto de varias vertientes que no pueden separarse entre sí, corporal, psíquica y espiritual; y formando parte, además, de una sociedad que no es ajena a su problemática personal, conyugal y familiar.
El concepto de hombre del que partimos es aquel que necesita experimentar los valores en su propia vida, más allá de discursos teóricos; no en vano se busca esa plenitud personal que integre lo intelectual, afectivo, volitivo y espiritual. Juan Pablo II (1998) ilumina esta idea en la Fides et Ratio, cuando nos recuerda a todos aquellos que trabajamos con personas dolientes:
Un gran reto… es el de saber realizar el paso, tan necesario, como urgente, del fenómeno al fundamento. No es posible detenerse en la sola experiencia; es necesario que la reflexión especulativa llegue hasta su naturaleza espiritual y el fundamento que se apoya. (n. 83)
El profesional y acompañante que trabaja y transita con posibles rupturas ha de promover la verdadera creatividad de los cónyuges, potenciando sus fortalezas —que parecen ocultas ante el peso de la situación—. Ha de impulsar la responsabilidad personal, ya que es bueno recordar que, ante una crisis matrimonial, la conyugalidad podrá estar rota pero no así la labor como padres —padres por toda la eternidad—. Ha de promover personas —cónyuges—donde predomine la firmeza —frente a la infirmitas— derivada de encontrar un horizonte pleno y acorde a su dignidad personal y vocacional.
En esta necesaria firmeza, Carrasco (2024) ilumina la cuestión:
Podemos servirnos del modelo propuesto por Bauman para profundizar en el cambio cultural que estamos experimentando. Este filósofo y sociólogo polaco utiliza la metáfora de la liquidez para describir la fase actual de la posmodernidad. Los líquidos son informes y se transforman constantemente. En la cultura actual todo fluye, hasta el género, no hay pautas estables ni prede-terminadas. Bauman bautizó al ciudadano de la posmodernidad como “turista”, pues se caracteriza por una actitud de estar de paso frente al entorno, como un vagabundo. (p. 473)
Inmersos en esta cuestión antropológica, la dignidad moral queda superada —con creces— por la dignidad ontológica. Somos creados a imagen y semejanza de Dios: aquí radica la dignidad de todo hombre y mujer. De todas las criaturas visibles, únicamente el hombre y la mujer son capaces de conocer y amar a su Creador. Además, ambos somos las únicas criaturas en la tierra a las que Dios ha amado por sí mismas:
¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las noventa y nueve en los montes, y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las noventa y nueve que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos (Reina-Valera, Mateo 18:12—14).
De esta dignidad personal se deducen también verdaderas capacidades y potencialidades —fortalezas muchas veces insospechadas—. Algunas de ellas serían: la capacidad de conocernos y poseernos, la capacidad de darnos libremente y entrar en comunión con otras personas, de realizar actos moralmente buenos, de disfrutar de la belleza que eleva nuestra alma por encima de sus imperfecciones, de descubrir a Dios aunque no lo veamos con los ojos (al igual que se “descubre” al pintor de un cuadro aunque no se lo conozca personalmente); a la postre, de crear una alianza con nuestro Creador ofreciéndole una respuesta de fe, amor y vida que ningún otro ser puede dar en nuestro lugar.
El descubrimiento de esta dignidad ontológica por parte de cada uno de los cónyuges supera con creces las capacidades técnicas del quehacer profesional, a la par que va conduciendo a todos los intervinientes a una mayor y mejor reflexión sobre el hombre libre y abierto a la trascendencia. Nos referimos a una libertad que nadie puede arrebatar, ya que la libertad de acción podrá ser suprimida, pero nunca la libertad interior ni la capacidad de perdonar. Se puede maltratar un cuerpo y hasta ponerle precio, pero no extinguir la capacidad de percibir esa valía personal infinita. Se pueden violar derechos o incluso cuerpos, pero no la capacidad de saber que en el interior cada persona es inviolable porque es libre para decidir cómo reaccionar. Nadie puede arrebatar la dignidad ontológica; en todo caso, perdemos o debilitamos nosotros mismos, la dignidad moral.
Burgos (2024) apuntala el concepto de libertad en estas líneas:
El objetivo de una acción no debe confundirse con sentimientos, deseos, imaginaciones, elucubraciones mentales u otro tipo de dinamismos personales. Se trata del objetivo o propósito que determina la estructura de una acción libre. Por tanto, siempre existe un objetivo (en el sentido que lo hemos definido) cuando hay una acción libre; y siempre que hay una acción libre hay un objetivo, aunque la acción no tenga repercusiones externas visibles. (p. 23)
En este concepto antropológico de persona, no se es algo, sino alguien. Y, por lo tanto, único e irreemplazable. Se podrá sustituir, por ejemplo, a un perro de caza por otro de la misma raza, pero las personas no pueden ser reemplazadas porque aportan algo totalmente novedoso. “Eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo…” (Reina-Valera, 1960, Isaías 43:4).
Esta antropología tiene verdadera aplicación práctica en el acompañamiento de unos cónyuges en crisis. Supone el descubrimiento —mejor, redescubrimiento—de que el otro no sólo es digno de respeto, sino de veneración. Esto supone aceptarle tal y como es, reconociendo su valía, que nada tiene que ver con lo que me aporta sino con lo que es. El otro —mi cónyuge— es también tierra sagrada: “El lugar que pisas es tierra sagrada” (Reina-Valera, 1960, Éxodo 3:5).
Esta cuestión supone la novedad de aprender a amar gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Un ejemplo de esta lógica de la gratuidad es la paternidad (el bebé llora, se enferma, complica las rutinas diarias… pero los padres lo aman por sí mismo). Esta lógica de la gratuidad impacta con fuerza en la alianza conyugal y no podría ser de otra manera, ya que realmente puedo aprender a mirar al otro como Dios lo mira, con una mirada comprensiva y misericordiosa que nos recuerda que somos infinitamente amados, “Cada uno de los dos sexos es, con una misma dignidad, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2005, nº 2335).
No podría ser de otra manera, ya que, como indica Rocha (2024), hay un impulso en toda persona y familia a vivir la “vida buena”. Y de este anhelo forman parte la comprensión por parte de cada persona y familia de su propia vulnerabilidad. Esto la invita a depender de otros para paliarla.
Y en esta necesaria irradiación que sucederá a esta nueva visión de ser hombre—mujer, se confirmará por lo tanto la posibilidad de transmitir a otros este camino hacia la plenitud personal y conyugal. No en vano la dignidad de cada ser humano, de cada hombre y mujer es también la dignidad de ser hijos de Dios; una dignidad, no negociable, por lo tanto; una dignidad que no se puede negociar, sino que habría que contagiar”.
Biofamilia y sociedad
En el desarrollo de esta atención humanizadora a la familia en crisis, se considera oportuno este epígrafe sobre el grupo familiar y su entorno social, el cual adquiere un interés esencial desde la Ética y el Derecho, estando la biofamilia muy presente en los estudios e investigaciones bioéticas y jurídicas. En este sentido, afirma Jiménez (2019):
El término Biofamilia se puede considerar un neologismo necesario para los estudios e investigaciones acerca de la familia. Ésta, con sus costumbres y comportamientos también adquiere interés desde la ética. De la ética aplicada a la familia surge el término biofamilia, el cual hace referencia al primer grupo de vida, donde la persona se humaniza. La globalización ha permitido que ingresen ideologías que le quitan a la familia natural el lugar que le corresponde, las políticas públicas deben considerar la estructura y funcionamiento de la biofamilia como fundamento para el desarrollo de la sociedad. La relativización del concepto de familia por parte de los organismos supranacionales ha contribuido a aumentar la confusión. El desarrollo del concepto de biofamilia, en los ambientes académicos y de investigación permitirá no desvirtuar el concepto de familia. (p. 125)
Cada persona necesita una familia, ese hábitat natural y ecológico, que le permite desarrollar todas sus potencialidades de cara a su desarrollo integral. En este sentido Oviedo y Tarazona (2018) sintetizan que “la familia de fundación matrimonial se constituye como la base fundamental de una auténtica ecología humana. Es importante asegurar los medios y condiciones necesarios para su preservación y conservación” (p. 61).
Aparece con contundencia, por lo tanto, la necesidad de contemplar la sociedad en la que habita el matrimonio y la familia, así como su incardinación dentro de los diferentes espacios civiles, políticos, institucionales, jurídicos, entre otros. Es oportuno el acudir a la doctrina jurídica matrimonial que apuntala este concepto. En esta línea, son muy sugerentes las declaraciones del profesor Flecha (2001) en este sentido:
La familia puede afirmarse como un lugar espléndido para el descubrimiento y la valoración de la persona humana. En ella el ser humano no es reducible a una abstracción ni a un número: los hombres y mujeres tienen rostros concretos, gustos concretos, necesidades concretas e inaplazables. La familia puede vivir, y recordarnos a todos el mensaje evangélico primordial: los seres humanos tienen una dignidad única y común por ser hijos del mismo Padre, unidos por la misma llamada y por el mismo destino. (p. 86)
En palabras de Navarro (2015):
El más delicado punto de sutura entre Iglesia y ámbito civil es precisamente el del matrimonio y la familia; el “pansociologismo” en este ámbito despoja del marco axiológico a esta institución natural y jurídica. […] Además, el debilitamiento del principio consensual sobredimensiona el elemento afectivo sobre el elemento objetivo y jurídico, elevando el sentimiento a exigencia y criterio exclusivo de valoración. […] De ahí que en el ámbito eclesial, los juristas deben alertar que la desmitificación de las normas jurídicas que lo protegen suele llevar, con demasiada frecuencia a su desmitificación, es decir, conceptuar el matrimonio simplemente como un hecho cultural y no natural. (pp. 365 y 366)
En análogo sentido, Viladrich (1999) parece captar con acierto la autoridad natural de toda familia –y la correlativa humanización en el acompañamiento en su vulnerabilidad—, cuando refiere a la expresión “los poderes soberanos naturales” de la institución matrimonial:
El matrimonio es institución porque intervienen en la formalización espiritual de la sexualidad y la génesis de la vida humanas estas tres potestades con propia soberanía: la naturaleza de la sexualidad humana, la voluntad de los esposos, la sociedad organizada por el Derecho. En el proceso histórico de institucionalización del matrimonio se han producido muchas disonancias entre la naturaleza de las cosas y los poderes institucionalizadores. De esa falta de la debida armonía padece la comprensión contemporánea del matrimonio. Esta es una de las claves de lectura para una mejor comprensión y expresión del matrimonio. (pp. 533-534)
Este epígrafe nos conduce a un principio ético que subyace en la biofamilia y su acompañamiento, el principio de subsidiariedad. Por él, la dignidad de cada persona y familia queda acrisolada en su inalienable valor, valor ontológicamente anterior al Estado u otros ámbitos sociales. Este principio de subsidiariedad aparece en este contexto que ahora abarcamos, y ab initio, con una claridad rotunda e inequívoca. Acudimos al Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz (2004):
Ha de afirmarse la prioridad de la familia respecto a la sociedad y al Estado. La familia, al menos en su función procreativa, es la condición misma de la existencia de aquéllos. En las demás funciones en pro de cada uno de sus miembros, la familia precede, por su importancia y valor, a las funciones que la sociedad y el Estado deben desempeñar. La familia, sujeto titular de derechos inviolables, encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado. La familia no está, por lo tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la sociedad y el Estado están en función de la familia. Todo modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la responsabilidad social de la familia. La sociedad y el Estado, en sus relaciones con la familia, tienen la obligación de atenerse al principio de subsidiaridad. En virtud de este principio, las autoridades públicas no deben sustraer a la familia las tareas que puede desempeñar sola o libremente asociada con otras familias; por otra parte, las mismas autoridades tienen el deber de auxiliar a la familia, asegurándole las ayudas que necesita para asumir de forma adecuada todas sus responsabilidades. (párr. 214)
Primero la familia y luego el Estado. Así de simple podría resumirse el principio de subsidiariedad, planteado por vez primera por el Papa León XIII (1891), en la primera encíclica social de la Iglesia Católica: la RerumNovarum. Por todo ello las políticas sociales y el acompañamiento en la vulnerabilidad a la misma deberían estar fundamentadas en los derechos de la familia, reconociendo sus derechos de ciudadanía, inalienables. En este sentido, el Pontificio Consejo para la Familia (1983) establece que “la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el vínculo” (preámbulo, lit. B).
El Estado, en su búsqueda del bien común, intervendría en aquellos ámbitos donde las familias no pueden valerse por sí mismas. No debe interferir, sino apoyar y servir de “trampolín” para que los núcleos familiares tengan esta prioridad social, pero evitando la modificación de la naturaleza de la institución familiar. La Conferencia Episcopal Española (CEE, 2003) alumbra el concepto de promoción efectiva de la familia en la sociedad:
Se entiende por política familiar adecuada el reconocimiento y promoción efectiva de la familia en la sociedad. Tal como lo presenta la Iglesia, consiste en dos elementos muy sencillos: saber reconocer la identidad propia de la familia y aceptar efectivamente su papel de sujeto social. La familia verá facilitado grandemente el desempeño de esta función en la medida en que sus derechos sean reconocidos y protegidos debidamente. (p. 89)
La familia –también la inmersa en proceso de ruptura– es anterior a la sociedad civil y política, tiene un derecho natural a desarrollar su función en la misma, es sujeto perfecto de libertad, y además, autónoma. Se considera de interés hacer referencia al concepto de “soberanía de la familia”, de algunos sociólogos –Pérez (2006); Savater (2006)— que perfecciona el principio de subsidiariedad con la correcta comprensión del concepto de autonomía y según el cual quedan legitimados socialmente los grupos intermedios, como la familia. Los razonamientos que avalan su legitimación quedan sintetizados en las siguientes líneas de Pérez (2006):
El camino para el reconocimiento pleno de la libertad de acción familiar está trenzado de obstáculos y quizás el individualismo sea el más importante de todos. El individualismo ha devenido en un entendimiento de la privacidad que excluye la interdependencia, lo que es un grave error de partida. A la larga, esa visión de la autonomía de los sujetos individuales hiere de muerte la misma concepción de la sociedad. Por el contrario, una visión de la privacidad o de la autonomía incluyendo la interdependencia, con los demás, con la naturaleza, con la misma tradición y proyección futura, subraya el carácter social y relacional del sujeto individual […]. Las relaciones de dependencia son así socialmente legitimadas y es en este sentido en el que podemos hablar de soberanía de la familia o de la autonomía del sujeto familiar. (p. 52)
Apuntalando lo dicho en este sentido, Viladrich (1994) confirma cómo:
[…] el reconocimiento de la verdadera identidad del matrimonio y de la familia equivale a aceptar el poder soberano de los cónyuges, la condición de sujeto social primordial de la familia fundada en el matrimonio y la existencia de articulaciones sociales y económicas fundamentales y exigidas por la soberanía de la familia. (p. 427)
Para cerrar este epígrafe y acrisolar lo anteriormente expuesto, acudimos al canonista Carreras (2013) que establece:
Se comprenderá hasta qué punto todas las instituciones —tanto sociales como eclesiales— están obligadas a reconocer la “soberanía” de la familia. Ni el Estado ni la Iglesia pueden crear una sola relación familiar: su potestad se limita a reconocer el poder exclusivo de los cónyuges (es decir, su soberanía), para la constitución de la familia y de cada una de las relaciones familiares. Esta es la verdadera urgencia: que los cónyuges sean plenamente conscientes del poder soberano que sólo ellos poseen, de modo que puedan hacer valer ante las distintas instancias sociales y eclesiales los derechos y deberes que derivan de dicho poder. (pp. 920-921)
Estas líneas captan con acierto esa autoridad natural de toda familia que se viene desarrollando en el presente epígrafe y enlazan con el siguiente punto, la cuestión ética en el acompañamiento
Ética del acompañamiento
La cuestión antropológica y la reflexión sobre el concepto de familia y biofamilia nos han conducido, naturalmente, a la cuestión ética. En este ámbito se encuentra el descubrimiento gozoso de que, por encima de las aptitudes y actitudes profesionales del acompañante al matrimonio en su vulnerabilidad, lo que verdaderamente importa es la aplicación de la ética de las virtudes en esta labor de mediación restaurativa y orientación.
Se vuelve a las máximas de Aristóteles que apuntaban a cómo uno se hace justo cuando practica la justicia, sabio cuando cultiva la sabiduría y valiente cuando ejercita el valor. O al Diccionario de la Real Academia Española de la lengua (2024) que define la virtud como “Hábito de hacer el bien y comportarse de acuerdo con la moral”.
En los inicios de la cuestión ética, se plantea una primera reflexión que apunta a una pérdida de la ética del esfuerzo, en aras de una ética del placer —y el menor esfuerzo posible—. Sin embargo, resuenan también estas palabras “por sus frutos los conoceréis…” (Reina-Valera, 1960, Mateo 7:16).
Aparecen en el horizonte cualidades, fortalezas, bondades…que apuntan hacia una vida con ética, hacia una Verdad que nos hace libres, hacia unos deseos afectivos —precedidos de un convencimiento intelectual—que son fruto de un mismo esplendor, de una misma raíz: el Amor. Estamos hablando de algo lejano a los valores selfservice o a las dicotomías propias de una doble moral. No en vano está en juego la dignidad personal de los cónyuges—.
En realidad, no hay enfrentamiento alguno entre los valores naturales y sobrenaturales, ya el amor está en la base de todos ellos como origen primario y esencial. No en vano, los valores humanos son la base de los cristianos, por lo que no cabe ya el antagonismo sino la complementariedad de esa humanización necesaria ante toda crisis conyugal. Y, dando el necesario salto a las virtudes —que no son patrimonio cristiano sino universal— se descubre que unen la razón a la fe de una forma natural, lógica, en esa búsqueda de la verdad —para encontrar la Verdad—, y del bien —para encontrar el Bien—.
Ya estamos más cerca de esa ética de las virtudes, propia del acompañante en la crisis y el dolor ajeno. Y es que uno se encuentra envuelto en la necesidad de un amor justo que da a cada uno lo suyo; un amor íntegro, templado, fuerte y sabio o prudente que conoce, desea y obra conforme al objeto de sus amores.
La ética de las virtudes del acompañante le impele a superar el “nivel de mínimos” –sobrepasando los deberes considerados “normales”. La ética de las virtudes implica ir más allá incluso de las buenas aptitudes y actitudes. Implica que el acompañante entra de lleno en la siguiente pregunta ¿quién quiero ser realmente? en mi labor, ¿en quién me quiero convertir? Entra en un diálogo socrático consigo mismo en el que decide si quiere escoger en su quehacer profesional y acompañamiento un mayor amor y entrega.
El profesional y/o acompañante descubrirá que esta ética de las virtudes se adquiere a base de repetición de actos exteriores e interiores —no tanto materiales—; que esta ética se va autoperfeccionando en el camino, y que conlleva una alegría de obrar, una energía interior para el bien en el que se goza.
De esta manera, esta tarea profesional, interdisciplinar, técnica… puede convertirse en un encuentro interpersonal, de comunión recíproca, donde todos los implicados, libre y efectivamente, superan la barrera del encuentro técnico para llegar a la presencia amorosa y, finalmente, a la comunión interpersonal afectiva y efectiva. Toda una verdadera alianza terapéutica, que ya será de por sí, sanadora, más allá del resultado final.
Conceptos como la empatía, asertividad, escucha… llegan —sorprendentemente—a quedarse “cortos”, y van siendo superados por otros: aceptación incondicional, humildad, compasión —padecer con—, mirada adecuada, interés sincero, libertad y plenitud, dimensión existencial, salvación…acrisolando de esta manera la ética de las virtudes en el acompañante e incrementando su dignidad moral. Su mirada de “autoridad amorosa” sobre los cónyuges incrementará, por ende, la dignidad de estos.
Y de nuevo, de una tan manera natural, la cuestión ética enlaza con la cuestión del sentido; no podía ser de otra manera.
La cuestión del sentido
“Perfectissimus in tota natura”, indicaba Thomas Aquinas (1274/2017, q. 29, a. 3, in c.) al referirse a la persona, que tiene una tarea radical a lo largo de su vida: llegar a ser quien está llamada a ser —y quien puede llegar a ser—.
La cuestión del sentido fluye de cada persona como lo que es: sistema de potencialidades, orientada hacia su plenitud, en relación comunitaria con otros y que vive desde un sentido existencial. Guardini (2019) resume esta idea desde el principio al final de su obra Las etapas de la Vida, donde habla de la asunción de cada persona de su propia libertad y responsabilidad, de la adquisición de una opinión propia sobre el mundo y la posición que ocupa dentro de él, así como de la necesidad de ser uno mismo para poder recorrer el camino que conduce a los demás.
De ahí el poder descubrir, para el profesional y acompañante, la misión, el don —¡puedo ser don para otros! — y la llamada al amor y la comunión. Un sentido que empieza a iluminarse al saber que estamos llamados a la existencia por amor, y con la capacidad y responsabilidad —además— para la comunión. Para ese amor que es vocación fundamental e innata de todo hombre.
En referencia a esta vocación enmarcada en la cuestión de sentido, Rocha (2024) apuntala:
La ética personal puede entenderse en clave de vocación, pero para ello se estima que tal invocación por lo bueno es sin duda, axiológicamente, poner en alerta el ejercicio responsable de la libertad encaminada hacia lo valioso, un valor que no depende del objeto en que acontece ni del sujeto que lo padece, siendo, por tanto, parte de la experiencia particular. (pp. 105-106)
Frankl (2004) tiene mucho que decir en esta cuestión, máxime cuando de personas sufrientes estamos hablando:
El hombre no está totalmente condicionado y determinado; es él quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas […] El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente […]. Uno de los rasgos principales de la existencia humana es la capacidad de elevarse por encima de las condiciones biológicas y sociológicas, y trascenderse a sí mismo […]. (p. 73)
Y es que, a la postre, la prueba de la persona son sus actos, que derivan del don, afecto, intención, deliberación, y —finalmente— elección. Y en cada elección, cada uno decide no sólo lo que quiere hacer, sino quién quiere ser.
La cuestión del sentido aleja posibles “patologías” del mismo, como el poder de la impresión subjetiva, la equiparación de la emoción a la conciencia moral, la acción como mero resultado, la moral externa, los impulsos vitales sobre la razón, el vitalismo y el romanticismo, entre otros. ¿Qué sentido tiene un trabajo multidisciplinar de atención integral a los matrimonios rotos o en situación de ruptura? Tiene todo el sentido, ya que uno se encuentra de lleno ante la vida que realmente importa. Para ello, se supera la actitud hedonista ante el dolor —eso lo primero— así como una de sus consecuencias inmediatas y devastadora: la equiparación entre placer y alegría. La cuestión del sentido recuerda que se puede estar alegre ante la contrariedad, porque la alegría guarda relación con la experiencia del agradecimiento. Y esto puede cultivarse. A sensu contrario, uno se aleja de ese automatismo que imposibilita la propia felicidad: considerar la alegría como una exigencia de felicidad.
Esta cuestión del sentido aleja rápidamente de otras actitudes sinsentido, como las estoicas o naturalistas, que anulan el sufrimiento a través de anulación de la voluntad, que tratan de evitar el dolor en lugar de preguntarse por su sentido.
La cuestión del sentido nos acerca a unos parámetros de mayor profundidad, dentro de un contexto axiológico, hasta llegar incluso a considerar la crisis como un don (¡), agradeciendo y bendiciendo —bien diciendo— de ella.
La propuesta que aquí se presenta de la multidisciplinariedad e integralidad deseable en la atención a los matrimonios rotos promueve el acceso a las fuentes de sentido, a las fuentes espirituales. Por encima del pragmatismo, de las expectativas de terceros, del individualismo, de la voluntad de placer, voluntad de poder o de la autorrealización como meta existencial; aparece en el horizonte la voluntad de sentido. No en vano estamos en tensión continua hacia lo valioso.
El Papa de la Familia, Juan Pablo II (1980), ilumina este tema de la pastoral de los matrimonios rotos, que a la postre es pastoral del vínculo:
El hombre está ligado a su naturaleza y depende de ella. Pero al mismo tiempo la supera con toda la organización interna de su esencia personal. Por eso, la madurez humana es algo diferente del proceso de maduración en la naturaleza […] no se trata sólo de esfuerzos corporales. Del proceso de maduración humano forma parte esencial la dimensión espiritual y religiosa de su ser. Cuando Cristo habla de la "cosecha", quiere decir que el hombre tiene que ir madurando con vistas a Dios, para después conseguir en Dios mismo, en su Reino, los frutos de su esfuerzo y su madurez. (nº 1)
Conclusiones
El desarrollo de esta revisión nos permite finalizar confirmando el hecho de que, ante una crisis familiar en el ámbito canónico convergen —necesaria y naturalmente— varias disciplinas. Esta convergencia permite un fecundo diálogo entre las ciencias de la familia, las ciencias psicológicas, las jurídicas, la ética, el magisterio pontificio y la pastoral familiar. Un apasionante diálogo que, con la debida coordinación, aparece como algo necesario y posible, siempre que se respete el ámbito propio de cada disciplina y aunando en una unidad de sentido y plenitud el objetivo final buscado: la mirada bioética para un cuidado humanizado y una atención integral a las familias ante procesos de posible ruptura matrimonial del vínculo canónico.
El presente artículo ha querido iluminar también dos aspectos claves en el acompañamiento personalista de la vulnerabilidad familiar. Por un lado, el descubrimiento gozoso de que, por encima de las aptitudes y actitudes profesionales y del acompañante, lo que verdaderamente importa es la aplicación de la ética de las virtudes, proceso que dignifica al orientador. Por otro lado, el establecimiento de una alianza terapéutica y sanadora con la familia en un verdadero espacio de comunión interpersonal, proceso que dignifica a la familia por entero. A la postre, un círculo virtuoso en el que todos se ven –maravillosa e inesperadamente— implicados y dignificados.
Referencias
Burgos, J. M. (2024). Las claves de la moralidad. Una alternativa a las fuentes de la moralidad. Quién. Revista De filosofía Personalista, 20, 9-35. https://doi.org/10.69873/aep.i20.276
Carrasco, F. (2024). El matrimonio canónico en la era digital: Retos y reflexiones. Revista Española De Derecho Canónico, 81(197), 469–492. https://doi.org/10.36576/2660-9541.81.469
Carreras, J. (2013). Familia, en Diccionario General de Derecho Canónico, vol. III. Thomson Reuters Aranzadi, Universidad de Navarra.
Catecismo de la Iglesia Católica. (2005). Compendio. Asociación de Editores del Catecismo.
Concilio Vaticano II. (1964). Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
Conferencia Episcopal Española. (2003). Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España. https://regnumchristi.es/wp-content/uploads/2017/05/directorio_pastoral_familiar_conferencia_esp.pdf
Dicasterio per i Laici, la Famiglia e la Vita. (21 de enero de 2025). Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale. Il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html
Flecha, J.R. (2001). La familia en la Iglesia y en la sociedad. Universidad Pontificia de Salamanca.
Frankl, V. (2004). El hombre en busca de sentido. Herder.
Guardini, R. (2019). Las etapas de la vida. Palabra.
Jiménez, A. R. (2019). De la familia a la Biofamilia. Apuntes De Bioética, 2(2), 125-133. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.292
Juan Pablo II. (1980). Santa Misa para los jóvenes en Munich: Homilía del Santo Padre Juan Pablo II [Homilía]. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801119_monaco-germany.html
Juan Pablo II. (1998). Fides et Ratio [Sobre las relaciones entre la fe y la razón] [Carta Encíclica]. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
León XIII. (1891). Rerum Novarum [Sobre la situación de los obreros] [Carta Encíclica]. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
Navarro-Valls, R. (2015). Matrimonio y Sínodo sobre la familia: influencia de factores culturales. En O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo (a cura di), Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista deigiuristi, Vita e pensiero, (pp. 365-383).
Oviedo, K. A. & Tarazona, R. G. (2018). Familia: Hábitat natural del ser humano – estructura base de una verdadera ecología humana. Apuntes De Bioética, 1(1), 51-67. https://doi.org/10.35383/apuntes.v1i1.198
Pérez, J. (2006). Sociología. Comprender la humanidad en el siglo XXI. Ediciones Internacionales Universitarias.
Pontificio Consejo para la Familia. (1983). Carta de los derechos de la familia presentada por la santa sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. (2004). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
Real Academia Española. (2024). Diccionario de la lengua española, 23.8 ed., [en línea]. https://dle.rae.es
Reina-Valera. (1960). https://www.biblia.es/reina-valera-1960.php
Rocha, M. (2024). La vocación del encuentro. Reflexiones sobre la dimensión ética del don de sí mismo a los otros, desde una perspectiva filosófica personalista y dialógica. en Quién. Revista De filosofía Personalista. 20, 103-123. https://doi.org/10.69873/aep.i20.281
Savater, F. (2006). Educar a contracorriente, en Transatlántica de educación.
Thomas Aquinas (1274/2017). Summa Theologiae (Vol. 1). Dominican House of Studies.
Viladrich, P. J. (1994). La familia soberana. Ius Canonicum, 34(68), 427-440. https://doi.org/10.15581/016.34.17218
Viladrich, P. J. (1999). El progreso en la comprensión y expresión del matrimonio: la noción de institución. Ius Canonicum, 39(3), 519-534. https://doi.org/10.15581/016.39.15822
Citas
- Burgos, J. M. (2024). Las claves de la moralidad. Una alternativa a las fuentes de la moralidad. Quién. Revista De filosofía Personalista, 20, 9-35. https://doi.org/10.69873/aep.i20.276
- Carrasco, F. (2024). El matrimonio canónico en la era digital: Retos y reflexiones. Revista Española De Derecho Canónico, 81(197), 469–492. https://doi.org/10.36576/2660-9541.81.469
- Carreras, J. (2013). Familia, en Diccionario General de Derecho Canónico, vol. III. Thomson Reuters Aranzadi, Universidad de Navarra.
- Catecismo de la Iglesia Católica. (2005). Compendio. Asociación de Editores del Catecismo.
- Concilio Vaticano II. (1964). Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
- Conferencia Episcopal Española. (2003). Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España. https://regnumchristi.es/wp-content/uploads/2017/05/directorio_pastoral_familiar_conferencia_esp.pdf
- Dicasterio per i Laici, la Famiglia e la Vita. (21 de enero de 2025). Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale. Il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html
- Flecha, J.R. (2001). La familia en la Iglesia y en la sociedad. Universidad Pontificia de Salamanca.
- Frankl, V. (2004). El hombre en busca de sentido. Herder.
- Guardini, R. (2019). Las etapas de la vida. Palabra.
- Jiménez, A. R. (2019). De la familia a la Biofamilia. Apuntes De Bioética, 2(2), 125-133. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.292
- Juan Pablo II. (1980). Santa Misa para los jóvenes en Munich: Homilía del Santo Padre Juan Pablo II [Homilía]. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801119_monaco-germany.html
- Juan Pablo II. (1998). Fides et Ratio [Sobre las relaciones entre la fe y la razón] [Carta Encíclica]. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
- León XIII. (1891). Rerum Novarum [Sobre la situación de los obreros] [Carta Encíclica]. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
- Navarro-Valls, R. (2015). Matrimonio y Sínodo sobre la familia: influencia de factores culturales. En O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo (a cura di), Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi, Vita e pensiero, (pp. 365-383).
- Oviedo, K. A. & Tarazona, R. G. (2018). Familia: Hábitat natural del ser humano – estructura base de una verdadera ecología humana. Apuntes De Bioética, 1(1), 51-67. https://doi.org/10.35383/apuntes.v1i1.198
- Pérez, J. (2006). Sociología. Comprender la humanidad en el siglo XXI. Ediciones Internacionales Universitarias.
- Pontificio Consejo para la Familia. (1983). Carta de los derechos de la familia presentada por la santa sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
- Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. (2004). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
- Real Academia Española. (2024). Diccionario de la lengua española, 23.8 ed., [en línea]. https://dle.rae.es
- Reina-Valera. (1960). https://www.biblia.es/reina-valera-1960.php
- Rocha, M. (2024). La vocación del encuentro. Reflexiones sobre la dimensión ética del don de sí mismo a los otros, desde una perspectiva filosófica personalista y dialógica. en Quién. Revista De filosofía Personalista. 20, 103-123. https://doi.org/10.69873/aep.i20.281
- Savater, F. (2006). Educar a contracorriente, en Transatlántica de educación.
- Thomas Aquinas (1274/2017). Summa Theologiae (Vol. 1). Dominican House of Studies.
- Viladrich, P. J. (1994). La familia soberana. Ius Canonicum, 34(68), 427-440. https://doi.org/10.15581/016.34.17218
- Viladrich, P. J. (1999). El progreso en la comprensión y expresión del matrimonio: la noción de institución. Ius Canonicum, 39(3), 519-534. https://doi.org/10.15581/016.39.15822




















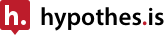




 BIBLIOTECA USAT
BIBLIOTECA USAT