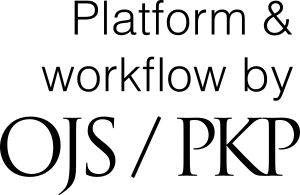Resumen
El trabajo analiza el caso de Adriana Smith, mujer embarazada que sufrió muerte cerebral en Georgia, EE. UU., y cuyo cuerpo fue mantenido con soporte vital para preservar al feto, pese a la oposición familiar. Desde la perspectiva del derecho peruano, se examina la definición legal de muerte (cese irreversible de la actividad cerebral) y la naturaleza jurídica del cadáver como objeto sui generis, protegido por derechos post mortem derivados de la personalidad pretérita. Se destaca que, en Perú, el concebido es sujeto de derecho desde la concepción, con especial tutela de su vida, reconocida constitucional y legalmente. El artículo 10 del Código Civil permite disponer de cadáveres para prolongar la vida humana, exigiendo informar a la familia, pero sin requerir su consentimiento. Así, la preservación del embarazo mediante el mantenimiento de funciones corporales sería jurídicamente válida, aunque implica un delicado balance entre la dignidad del cadáver y el derecho a la vida del concebido. El estudio concluye que, aunque el marco normativo peruano no es perfecto, ofrece herramientas para resolver casos similares, fomentando la reflexión sobre vacíos y posibles reformas que armonicen la protección de la vida, la autonomía personal y el respeto post mortem.
Palabras clave: Derecho a la vida; Muerte cerebral; Derechos humanos; Cadáveres; Embarazo.
Abstract
The paper analyzes the case of Adriana Smith, a pregnant woman who suffered brain death in Georgia, USA, and whose body was kept on life support to preserve the fetus despite her family’s opposition. From the perspective of Peruvian law, it examines the legal definition of death (irreversible cessation of brain activity) and the legal nature of the corpse as a sui generis object, protected by post-mortem rights derived from prior personality. It highlights that, in Peru, the unborn is recognized as a legal subject from conception, with special protection of life, constitutionally and legally acknowledged. Article 10 of the Civil Code allows the use of corpses to prolong human life, requiring that the family be informed but without needing their consent. Thus, preserving pregnancy through the maintenance of bodily functions would be legally valid, although it entails a delicate balance between the dignity of the corpse and the unborn’s right to life. The study concludes that, although the Peruvian legal framework is not perfect, it offers tools to resolve similar cases, encouraging reflection on gaps and possible reforms to harmonize the protection of life, personal autonomy, and post-mortem respect.
Keywords: Right to life; Brain death; Human rights; Corpses; Pregnancy.
Introducción
Durante los primeros meses del presente año, un caso ocurrido en Estados Unidos sacudió el ámbito de la bioética debido a su complejidad. El caso versaba, según lo narrado por diversos medios de comunicación (ver, entre otros: The Guardian [20 de mayo de 2025], Infobae [17 de junio de 2025] y Univisión [23 de junio de 2025]), sobre Adriana Smith, una mujer afroamericana de 30 años, proveniente del estado de Georgia y embarazada de aproximadamente ocho semanas, quien ingresó al Hospital Northside con el fin de atenderse por un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un problema menor derivó en un caso clínico complejo para la paciente.
En ese sentido, Smith tuvo un nuevo ingreso al hospital debido a los persistentes dolores que seguía sufriendo, ahora acompañados de dificultad para respirar. En esta segunda ocasión, se le detectaron coágulos en el cerebro, lo que resultó determinante para que, horas después de ser internada, se le declarara muerte cerebral.
Naturalmente, el problema que se desencadenó tras el lamentable destino de Smith fue cómo proceder respecto del concebido que se estaba gestando dentro de ella. Como se mencionó, ella se encontraba en la octava semana de gestación, por lo que el hospital debía tomar una decisión sobre el destino de su hijo. En una decisión muy cuestionada por varios sectores, el hospital decidió mantener con soporte vital el cuerpo de Smith con el fin de que el embarazo continuara hasta alcanzar el punto en que la vida del concebido fuera viable fuera del vientre de su madre. De ese modo, y a pesar de los reclamos de la propia familia de Smith -quienes denunciaron que nunca fueron consultados respecto de las acciones del hospital-, el 13 de junio del presente año se practicó una cesárea al cuerpo de Smith, permitiendo el nacimiento del menor.
El lamentable caso de Smith nos invita a reflexionar sobre los distintos alcances de la vida y la muerte. Y es que, en momentos de decisiones difíciles -como la que se tuvo que tomar dentro del hospital-, se debe tener presente el alcance de cuestiones básicas sobre la bioética y la extensión de los derechos. En ese sentido, si bien el caso de Smith culminó con el nacimiento de su hijo, consideramos que todo lo ocurrido puede ser aprovechado académicamente para reflexionar sobre el alcance del derecho a la vida, la muerte y el tratamiento de los cadáveres.
Si bien el caso se desarrolló en el estado de Georgia, Estados Unidos -con las normas jurídicas específicas de dicha jurisdicción-, para efectos del presente trabajo propondremos una serie de reflexiones desde el derecho peruano. Así, podremos tener un mejor acercamiento sobre cómo habría sido el proceder si el caso hubiese ocurrido en el país, lo que serviría como antecedente en caso de que se presente alguna situación similar dentro de nuestras fronteras, así como para analizar la pertinencia y extensión de las normas que actualmente se encuentran vigentes en nuestro país.
El cuerpo con muerte cerebral: ¿sujeto u objeto de derecho?
Como se expondrá en el presente trabajo de investigación, el caso de Adriana Smith debería llevarnos a repensar algunas instituciones propias del Derecho. Una muestra clara de ello es la cuestión sobre lo que significa ser sujeto de derecho como ente jurídicamente receptor de derechos y obligaciones; sin embargo, el caso de Smith también nos permite plantear la incertidumbre respecto del fin de la persona, para ser más exactos, en torno a las implicancias del cese de la actividad cerebral, lo que nos conduce a reflexionar hasta qué punto se podría extender la subjetividad jurídica en ese trágico escenario.
Volviendo a lo básico: los sujetos y objetos de derecho
Una de las principales lecciones dentro del Derecho es comprender adecuadamente qué se debería entender como sujeto de derecho y diferenciarlo de los denominados objetos de derecho. Ello, en realidad, no resulta muy complejo, aunque vale la pena recalcar estos términos. Al respecto, según la doctrina civil clásica, podemos comprender que un sujeto de derecho es un centro de imputación de situaciones jurídicas subjetivas, tanto de ventaja (usualmente, derechos subjetivos), como de desventaja (usualmente, deberes) (Zatti, 2005; Fernández, 2022). Es decir, el término “sujeto de derecho” estará relacionado con identificar qué entidades serán las que, eventualmente, tengan derecho a algo (en beneficio de su interés privado) o, en todo caso, tengan el deber de algo (en beneficio de los intereses de otra persona).
En torno a lo anterior, queda claro que los seres humanos somos sujetos de derecho, en tanto al estar en interacción constante con los demás generamos relaciones jurídicas de las cuales se pueden desprender tantas ventajas como desventajas. En ese sentido, pareciera que lo anterior no debería despertar mayor duda; sin embargo, existe un consenso, a nivel de derecho comparado, en que ampliar la subjetividad jurídica hacia otras entidades más allá de la persona natural es una necesidad social, sobre todo ante los nuevos fenómenos económicos y sociales (Pazos, 2005). Por dicho motivo, hoy en día tanto el concebido como las personas jurídicas o las organizaciones de personas no inscritas tienen reconocimiento como sujetos de derecho.
Lo anterior nos parece relevante para comprender que la necesidad de la categoría “sujeto de derecho” viene referida a un hecho puntual: ser un receptor de situaciones jurídicas subjetivas, las cuales pueden ser ventajosas o desventajosas, pero donde siempre prima una noción clara de autonomía individual para su ejercicio, ya sea en la actuación de un derecho o en el cumplimiento de una obligación.
Evidentemente, lo anterior debería ayudarnos a comprender la diferencia entre el concepto antes referido y los denominados “objetos de derecho”. Un objeto no posee subjetividad jurídica, es decir, no tiene ese componente de autonomía para ejercer un derecho o cumplir con una obligación. Sin embargo, no es que estos objetos sean jurídicamente irrelevantes, sino todo lo contrario, pues los “objetos de derecho” suelen definirse como los bienes, materiales o inmateriales, susceptibles de ser usados, disfrutados, dispuestos o reivindicados en el ejercicio de las diversas prestaciones que realizan los sujetos de derecho en el marco de sus situaciones jurídicas subjetivas (Espinoza, 2008).
Queda claro que una casa no tiene subjetividad jurídica, sino que su destino dependerá enteramente de lo que disponga su poseedor, quien sí tiene tal cualidad. Sobre el particular, pareciera que la diferencia entre ambos términos no debería resultar demasiado problemática: el objeto de derecho “sirve” a los intereses de los sujetos de derecho, representando cierta utilidad práctica y careciendo totalmente de capacidad jurídica para la toma de decisiones.
La muerte como el fin de la persona natural
Sin embargo, algo tan práctico como lo mencionado en el acápite anterior respecto a la diferencia referida, podría llevarnos a un escenario bien particular. Si bien todos tenemos plena noción sobre que las personas naturales somos, efectivamente, sujetos de derecho, surge la duda sobre qué ocurre cuando sobreviene la muerte de la persona. Este escenario reviste cierta particularidad, siendo que la persona natural es el único sujeto de derecho que puede morir, mientras que las personas jurídicas y las organizaciones de personas inscritas son, más bien, disueltas y liquidadas; y, por otro lado, el concebido, según la normativa vigente, más que con la muerte, tiene su fin tanto en el aborto como en la denominada “muerte gestacional”, según lo consignado en la Ley N° 32132 (2024). Vale mencionar, sin embargo, que autores como Espinoza (2008) sostienen que, analógicamente, se podría aplicar el término “muerte” al caso del concebido.
El Código Civil (1984) reafirma lo anterior cuando menciona que la muerte “pone fin a la persona” (art. 61). La muerte, como hecho jurídico, conllevará una serie de consecuencias en torno al individuo, quien ahora será reemplazado -siempre en sentido jurídico- por sus sucesores, con el fin de resguardar los intereses de su causante ante la imposibilidad física de que éste pueda seguir ejerciendo sus derechos y obligaciones (Varsi, 2014). Ahora, la pregunta que surge naturalmente es cuándo podríamos entender que una persona ha fallecido.
Dentro del ordenamiento jurídico peruano, el Código Civil no tiene la respuesta; sin embargo, es la Ley General de Salud la que clarifica este punto.
Al respecto, la mencionada norma establece que la muerte de la persona estará determinada por el diagnóstico del “cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo” (Ley N° 26842, 1997, art. 108).
Lo anterior quiere decir que, un hecho tan relevante -no solo a nivel emocional, sino a nivel jurídico-, como es la muerte, requiere de un momento exacto, objetivo y completamente verificable para su determinación. La muerte, como bien menciona Varsi (2014), es un hecho de la naturaleza irreversible, por lo que se requiere un hecho de suma gravedad para que se pueda entender su verificación.
En ese sentido, al igual que la mayoría de ordenamientos, el peruano ha optado por el cese de la actividad cerebral como el momento concreto donde se configura el fallecimiento del individuo, al significar este el instante donde -independientemente que algunos de sus órganos sigan operando biológicamente- finiquita de forma irreversible toda actividad encefálica. Sobre el particular, Varsi (2014) incluso menciona que, considerando lo anterior, no hay que confundir un escenario de muerte cerebral con el hecho de que una persona esté en estado de coma, siendo que, en este último caso, aún existe actividad encefálica, aunque no se pueda manifestar aparentemente. En ese sentido, respecto al caso bajo comentario, habría que considerar si, en primer lugar, Adriana Smith seguía con vida en el momento en que sucedieron los hechos.
Implicancias en el caso concreto: ¿Adriana Smith seguía con vida?
Con lo anteriormente comentado, queda claro una cuestión previa: Adriana Smith tenía muerte cerebral, es decir, aplicando las normas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano, se le habría declarado como fallecida, extinguiéndose así su subjetividad jurídica. En ese sentido, si bien los médicos del hospital mantuvieron ciertos signos vitales en su cuerpo con el fin de proseguir con el embarazo y evitar la pérdida del embrión, ello no quiere decir que Smith aún se encontrara jurídicamente viva. Es más, aplicando lo señalado por nuestra Ley General de Salud, no sería relevante que algunos órganos relacionados al desarrollo del embrión permanecieran aún en funcionamiento, en tanto lo más relevante es el cese de la actividad cerebral. De este modo, dado que es el término de las funciones encefálicas de la persona lo que determina su condición de fallecida, su cuerpo pasa a considerarse un cadáver.
Ante ello, surge una duda legítima sobre si es jurídicamente admisible el uso del cuerpo de Smith con el fin de proseguir con el embarazo. Para responder a ello, es indispensable conocer el tratamiento jurídico de los cadáveres dentro de nuestro ordenamiento, con el fin de realizar algunos apuntes respecto de las implicancias que tendría el estado de muerte cerebral para el mantenimiento del embarazo. De esta manera, se busca revisar el tratamiento que las normas actuales brindarían en caso de que una situación similar ocurriera en nuestro país.
El tratamiento jurídico de los cadáveres según el ordenamiento peruano
Como menciona Cárdenas (2020) hay una cuestión lógica detrás de la noción de los cadáveres: si la persona natural es un tipo de sujeto de derecho, y ésta muere, en tanto la muerte significa el fin de la persona, ello debería conllevar, como consecuencia, el fin de la subjetividad jurídica. Ergo, la muerte priva al ahora difunto de su categoría de sujeto de derecho y del pleno ejercicio de sus derechos subjetivos; y el cadáver pasa a ser considerado un objeto de derecho, pues el estatus de sujeto lo ha perdido.
Ahora, el debate respecto del estatus jurídico de los cadáveres ha sido materia de amplio debate doctrinario. En ese sentido, Mendoza (2013) resume las distintas posturas respecto de dicha problemática en básicamente dos teorías: por un lado, la teoría que indica que los cadáveres aún deben ser considerados sujetos de derecho (o extensiones de éste); y, por otro lado, la teoría que señala que éstos deben ser considerados como objetos de derecho. Sin embargo, la misma autora señala que ello aún constituye una discusión complicada y que parece no estar cerrada, siendo que la doctrina y jurisprudencia más reciente se decanta más por una postura intermedia.
Al respecto, Espinoza (2008) menciona que no es posible indicar que un cadáver sea sujeto de derecho, aunque tampoco puede sostenerse que sea un objeto de derecho como cualquier otro. En ese sentido, sostiene que debería considerarse como un objeto de derecho sui generis. Así, si bien ya no puede ejercer sus derechos subjetivos, no por ello se debería tratar al cadáver como cualquier otro objeto susceptible de ser comercializado (Ley N° 26842, 1997, art. 116).
Sobre el particular, Mendoza (2013) menciona que en nuestro ordenamiento no hay ninguna reglamentación clara respecto del estatus de los cadáveres; lo que podría llevar a situaciones en donde los vacíos legales pudieran resultar comprometedores, tanto para la memoria del fallecido, como para la situación de sus familiares. Al respecto, coincidimos con los autores referidos en el sentido de que los cadáveres no pueden ser tratados como meros objetos; sin embargo, dada su particularidad y la postura asumida por nuestras normas, mencionar que estos siguen siendo sujetos de derecho más allá de la muerte, podría ser una postura demasiado arriesgada para el ordenamiento.
La personalidad pretérita y los derechos post mortem del cadáver.Entonces, considerando lo anterior, tendría sentido argumentar que los cadáveres no son sujetos de derechos en tanto carecen de subjetividad jurídica; no obstante, tampoco son meros objetos de derecho. Y es que, como mencionan autores como Espinoza (2008) y Fernández (2022), se debe procurar un trato especial hacia el cadáver por la vida que alguna vez tuvo. Por ello, partimos de la idea de que con la muerte no desaparece repentinamente todo rastro de dignidad en los cadáveres. En ese sentido, un sector de la doctrina, a la cual nos adscribimos, reconoce la existencia de algunos derechos post mortem correspondientes a la personalidad pretérita de los fallecidos.
Al respecto, Cárdenas (2020) sostiene que una persona natural en vida, dada su subjetividad jurídica, ostenta ciertos derechos que siguen siendo eficaces aun cuando muera, como una prolongación de su personalidad. Así, podríamos concluir que el cadáver es tutelado por ciertos derechos propios de la persona; aunque se trataría, en todo caso, de derechos adquiridos durante el transcurso de la vida de la persona cuya protección subsiste.
Bajo dicha noción, no se podrían consentir afectaciones a la imagen, al honor, a la voz, a la intimidad u otros derechos, bajo la falaz justificación de que la persona implicada ya ha fallecido. Incluso, hoy en día se debate el derecho post mortem sobre los datos personales del fallecido en plataformas digitales (como sus redes sociales o similares), debido a los aparentes vacíos normativos existentes en varios ordenamientos en torno a la identidad en tiempos de nuevas tecnologías (Alfonsi, 2024).
Debe tenerse en cuenta que no estamos hablando de los derechos de los familiares, sino de los derechos que la persona tuvo en vida y que se mantienen a pesar de la muerte, sustentados en su personalidad pretérita. Por tanto, si bien el cadáver no tiene derechos por su condición de tal, sí es amparable bajo la extensión de los derechos de la personalidad que ostentó cuando aún estaba con vida. Ello impide que los cadáveres sean expuestos a prácticas vejatorias o a actos que atenten contra la dignidad de quien alguna vez vivió.
El rol de la familia frente al cadáver.Al respecto, es casi un consenso académico afirmar que los cadáveres no son sujetos de derecho; sin embargo, como se mencionó, ello no significa que sobre éstos recaigan o puedan recaer las particularidades de los derechos reales, correspondientes a la regulación de la propiedad. Cárdenas (2019) plantea la idea de una “personalidad pretérita trascendente” para explicar la forma en que ciertos derechos se proyectan sobre el cadáver, aun cuando éste no sea sujeto de derecho. En ese sentido, sería un error afirmar que los familiares son “propietarios” o “copropietarios” del cadáver. Como señala Espinoza (2008), existen determinados derechos propios del fallecido que operan también como deberes para los familiares, por lo que éstos tampoco pueden disponer libremente de los restos.
En ese sentido, Arcaya (2021) menciona que hay una cuestión de autonomía de la persona -en vida- que deberá ser reivindicada al momento de su fallecimiento; esto es, la voluntad expresada en vida obliga a los familiares a ejecutar algunas disposiciones hechas por la persona post mortem, siempre dentro de los límites del orden público impuestos por el ordenamiento. Un ejemplo de ello son los testamentos, en donde el testador en vida realiza una serie de actos de disposición que no tendrán eficacia temporalmente, sino que recién la tendrán al momento en que fallezca. En esto consiste la autonomía de un sujeto de derechos: que sus actos sean obligatorios incluso cuando haya perdido tal categoría.
Sobre el particular, Cárdenas (2020) sostiene que ello justifica que algunas personas decidan la forma en la que desea ser veladas, si deciden ser enterradas o incineradas, o si dicho acto debe realizarse mediante un determinado culto o religión, o si deciden donar sus órganos después de la muerte, entre otras cuestiones. Sólo en defecto de algún tipo de indicación particular al respecto, los familiares podrían decidir cómo llevar a cabo el sepelio de su ser querido, siempre dentro de los límites de la ley y de los derechos correspondientes a la personalidad pretérita del fallecido, tal como lo reconoce expresamente en el Código Civil (1984, art. 13).
A propósito, debido a lo anterior, resultó tan cuestionable que en la Ley N°31756 (2023), norma que promueve la donación de órganos con fines terapéuticos, se mencione que los familiares “excepcionalmente” pueden cambiar la voluntad negativa del fallecido respecto a la donación de órganos. Ello, en todo sentido, constituye una contravención a la voluntad de la persona en vida, quien por determinados motivos ha optado por no donar sus órganos. Si bien se podría justificar dicha intervención en una supuesta búsqueda de la solidaridad con respecto de pacientes que buscan donantes, no se debería perder de vista que la negativa a la donación es una opción perfectamente compatible con el ordenamiento, basada en criterios personales, morales o incluso religiosos. Del mismo modo, la norma antes mencionada reconoce tal posibilidad en un marco de debida información; en ese sentido, contravenir radicalmente una decisión de esa naturaleza resultaría inconstitucional.
Y es que, si bien los familiares son los principales afectados por el fallecimiento de una persona, no por ello se debe perder de vista que, como menciona Espinoza (2008), velar por el debido respeto a los restos del fallecido no solo deviene en un derecho de la familia, sino que implica una serie de obligaciones hacia las disposiciones autónomas hechas por su causante, así como a los derechos de la personalidad que éste alguna vez tuvo. Como se mencionó previamente, los derechos de la personalidad del fallecido tienen aún eficacia respecto de los restos corporales; por dicha razón, la familia no podría atentar contra la imagen o el honor del cadáver, mucho menos someterlo a tratos degradantes.
Ahora, cabe un último tema respecto de lo que ocurre cuando no existen familiares que pudieran velar por el debido respeto y velatorio del cadáver. Sobre el particular, a inicios del presente año, un caso conmovió a la sociedad peruana: el conocido escritor y streamerGuillermo Gutiérrez (más conocido como el “Tío Factos”), quien falleció repentinamente a causa de una asfixia por ingesta alimenticia, al no contar con familiares directos cercanos fue enterrado en una fosa común sin mayor reparo por las autoridades. A pesar de contar con múltiples amigos cercanos que se apersonaron para darle una digna despedida, las autoridades sanitarias no autorizaron el retiro del cuerpo de la morgue a donde fue conducido debido a que la Ley N°26298 (1994) y su Reglamento sobre cementerios y servicios funerarios (Decreto Supremo N° 03-94-SA, 1994), menciona que únicamente dicha disposición de cuerpos debe ser realizada por familiares. En ese sentido, al no contar con la presencia de ningún familiar, y pese a la presión de varios colectivos ciudadanos, las autoridades decidieron que el cadáver fuera destinado a una fosa común, como menciona estrictamente la norma citada.
Sobre el particular, no es el objetivo del presente trabajo ahondar mucho en la cuestionable decisión por la que se optó en el caso anterior. Lo que sí debería ser de nuestro interés es que, en caso de que no haya familiares que faciliten esto, evidentemente, las autoridades deben tener una proscripción legal que regule dicho escenario: en el caso particular, las autoridades se toman la facultad de sepultar a estos cadáveres en una fosa común o, incluso, utilizar estos restos para fines académicos y científicos.
Al ser este un caso excepcional, es entendible que se tomen medidas excepcionales. La lógica de la norma es que, al no contar con un familiar que pueda trasladar la voluntad del fallecido para optar por un determinado rito o forma de ser sepultado o exhumado, entonces no habría posibilidad material de aplicar dicha decisión. Por ello es que, nuevamente, resulta cuestionable que dicha potestad para disponer del cadáver únicamente corresponda a los familiares; es más, ni siquiera las normas hacen referencia al término de “sucesores”, bajo el supuesto de que una persona sin herederos forzosos instituya, mediante testamento, a una persona fuera de su familia como heredero.
Sobre el particular, en el caso puntual de Adriana Smith, como se mencionó en la introducción del presente trabajo, los familiares más cercanos a ella cuestionaron la decisión del hospital de mantenerla con algunos signos vitales con el fin de preservar el embarazo sin consultarles. Al respecto, nadie duda que los familiares tienen el deber de dar consentimiento informado sobre lo que les ocurre a sus seres queridos durante un proceso médico complejo; sin embargo, el caso es que aquí se trataba de un cadáver. Por lo que el caso abre nuevas interrogantes: ¿realmente el hospital debió tener el consentimiento de la familia para seguir manteniendo en funcionamiento algunos órganos de Smith, con el fin de conservar su embarazo? ¿la familia podía negarse? ¿Y si la familia se hubiera negado, hubiera constituido un caso de aborto?
Para responder debidamente a las preguntas antes mencionadas, consideramos que hay un tema que debemos absolver previamente: los intereses del otro sujeto de derecho, el concebido.
Los derechos del concebido como consideración determinante en el caso
Como se mencionó previamente, el caso particular de Adriana Smith no sólo versó sobre el tratamiento aparentemente ilegítimo que se le daba a un cadáver, sino que la particularidad de la situación recaía en la razón por la que se decidió mantener activos algunos signos vitales de Smith. Y es que se debe recordar que la paciente en cuestión estaba embarazada, por lo que el hospital, tras la muerte cerebral de la paciente, optó por mantener ciertos signos vitales aún vigentes con el fin de salvaguardar los derechos del concebido.
Reconocimiento del concebido como sujeto de derecho
En realidad, para analizar un tema tan complejo, se debe partir de una premisa básica: En el Perú, a diferencia de otros países, el concebido es considerado como sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, tal y como establece tanto el Código Civil vigente como la misma Constitución. Así, al hablar del concebido en tanto sujeto, según lo mencionado por Cieza (2024), se marcó un punto de quiebre en lo que respecta a cómo se comprendía jurídicamente a los embriones humanos, dotándolos de subjetividad jurídica incluso antes del nacimiento, desde su concepción.
Cabe mencionar que los Códigos Civiles precedentes al actual, el 1852 y 1936 nunca utilizaron el término “concebido”, sino que utilizaron el término “el que está por nacer”. Del mismo modo, estos códigos no consideraban al embrión como sujeto de derecho, aplicando la llamada “teoría de la ficción”, según la cual los que “están por nacer” se consideran “nacidos” en todo cuanto les favorezca (Cieza, 2024). Podría resultar confuso, pero la lógica mencionada (que sigue siendo adoptada por la mayoría de legislaciones extranjeras, como el caso italiano) desconoce que el embrión pueda tener por su sola existencia subjetividad jurídica, por lo que, en vista del “interés en existir” se le debe considerar ya nacido si es que con ello se le beneficia, es decir, el nacimiento sigue siendo considerado como el acto realmente relevante, por encima de la concepción (León, 2023).
A diferencia de lo anteriormente señalado, el Código Civil (1984) vigente establece lo que la doctrina ha denominado la “teoría de la subjetividad”. A diferencia de la “teoría de la ficción”, esta sostiene que el concebido no debe ser considerado “nacido” para ostentar derechos, sino que por su sola condición de embrión ya los tiene. Es decir, no se tiene que considerar que el concebido ostenta otro estatus jurídico -el de la persona natural-, sino que por su sola existencia puede considerarse como un centro de imputación de situaciones jurídicas subjetivas (Espinoza, 2008). Fue esta percepción la que se puede comprender en el vigente Código Civil (1984), el cual establece lo siguiente: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo” (art. 1).
Como se puede advertir, ya no es necesario considerar al concebido como nacido para que pueda gozar de sus derechos, pues estos le son reconocidos desde su misma condición. Incluso esta fue la percepción que consideraba el mismo Fernández (2022), jurista a cargo de la elaboración del Libro de Derechos de las Personas del Código Civil. Sobre el particular, el citado autor mencionaba que los avances de la ciencia que se tenían a mediados del siglo pasado lograron establecer que el proceso ininterrumpido de la vida se iniciaba en realidad con la concepción; para ser más exactos, desde el momento de la singamia, donde el espermatozoide y el óvulo se fusionan, creando un nuevo ser independiente y autónomo (Fernández, 2022). Así, el objetivo central de ello era dotar al concebido de una extensión de la tutela que el ordenamiento brinda al ser humano, en tanto ya se ha generado una nueva persona merecedora de protección a su dignidad (Sánchez, 2019).
Sobre el marco normativo del concebido en el Perú
Ahora, con el fin de establecer adecuadamente las situaciones jurídicas del concebido dentro de nuestro ordenamiento, es necesario hacer una breve mención del marco normativo correspondiente.
En lo que respecta a normas internacionales, se debe tener presente que, según lo que establece la Constitución en su Cuarta Disposición Transitoria, siempre que éstas versen sobre derechos humanos tienen rango constitucional para el Estado peruano, por lo que la interpretación de los derechos de las personas debe ser realizada de conformidad con ellas. Aunque, como menciona Marciani (2004), dicha interpretación no es un consenso dentro de la doctrina, siendo que hay sectores que sostienen que ello conllevaría a un sometimiento del derecho interno, sin embargo, dicha controversia ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional (2005), el cual afirmó en la Sentencia del expediente N° 00025-2005-AI/TC que, en efecto, dichas disposiciones provenientes de tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, son parámetros interpretativos sobre los derechos constitucionales.
En ese sentido, si bien la mayoría de tratados internacionales hace referencia al derecho a la vida de modo general, no hay mayor mención al concebido. Así, puede decirse que la norma internacional más directa es la Convención Americana de Derechos Humanos, la que menciona lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción (...)” (Organización de Estados Americanos [OEA], 1969, art. 4.1).
Al respecto, llama la atención el uso de la expresión “en general”, ya que ello daría la posibilidad de que existan ordenamientos estatales que dispongan que el inicio de la vida sea en otro momento determinado por sus normas internas, lo que tendría incidencia en las políticas de cada Estado frente a temas como el aborto (Bernales et al., 2017). Sin embargo, no debemos perder de vista que, como se mencionó anteriormente, si se está reconociendo un derecho subjetivo al concebido, como a la vida, entonces estaríamos indirectamente reconociendo que estamos ante un sujeto de derecho.
Lo anterior no ha escapado de interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012), nos referimos específicamente al caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, en la cual se cuestionaba una prohibición estatal sobre la realización de la fecundación in vitro. En dicha oportunidad, la Corte no sólo negó que el artículo 4.1 conlleve al reconocimiento de personalidad jurídica del concebido, sino que desarrolló que la noción de “concepción” mencionada en la Convención debía ser interpretada como el momento de la anidación del embrión en el útero materno, y no desde la singamia (Para un mayor detalle del caso ver: Alburqueque, 2018).
De otro lado, en lo que respecta a las normas vigentes en el Perú, éstas sí reconocen el estatus de sujeto de derecho del concebido en todo cuanto le favorece desde el momento de la concepción. Sobre el particular, ya se mencionó que el vigente Código Civil (1984) reconoce puntualmente ello, lo que fue replicado en la actual Constitución Política (1993) en su artículo 2, inciso 1.
Al respecto, el Tribunal Constitucional (2009) en la Sentencia recaída en el expediente 2005-2009-PA/TC realizó en su momento su interpretación respecto del inicio de la vida, determinando que éste se da con la singamia, siendo que la anidación o la implantación en el útero constituyen parte del proceso embrionario, mas no su inicio. Sin embargo, debemos mencionar dos cosas. En primer lugar, este fallo del Tribunal se dio antes del caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, es decir, antes del precedente internacional; y, en segundo lugar, el Tribunal Constitucional (2023), en una Sentencia posterior referida al expediente 00238-2021-PA/TC, abordó nuevamente el tema sobre la legalización del Anticonceptivo Oral de Emergencia, el Tribunal no realizó ninguna variación respecto de los postulados de la sentencia del 2009 respecto a su criterio sobre el inicio de la vida, a pesar de ya contar con el antecedente de la Corte Interamericana. Consideramos que ello fue una omisión de parte del Tribunal, toda vez que ello ha abierto la puerta para una doble interpretación respecto de un tema tan relevante como el inicio de la vida, siendo que muchos jueces, mediante el control de la convencionalidad, pueden aplicar el criterio de la Corte Interamericana, mientras que otros, podrían aplicar el precedente nacional, irrumpiendo en la seguridad jurídica al no contar con un criterio uniforme.
De otro lado, podemos hacer mención a otras normas en donde se reconocen los derechos del concebido, aunque se debe hacer mención especial a la reciente Ley N°31935 (2023), denominada “Ley que reconoce derechos al concebido” que tiene por objetivo de la norma especificar qué derechos exactamente se le estarían reconociendo al concebido, ya que podía resultar un tanto imprecisa la expresión “en todo cuanto le favorezca” (art. 2).
Al respecto, la Ley mencionada ha sido recibida tanto positivamente como negativamente por algunos autores (Ver: León, 2023; Cieza, 2024). Sobre el particular, nuestra postura es que, si bien la norma va en consonancia con lo señalado tanto en la Constitución como en el Código Civil, resulta redundante al reconocer sólo ciertos derechos evidentes (como la vida o la integridad), así como “otros derechos que le favorezcan” -expresión igualmente abstracta que la contemplada en las normas que ya existen. En ese sentido, la norma no resultaría eficiente por ningún motivo, al conducir al intérprete a una situación exactamente igual a la que podría tener si la norma no existiera.
Entonces, ¿cómo resolver la controversia?
Hagamos un repaso de lo revisado hasta este punto. Por un lado, Adriana Smith, una mujer gestante, trágicamente pierde la vida y es diagnosticada con muerte cerebral, por lo que su cuerpo se considera un cadáver. De otro lado, tenemos a un embrión por nacer y que estaría corriendo riesgo a causa de la muerte de su madre si es que se opta por velar el cuerpo. En tercer lugar, tenemos al hospital que, sin consultar previamente a la familia, decide mantener algunos órganos vitales de Smith en funcionamiento con el fin de preservar el embarazo. Finalmente, tenemos a la familia de Smith que denuncia que no se le ha avisado respecto del accionar del hospital y que está consternada por el trato que se le está dando al cadáver de su ser querido.
Como hemos mencionado, si bien Smith ha fallecido, ello no convierte a su cuerpo en un mero objeto, susceptible de ser dispuesto como si de una mera incubadora se tratase. Al respecto, Fernández (2022) sostenía que, pese a la muerte, un cadáver debe ser tratado como si se tratase de una persona con vida, con todo el respeto y seriedad que amerita la dignidad que algún día tuvo el fallecido. En ese sentido, como mencionaba Cárdenas (2020), no es que con la muerte desaparezca todo rastro de la personalidad del individuo, sino que aún se pueden tutelar algunos intereses propios de su personalidad. Debe recordarse que no estamos hablando de los derechos de los familiares, sino que nos estamos refiriendo a la personalidad pretérita de su causante.
Entonces, aterrizando en el caso puntual aplicando las normas peruanas, ¿hubiera sido válida la disposición del cadáver por parte del hospital para la preservación del embrión? Así, cabe mencionar que el artículo 10 del Código Civil (1984) peruano establece que el jefe del hospital puede realizar actos de disposición de parte del cadáver con el fin de prolongar o conservar la vida humana, previo conocimiento de la familia.
Al respecto, Fernández (2022) menciona que el artículo puntual estaba pensado en el trasplante de órganos, con el fin de que la muerte de una persona pudiera significar una posibilidad de vida para otro paciente urgente de un donante. Ahora, cabe indicar que, hasta antes de la reforma del citado artículo en el año 2016 (Ley N° 30473, 2016), este señalaba la posibilidad de que la familia pudiera negarse a dichas prácticas, lo que dejaba al hospital en un estado de sujeción a la voluntad de los familiares. Con la reforma mencionada, únicamente se consigna el deber de informar a la familia sobre estos actos de disposición del cuerpo, siempre y cuando estén destinados a la prolongación y conservación de la vida humana.
Sobre el particular, se debe recordar que los derechos de la familia no son ilimitados ni absolutos con respecto del cadáver. En realidad, como vimos, se deben tener en cuenta una serie de limitaciones como puede ser el respeto a la voluntad del fallecido y las normas imperativas de orden público. Sobre el particular, cuando hablamos de orden público, estamos haciendo alusión al conjunto de normas jurídicas dispuestas por el Estado para regular el comportamiento de los particulares (Rubio, 2015). En ese sentido, un artículo del Código Civil (1984) como el mencionado forma parte del orden público, por lo que la familia no podría contravenir y negarse -como la norma antes de su reforma indicaba- a que el hospital pueda disponer del cuerpo de su familiar para salvar otra vida. Lo que sí resultaría exigible, y que aparentemente no se cumplió en el caso de Adriana Smith, es que el hospital debió nformar previamente a los miembros de la familia sobre su accionar con el cadáver, con el fin de mantenerles al tanto de lo que se iba a realizar, mas no solicitarles una autorización para ello.
Como dijimos, Fernández (2022) comprendía que el ejercicio del artículo 10 del Código Civil vigente se daría en el marco de un trasplante de órganos, donde un paciente fallecía y, ante la urgencia por mantener con vida a otra persona, se procedía a disponer de una parte de los restos humanos para tal cometido; sin embargo, cabe preguntarnos si el artículo 10 también debería aplicarse en casos donde, más que el uso de parte del cadáver, se utilice la totalidad del cuerpo para proteger a un concebido.
Por eso es que el caso de Adriana Smith resulta complejo y nos permite entender mejor el funcionamiento que deberían tener algunas instituciones propias de nuestro sistema jurídico. Ante la duda planteada, nuestra respuesta es afirmativa: la decisión sería coherente con nuestro ordenamiento, considerando el derecho a la vida del concebido.
En todo caso, si quisiéramos problematizar más sobre lo anterior, podríamos decir que en última instancia estaríamos ante un enfrentamiento entre el derecho a la vida del concebido y los derechos correspondientes a la personalidad pretérita de su madre. Al respecto, podríamos hablar de una afectación al derecho a la integridad, que en el contexto de un cadáver podría estar relacionado al hecho de “conservar” el debido respeto por su cuerpo evitando manipulaciones después del cese de la actividad cerebral. Incluso, podría también argumentarse que, en realidad, lo que está afectándose es la misma dignidad humana, al reducir sus restos a convertirse en una mera incubadora.
Sobre el particular, nosotros entendemos dicha postura y no se podría negar una cuestión fáctica. En realidad, en el caso puntual, sí se mantuvieron latentes algunos órganos del cuerpo de Smith con el único fin de que el embarazo pudiera seguir. Sin embargo, sostenemos que dicha apreciación en este tipo de escenarios no debería ser considerada como ilícita. En primer lugar, porque el artículo 10 del Código Civil vigente ya permite que el cuerpo de alguien sea usado para proveer a otras personas de órganos con el fin de resguardar los intereses de otro. Pero, ¿no sería esto utilizar el cuerpo de alguien como un banco de órganos? En realidad, no sería tan descabellado mencionar ello, aunque la expresión resultara un tanto brusca. Pero entonces ¿por qué dicha acción sí es permitida?
Al respecto, dicha posibilidad está permitida porque se sustenta en principios básicos del ordenamiento como el de la solidaridad humana y en la preservación de la vida como la máxima expresión de la dignidad humana. Sobre el particular, la vida debería ser entendida como el primer derecho, el cual sostiene la existencia del resto de atribuciones del individuo, tal y como lo ha afirmado el propio Tribunal Constitucional (2008) en la Sentencia recaída en el expediente N° 1535-2006-PA. En ese sentido, la aparente falta contra la dignidad hacia el cuerpo de Smith no debería hacernos perder de vista que ello estaría justificado a partir de salvaguardar la vida del embrión.
En el caso de Adriana Smith, como ya se ha mencionado, ella ha fallecido, lo que es una situación irreversible y dolorosa. Sin embargo, no es que sobre su cuerpo se pueda disponer libremente y sin mayor reparo. Como hemos mencionado, se debe tener una consideración especial por su cadáver, el cual es un objeto de derecho sui generis, siendo que aún puede gozar de la protección de algunos derechos de la personalidad, con el fin de preservar de alguna forma la dignidad que alguna vez tuvo.
En el caso del concebido, por lo menos en la normativa peruana, es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Naturalmente, la vida le favorece por lo que es un derecho subjetivo exigible hacia el Estado y al resto de la sociedad. De ese modo, es exigible que se proteja su subsistencia con el fin de garantizar el desarrollo de su fase embrionaria. Precisamente, en lo que respecta al hospital, se entiende que dicha entidad, como ente conocedor de las normas pertinentes, comprende que debe resguardar la vida del ser humano. En ese sentido, tiene la legitimidad normativa de disponer de un cadáver con el fin de preservar la vida; no obstante, la norma lo obliga a informar debidamente a la familia sobre el trato que se les dé a los restos físicos del fallecido.
Finalmente, la familia tiene el derecho de ser informada debidamente sobre el accionar del hospital; sin embargo, siguiendo la línea de lo señalado por el artículo 10 del Código Civil (1984), no tendría la legitimidad para oponerse a los actos de disposición que estipule el hospital, siendo que debe sujetarse a las decisiones que la entidad sanitaria decida, siempre que con éstas se proteja la vida humana, como es el caso del concebido.
En ese sentido, el trágico caso de Adriana Smith, si bien pudiera parecer lejano a nuestra realidad, conviene tenerlo presente con el fin de evaluar la aplicación de nuestro propio marco normativo. No ha sido nuestra intención hacer mayor desarrollo sobre las normativas estadounidenses -que tienen particularidades propias de su tradición jurídica-, sino aprovechar un caso como el mencionado con el fin de presentar didácticamente algunos puntos elementales sobre el plano práctico de nuestras disposiciones.
Conclusiones
Si el caso trágico de Adriana Smith hubiera ocurrido en nuestro país, ella hubiera sido considerada como un cadáver, al haber sido diagnosticada con muerte cerebral. Sobre el particular, la Ley General de Salud menciona que la muerte se va a determinar por el término de toda actividad encefálica, independientemente de que algunos órganos o tejidos sigan en funcionamiento. De ese modo, pese a que algunos órganos de Smith se mantenían en actividad artificialmente -con el fin de continuar con el embarazo- ello no debería ser trascendental para determinar su trágico deceso.
Ahora el hecho de que estemos frente a un cadáver no quiere decir que estemos frente a un mero objeto de derecho. Por el contrario, nuestro ordenamiento y la doctrina especializada sostienen que estamos frente a un objeto sui generis, lo que ameritará un tratamiento especial debido a la dignidad que alguna vez tuvo la persona cuando estaba con vida. En ese sentido, aunque el cadáver no posee derechos propios, se le debe extender la tutela correspondiente a los derechos de la personalidad post mortem. Es decir, son derechos que si bien la persona obtuvo en vida -cuando era una persona natural- recién van a ser eficaces tras la muerte.
Al reconocer que estamos tratando derechos post mortem del fallecido, se debe comprender que no estamos refiriéndonos a derechos de los familiares. Estos, si bien poseen un interés legítimo respecto de los restos de su causante, no pueden disponer libremente del cadáver, sobre todo si se atenta contra la voluntad de la persona en vida, los derechos inherentes a la personalidad pretérita, el orden público, las buenas costumbres, entre otros.
Otro elemento central en el debate son los intereses del concebido. Según nuestro marco normativo, el concebido se constituye en sujeto de derecho autónomo desde la concepción, por lo que se le reconoce, entre otros, el derecho a la vida. En ese sentido, los centros de salud deben procurar, en la medida de lo posible, preservar la vida de los concebidos.
Nuestro marco normativo permite incluso que los centros de salud dispongan de los cadáveres si ello contribuye a salvaguardar o conservar la vida otra persona, siempre que se informe debidamente a los familiares, quienes no podrían oponerse a dicho acto de disposición. Con ello, el ordenamiento contempla la posibilidad de promover la solidaridad humana y el respeto hacia la vida en tanto sea posible.
Por tanto, la decisión del hospital de mantener algunos órganos con vida del cadáver de Smith no resultaría tan errada, al menos desde lo contemplado por nuestras normas nacionales. Si bien podría interpretarse que se está usando el cadáver como un objeto, se deben contemplar otros intereses que resultarían afectados, como los del concebido, sujeto de derecho autónomo con derechos subjetivos ya existentes desde la concepción.
Analizar el caso de Smith nos permite adentrarnos en cómo el ordenamiento jurídico peruano regula algunas instituciones básicas del derecho y ver cómo éstas pueden aplicarse en un caso extremo como el narrado en el presente trabajo de investigación. En ese sentido, nuestro marco normativo, si bien no resulta perfecto, ofrece una solución concreta y aplicable a casos similares. Aunque se pueda discrepar con la alternativa propuesta por nuestro ordenamiento, ello no debería impedir que su aplicación en un caso puntual sea útil para comprender más ampliamente sus alcances y limitaciones, así como para identificar posibles vacíos o contradicciones que, de ser detectados, podrían orientar futuras reformas legislativas y una mejor adecuación de las normas a la realidad social.
Referencias
Alburqueque, S. J. (2018). La persona y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apuntes De Bioética, 1(1), 79-89. https://doi.org/10.35383/apuntes.v1i1.191
Alfonsi, R. (2024). Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti ‘digitali’ del defunto? En Le transizioni e il diritto (pp. 219-240). Intervento presentato al convegno tenutosi a Trento. https://doi.org/10.15168/11572_434970
Arcaya, C. (2021). La legítima y la afectación a la autonomía de la voluntad del testador para disponer la totalidad de sus bienes y derechos [Trabajo de investigación de bachiller, Universidad Privada Antenor Orrego]. Repositorio Institucional UPAO. https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7851
Bernales, E., Eguiguren, F. & Rubio, M. (2017). Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cárdenas, R. (2019). Acerca de la naturaleza jurídica del cadáver. Ius Et Praxis, 48(48-49), 171-192. https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2018.n48-49.4505
Cárdenas, R. (2020). ¿Tienen derechos los muertos? Giuristi: Revista De Derecho Corporativo, 1(1), 171–197. https://doi.org/10.46631/Giuristi.2020.v1n1.09
Cieza, J. (2024). El libro de las personas en el Código Civil peruano. Análisis histórico-dogmático por sus cuarenta años de vigencia. En J. Espinoza Espinoza (Dir.), 40 años del Código Civil peruano. Evolución de la dogmática nacional: entre cambios legislativos y orientaciones jurisprudenciales (pp. 89-212). Instituto Pacífico.
Código Civil. Decreto Legislativo Nº 295, 14 de noviembre de 1984 (Perú).
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. 28 de noviembre de 2012. San José, Costa Rica. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
Decreto Supremo N° 03-94-SA [Presidencia del Consejo de Ministros]. Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 06 de octubre de 1994. https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OGTI/SINADEF/DS-03-94-SA.pdf
Espinoza, J. (2008). Derecho de las personas. Editorial Rhodas.
Fernández, C. (2022). Derechos de las personas. Análisis de cada artículo del Libro Primero del Código Civil de 1984. Rimay Editores.
Infobae. (17 de junio del 2025). Nació el bebé de una mujer que fue declarada con muerte cerebral y estuvo con soporte vital durante meses. https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/06/17/nacio-el-bebe-de-una-mujer-que-fue-declarada-con-muerte-cerebral-y-estuvo-con-soporte-vital-durante-meses/
León, L. (2023). Los derechos de la personalidad del concebido y su especificación mediante la Ley N° 31935. Actualidad Civil, (113), 5-19.
Ley N° 26298. [Congreso Constituyente Democrático] Ley de cementerios y servicios. 28 de marzo de 1994. funerarioshttps://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256905-26298
Ley N° 26842. [Presidencia del Consejo de Ministros] Ley General de Salud. 15 de julio de 1997. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256661-26842
Ley N° 30473. [Presidencia del Consejo de Ministros] Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos. 29 de junio de 2016. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Texto_Consolidado/30473-TXM.pdf
Ley N° 31756. [Congreso de la República] Ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos. 30 de mayo de 2023. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2182356-5
Ley N° 31935. [Congreso de la República] Ley que reconoce derechos al concebido. 16 de noviembre de 2023. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2235408-1
Ley N° 32132 [Congreso de la República] Ley que promueve el cuidado integral y multidisciplinario de la madre ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. 10 de octubre de 2024. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2332876-3
Marciani, B. (2004). El derecho a la libertad de expresión de la tesis de los derechos preferentes. Editorial Palestra.
Mendoza, M. (2013). Apuntes sobre la naturaleza jurídica del cadáver: Análisis de las diversas teorías y la posición que asume el ordenamiento jurídico peruano frente a estas. Foro Jurídico, (12), 51-61. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13800
Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
Pazos, J. (2005). La capacidad de la persona jurídica: apuntes indiciarios. IUS ET VERITAS, 15(31), 102-112. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12411
Rubio, M. (2015). El título preliminar del Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sánchez, R. D. J. (2019). Estatuto jurídico del embrión humano. Apuntes De Bioética, 2(2), 69-79. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.288
The Guardian. (20 de mayo del 2025). Fetus of brain-dead Georgia woman kept alive due to abortion ban is growing, says family. https://www.theguardian.com/us-news/2025/may/20/pregnant-georgia-woman-brain-dead
Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia Exp. N°00025-2005-AI/TC. Lima. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf
Tribunal Constitucional. (2008). Sentencia Exp. 1535-2006-PA/TC. Junín. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01535-2006-AA.pdf
Tribunal Constitucional. (2009). Sentencia Exp. N°2005-2009-PA/TC. Lima. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02005-2009-AA.pdf
Tribunal Constitucional. (2023). Sentencia Exp. 00238-2021-PA/TC. Lima. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/00238-2021-AA%20CTResolucion3.pdf
Univisión. (23 de junio del 2025). Madre logra que su hija descanse en paz a cuatro meses de su muerte cerebral estando embarazada en Georgia. https://www.univision.com/local/atlanta-wuvg/madre-de-adriana-smith-embarazada-muerte-cerebral-conectada-4-meses-respirador-en-georgia
Varsi, E. (2014). Tratado de derecho de las personas. Gaceta Jurídica. Universidad de Lima.
Zatti, P. (2005). Las situaciones jurídicas. Revista Jurídica del Perú, Año LV(64), 357-389.
Citas
- Alburqueque, S. J. (2018). La persona y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apuntes De Bioética, 1(1), 79-89. https://doi.org/10.35383/apuntes.v1i1.191
- Alfonsi, R. (2024). Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti ‘digitali’ del defunto? En Le transizioni e il diritto (pp. 219-240). Intervento presentato al convegno tenutosi a Trento. https://doi.org/10.15168/11572_434970
- Arcaya, C. (2021). La legítima y la afectación a la autonomía de la voluntad del testador para disponer la totalidad de sus bienes y derechos [Trabajo de investigación de bachiller, Universidad Privada Antenor Orrego]. Repositorio Institucional UPAO. https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7851
- Bernales, E., Eguiguren, F. & Rubio, M. (2017). Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Cárdenas, R. (2019). Acerca de la naturaleza jurídica del cadáver. Ius Et Praxis, 48(48-49), 171-192. https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2018.n48-49.4505
- Cárdenas, R. (2020). ¿Tienen derechos los muertos? Giuristi: Revista De Derecho Corporativo, 1(1), 171–197. https://doi.org/10.46631/Giuristi.2020.v1n1.09
- Cieza, J. (2024). El libro de las personas en el Código Civil peruano. Análisis histórico-dogmático por sus cuarenta años de vigencia. En J. Espinoza Espinoza (Dir.), 40 años del Código Civil peruano. Evolución de la dogmática nacional: entre cambios legislativos y orientaciones jurisprudenciales (pp. 89-212). Instituto Pacífico.
- Código Civil. Decreto Legislativo Nº 295, 14 de noviembre de 1984 (Perú).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. 28 de noviembre de 2012. San José, Costa Rica. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
- Decreto Supremo N° 03-94-SA [Presidencia del Consejo de Ministros]. Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 06 de octubre de 1994. https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OGTI/SINADEF/DS-03-94-SA.pdf
- Espinoza, J. (2008). Derecho de las personas. Editorial Rhodas.
- Fernández, C. (2022). Derechos de las personas. Análisis de cada artículo del Libro Primero del Código Civil de 1984. Rimay Editores.
- Infobae. (17 de junio del 2025). Nació el bebé de una mujer que fue declarada con muerte cerebral y estuvo con soporte vital durante meses. https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/06/17/nacio-el-bebe-de-una-mujer-que-fue-declarada-con-muerte-cerebral-y-estuvo-con-soporte-vital-durante-meses/
- León, L. (2023). Los derechos de la personalidad del concebido y su especificación mediante la Ley N° 31935. Actualidad Civil, (113), 5-19.
- Ley N° 26298. [Congreso Constituyente Democrático] Ley de cementerios y servicios. 28 de marzo de 1994. funerarioshttps://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256905-26298
- Ley N° 26842. [Presidencia del Consejo de Ministros] Ley General de Salud. 15 de julio de 1997. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256661-26842
- Ley N° 30473. [Presidencia del Consejo de Ministros] Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos. 29 de junio de 2016. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Texto_Consolidado/30473-TXM.pdf
- Ley N° 31756. [Congreso de la República] Ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos. 30 de mayo de 2023. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2182356-5
- Ley N° 31935. [Congreso de la República] Ley que reconoce derechos al concebido. 16 de noviembre de 2023. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2235408-1
- Ley N° 32132 [Congreso de la República] Ley que promueve el cuidado integral y multidisciplinario de la madre ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. 10 de octubre de 2024. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2332876-3
- Marciani, B. (2004). El derecho a la libertad de expresión de la tesis de los derechos preferentes. Editorial Palestra.
- Mendoza, M. (2013). Apuntes sobre la naturaleza jurídica del cadáver: Análisis de las diversas teorías y la posición que asume el ordenamiento jurídico peruano frente a estas. Foro Jurídico, (12), 51-61. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13800
- Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
- Pazos, J. (2005). La capacidad de la persona jurídica: apuntes indiciarios. IUS ET VERITAS, 15(31), 102-112. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12411
- Rubio, M. (2015). El título preliminar del Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sánchez, R. D. J. (2019). Estatuto jurídico del embrión humano. Apuntes De Bioética, 2(2), 69-79. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.288
- The Guardian. (20 de mayo del 2025). Fetus of brain-dead Georgia woman kept alive due to abortion ban is growing, says family. https://www.theguardian.com/us-news/2025/may/20/pregnant-georgia-woman-brain-dead
- Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia Exp. N°00025-2005-AI/TC. Lima. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf
- Tribunal Constitucional. (2008). Sentencia Exp. 1535-2006-PA/TC. Junín. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01535-2006-AA.pdf
- Tribunal Constitucional. (2009). Sentencia Exp. N°2005-2009-PA/TC. Lima. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02005-2009-AA.pdf
- Tribunal Constitucional. (2023). Sentencia Exp. 00238-2021-PA/TC. Lima. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/00238-2021-AA%20CTResolucion3.pdf
- Univisión. (23 de junio del 2025). Madre logra que su hija descanse en paz a cuatro meses de su muerte cerebral estando embarazada en Georgia. https://www.univision.com/local/atlanta-wuvg/madre-de-adriana-smith-embarazada-muerte-cerebral-conectada-4-meses-respirador-en-georgia
- Varsi, E. (2014). Tratado de derecho de las personas. Gaceta Jurídica. Universidad de Lima.
- Zatti, P. (2005). Las situaciones jurídicas. Revista Jurídica del Perú, Año LV(64), 357-389.





















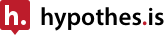




 BIBLIOTECA USAT
BIBLIOTECA USAT