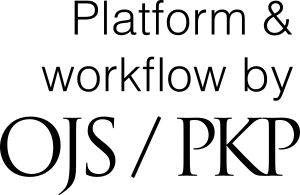Resumen
El propósito del presente trabajo radica en analizar y presentar una exégesis del concepto de dignidad humana con respecto a las implicaciones bioéticas en los embriones supernumerarios, desde la perspectiva del modelo antropológico-personalista. Este enfoque sitúa al ser humano en el centro de su acción, alejándose de enfoques reduccionistas como el liberalismo radical o el utilitarismo, entre otros, que tienden a cosificar la vida humana. Por ende, en esta propuesta académica se pone el énfasis en un valor moral fundamental, como es la dignidad humana, entendida como un atributo intrínseco, inherente e inmutable de todo ser humano, que debe guiar toda práctica científica y técnica.
Esta reflexión pretende destacar la relevancia de establecer límites bioéticos claros en las aplicaciones biotecnológicas, considerando que estas no afectan a objetos, sino a sujetos. Por consiguiente, con esta revisión de la literatura, con una metodología basada en la evidencia científica (MBEC) se intenta fortalecer el debate científico-moral fundamentado en el respeto a la vida de las personas y el reconocimiento de la dignidad, como pilar de las normas en investigación o en la relación sanitario-paciente, coadyuvando a la humanización de esta última.
Palabras clave: Bioética; Procreación artificial; Embrión; Valores morales; Derechos humanos.
Abstract
The purpose of this study is to analyze and present an exegesis of the concept of human dignity. This is regarding the bioethical implications surrounding supernumerary embryos. Thus, the study will be conducted from the perspective of the anthropological-personalist model. This approach places the human being at the center of its focus, distancing itself from reductionist frameworks such as radical liberalism, utilitarianism, among others, which tend to objectify human life. Consequently, this academic proposal emphasizes a fundamental moral value: human dignity, understood as an intrinsic, inherent, and immutable attribute of every human being, which must guide all scientific and technical practices.
This ethical reflection seeks to highlight the importance of establishing clear bioethical boundaries in biotechnological applications. Considering that these do not affect objects but rather subjects. Therefore, through this literature review, employing a methodology based on scientific evidence (MBSE), the aim is to strengthen the moral-scientific debate, grounded in respect for human life. As well as, in the recognition of dignity as the cornerstone of research standards or in healthcare professional-patient relationship, thereby contributing to the humanization of the latter.
Keywords: Bioethics; Artificial procreation; Embryos; Moral values; Human rights.
Introducción
El avance de la biotecnología nos enfrenta a dilemas éticos complejos, especialmente en lo que respecta al manejo y destino de los embriones supernumerarios generados en la fecundación in vitro (FIV). Es así que la cuestión ética que plantean estos embriones nos invita, tal y como señala Girón (2019), a reflexionar sobre los límites de la técnica, la importancia de los valores éticos en nuestras decisiones científicas y el lugar que debe ocupar la filosofía moral en la sociedad contemporánea. En este contexto, la reflexión en torno a la biotecnología no constituye solo un debate técnico o científico, sino una invitación a repensar nuestra relación con la vida, la importancia de la alianza terapéutica o amistad médica, y la dignidad humana desde una perspectiva ética integral.
Carrera-Laureán y Guzmán-Esquivel (2013); Mata-Miranda y Vázquez-Zapién (2018); Tesarik (2024) y Veiga (2010) señalaron que la técnica de reproducción asistida (TRA) denominada FIV, permitió el nacimiento de Louise Joy Brown, la primera recién nacida concebida mediante este método. Aquello fue un acontecimiento mundial de gran difusión, que ocurrió el 25 de julio de 1978 en Oldham, Reino Unido y generó intensos debates éticos, provocando transformaciones en la comprensión de la reproducción humana.
En este contexto, al centrarse los investigadores principalmente en los aspectos tecnológicos y científicos, luego de que se publicara una carta en la revista The Lancet en 1978, en la que se relataba el nacimiento del primer ser humano concebido en un laboratorio, otros comenzaron a trabajar con el objetivo de replicar este “logro”. Posteriormente, se consiguieron nacimientos en Estados Unidos y Australia. En España, el primer nacimiento mediante la TRA (en este caso se empleó la inseminación artificial) fue el de Victoria Anna en 1984, en el InstitutUniversitari Dexeus de Barcelona (Veiga, 2010).
Sin embargo, como señala Girón (2019), la rapidez con la que los descubrimientos científicos hallan aplicaciones prácticas plantea el reto de garantizar que dichas aplicaciones respeten principios fundamentales, como la defensa de la vida humana. En ese sentido, este enfoque destaca que es menester que la tecnología y la ciencia operen dentro de un marco ético claro, donde prime la dignidad de la persona sobre los intereses utilitaristas, cualquier ejercicio egocéntrico de la libertad y alejada de todo reduccionismo. Por consiguiente, se pretende aplicar la perspectiva del modelo bioético personalista al tema de análisis.
El objetivo general de este artículo de revisión consiste en analizar el concepto de dignidad de la persona en relación con los derechos humanos (Spaemann (1989/2022) brinda una reflexión interesante en el libro Lo natural y lo racional: ensayos de antropología) y explicar sus implicaciones respecto a los embriones supernumerarios. Ciertamente, resulta pertinente y necesario realizar un estudio que permita explicar la realidad que subyace a esta cuestión desde un enfoque distinto y centralizado, que favorezca la comprensión de la fundamentación de la dignidad humana, para ofrecer una atención más humanizada en la relación embrión-sanitario. En consecuencia, partiendo de este objetivo general, los objetivos específicos que aquí se plantean son: comprender y explicar la distinción axiológica entre la persona y otras sustancias; explicar el concepto de valor y dignidad de la persona desde la visión del personalismo y analizar las implicaciones que subyacen en el tratamiento de los embriones supernumerarios.
Por último, este trabajo se divide en varias secciones, comenzando con una introducción, para luego presentar una exégesis del concepto de dignidad y valor. A continuación, se aborda un análisis de las implicaciones bioéticas de los embriones supernumerarios, el estatuto del embrión humano y las distintas prácticas que se le aplican, tales como la crioconservación, la donación, el descarte y su uso en investigaciones. Finalmente, se expone una reflexión ética sobre la necesidad de respetar la dignidad intrínseca de cada ser humano desde su concepción o fecundación.
Interpretación del concepto “valor” y “dignidad” desde la perspectiva del personalismo
Seifert (1995) aborda una problemática fundamental en la filosofía y la ética: la naturaleza específica de la dignidad humana y su relación con los derechos humanos. Según el autor, la dignidad y el valor de la persona son intrínsecos y esenciales para su reconocimiento. Este punto de partida es fundamental para su comprensión, ya que establece las bases de todos los argumentos que desarrolla a posteriori. En ese sentido, tanto el valor como la dignidad son conceptos que van íntimamente vinculados a la naturaleza misma del ser humano.
Por esa razón, puede añadirse que “tampoco puede reconocerse la realidad y el ser de la persona si no se concibe al mismo tiempo su valor y dignidad” (Seifert, 1995, p. 143). Un argumento que también es respaldado por Scola (1999) quien afirma en su libro titulado ¿Qué es la vida? que “la persona indica un todo muy concreto en el que ciertamente está comprendida la naturaleza común de la especie humana con todas las características” (p. 75). Esta argumentación converge con la explicación proporcionada por Gallardo (2017), coincidiendo en que el ser humano puede abordarse desde dos enfoques: lo exclusivo de cada ser humano y su condición común o naturaleza humana.
Desde la perspectiva teológica, Alejandro de Hales concibe a la persona como “una hipóstasis (sustancia) diferente por una peculiaridad que concierne a la dignidad” (de Hales, 2013). Este concepto es clave en el cristianismo, donde las tres hipóstasis poseen una esencia común (Gallardo, 2017; Pro, 2020). Esto implica vincular la dignidad de la persona con Eldivino, un término que empleó Tomás de Aquino, influenciado por Agustín de Hipona (Yate, 2019) para referirse a la hipóstasis divina. En consecuencia, cada individuo tiene un valor intrínseco debido a su relación con Dios. Por su parte, Aziz (1964/2017) señala que el islam también sostiene una concepción similar de la dignidad humana, cuyo fundamento se halla en la unicidad de Allah. Así, él mismo explica que “como en Kant, en el Islam [sic] la persona debe ser un fin, no un medio que otros puedan esclavizar” (p. 64).
En contraste, se presenta el concepto de esclavitud en algunos escritos de Aristóteles (trad. en 1981), cuya teoría sobre la esclavitud natural contradice los principios de igualdad, dignidad y derechos humanos. Sin embargo, en su contexto histórico, esta postura reflejaba la organización social de la Grecia clásica, donde la esclavitud era una institución fundamental, lo cual no justifica su axioma, ya que lo que es éticamente reprochable, lo será siempre independientemente de la época. A este respecto véase la página 47 de la cita anterior. Asimismo, puede consultarse la referencia que Aristóteles (trad. en 1998) realiza en su libro Ética a Nicómaco.
Por otra parte, Boecio definió al ser humano como “personaestnaturaerationabilisindividuasubstantia” (1979, p. 557), esto es, “sustancia individual de naturaleza racional” (2022, p. 87). Esta naturaleza racional a la que se refiere puede interpretarse, en palabras de Culleton (2010), en el sentido de que todo individuo racional o ser humano es identificado como persona, y toda persona, a su vez, es entendida como un ser racional. De ello, surge inevitablemente la cuestión de si es posible concebir la noción de persona sin vincularla necesariamente a la de ser humano. En ese sentido, como señala Rodríguez (2016), entendemos que no basta con juntar la sustancia, la naturaleza y la individualidad para constituir una persona, ya que estos aspectos son comunes a toda la creación, por lo que se debe agregar el elemento racional. Desde la definición de Boecio (1979), esto es lo que discierne específicamente al ser humano de los animales, convirtiéndolo en persona.
No obstante, para comprender con mayor precisión la noción de “sustancia”, es necesario interpretarla, como señala Forment (1983) quien indica que la distinción fundamental de la persona no reside tanto en la diferencia específica, como en el ámbito trascendental. En ese sentido, la afirmación de Tomás de Aquino (Suma Teológica, I, q. 29, a. 3) sobre el concepto de persona, concuerda con la aserción de Boecio (1979), excepto en el matiz establecido sobre el concepto de sustancia individual, el cual implica que no nos referimos solo a la esencia de algo, sino a su capacidad de existir por sí mismo.
En este sentido, la dignidad humana reconoce que cada individuo es único, pero comparte una esencia común que es su valor intrínseco como persona, destacando la capacidad de pensar, reflexionar y razonar como características esenciales de la dignidad humana. Es aquí donde resulta pertinente traer a colación la distinción entre los animales y los seres humanos, ya que, aunque los primeros tienen un valor y deben ser tratados con respeto, su condición no es equiparable a la de las personas. Como señala Seifert (1995), la condición esencial del ser humano, en cuanto persona, constituye el fundamento permanente e inalterable de su dignidad y de sus derechos fundamentales.
En este sentido, Jouve (2015) y Gallardo (2017) señalan que, aunque el ser humano comparte su materialidad con los animales, posee racionalidad y espiritualidad, lo que lo hace superior. Scola (1999) refuerza esta idea al afirmar que la dignidad humana no se reduce ni desaparece por la pérdida de ciertas cualidades individuales, lo que sostiene también Tomás de Aquino, al afirmar que la “persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser subsistente en la naturaleza racional” (Suma Teológica, I, q. 29, a. 3); por lo que posee “gran dignidad” (ad. 2). Esto significa que “es el único ser que tiene subsistencia” (Gallardo, 2017, p. 24), es decir, la capacidad de existir por sí mismo y de manera independiente, tomando decisiones libres, reflexionando sobre su propósito y moldeando su entorno. Por consiguiente, “puesto que es gran dignidad subsistir en la naturaleza racional, a todo individuo de esta naturaleza se le llama persona” (Suma Teológica, I, q. 29, a. 3 ad. 2).
Seifert (1995) señala que “la unidad del [ser humano] se puede comprender sólo [sic] a la luz de la dualidad del cuerpo y alma” (p. 142). Por ello, a un ser humano se le otorgan derechos fundamentales y responsabilidades éticas, independientemente de su estado físico o mental. Mientras, los animales no gozan de esa consideración, al menos no al mismo nivel en cuanto a derechos, y bajo ningún concepto se les exige actuar éticamente. Esto implica un nivel más profundo de autonomía y autorrealización que no se observa en los animales. Por ejemplo, mientras un perro vive condicionado por instintos y estímulos externos, un ser humano puede elegir cambiar su vida o crear nuevas formas de existencia, más allá de lo que las circunstancias externas le dictan.
No obstante, Tomás de Aquino (1265/2005) aclara que la concepción de “substancia” no debería interpretarse como “esencia”, ya que, en su concepto de persona, el primer término está relacionado con un sujeto particular, mientras que el segundo con una naturaleza común. Por consiguiente, aquello que distingue a una persona de un robot o un perro es, en suma, “la substancia particular, más allá de la naturaleza común, [esto es] la materia individual, que es el principio de singularidad y, por consiguiente, los accidentes individuales que determinan dicha materia” (p. 666).
Es más, según Forment (1983), para santo Tomás de Aquino la existencia de algo en la realidad se debe a su esse o “acto de ser”. Este esse tiene dos funciones: una, darle entidad a la esencia, convirtiéndola en un ser real; la otra, hacer que este ser exista fuera de la nada. Por ende, si algo existe por sí mismo y no depende de otro para existir, tiene su propio “ser”. Pues, la capacidad de existir por sí mismo (subsistencia) se debe a tener un esse propio. Esto está relacionado con la afirmación de Gallardo (2017), cuando enfatiza que “los objetos los valoramos por las cualidades que poseen (belleza, utilidad, etc.); cuando las pierden ya no tienen valor” (p. 25). No obstante, no sucede lo mismo con las personas, pues, según Planker, (2019) el valor de la persona es evidente, incuestionable y no requiere demostración.
En cuanto a la visión de Ricardo de San Víctor, este autor sostiene una doble concepción sobre lo que es la persona. La primera es que divina persona, quodsitnaturaedivinaeincommunicabilisexsistentia, esto es, que “la persona divina es una existencia incomunicable de naturaleza divina” (de Saint-Victor, 1959, p. 282), y parte del modelo establecido por Boecio (1979). En la segunda, que comparte el concepto de “substancia” con Tomás de Aquino, entiende que persona sitexistens per se solum, juxtasingularemquemdamrationalisexistentiæmodum, es decir, que “la persona es un existente por sí mismo con cierto modo singular de existencia racional” (de Saint-Victor, 1959, p. 284).
Entonces, lo que se observa es que de San Víctor (1959) se aleja de los conceptos de hipóstasis y subsistencia, y adopta, en cambio, los términos de existencia e incomunicabilidad. En efecto, para él, la existencia no es solo una sustancia universal, sino una propiedad única que da identidad a cada persona. Dicha existencia se divide en una existencia común (compartida) y otra singular (incomunicable) que es exclusiva de cada individuo. Por otro lado, para él, la incomunicabilidad es esencial en la persona, ya que su identidad no puede ser transferida ni compartida. En este sentido, este autor destaca que no basta con ser racional; lo que define a la persona es su existencia irrepetible y propia (Culleton, 2010).
Por su parte, Pufendorf (1771) negaba la fundamentación de los derechos humanos en base a una visión relativista de la dignidad humana y argumentaba que la dignidad moral del ser humano proviene de su capacidad de autodeterminación. Pele (2012) destaca que Pufendorf distingue una dignidad atribuible solo a los seres humanos, y no a los animales, al resaltar la capacidad de las personas para guiarse por normas propias, mientras que los animales actúan según el “movimiento ciego” dictado por los impulsos de la naturaleza.
En cuanto a von Hildebrand (2020), este autor sostiene que la dignidad humana se fundamenta en la facultad de escoger de forma libre y deliberada sobre lo que es moralmente correcto y que el valor de la persona es independiente de su utilidad. Siguiendo esta línea, Seifert (1995) rechaza cualquier intento de relativizar la dignidad humana, argumentando que su valor es absoluto y no puede depender de una concesión legal. Esto se relaciona con la idea del derecho natural, “entendido como raíz ontológica y fundamento último del Derecho” (Aparisi, 2013, p. 204), que reconoce la dignidad y los derechos humanos como inmutables y anteriores a cualquier ordenamiento jurídico.
Sin embargo, en el ámbito de las normas positivas, el ficcionalismo jurídico o estatal ha permitido justificar prácticas contrarias a la dignidad humana. Un ejemplo de ellos es la introducción del término “preembrión”, para referirse al embrión en sus primeros 14 días, desde la fecundación hasta la implantación. Este concepto figura en documentos como el Informe realizado por el DepartmentofHealth, Education and Welfare (1979) y el Informe Warnock (DepartmentofHealth, 1984), los cuales han servido para legitimar la experimentación con embriones sin su consentimiento. Por ello, al igual que Seifert (1995) criticamos estas posturas y las calificamos de “edictos de tolerancia revocables”, haciendo referencia a Spaemann (1988), quien advierte que los derechos humanos no pueden depender de decisiones cambiantes.
En esta línea, cabe aludir a algunos filósofos contemporáneos que han defendido posturas que reducen la dignidad humana a ciertas características específicas. Este es el punto de vista propuesto por autores como Dennett (1989), Singer (1984, 1997, 2002), Parfit (1984), entre otros. A este respecto, Dennett y Singer sostienen que la cualidad de persona puede negarse a los individuos de corta edad, a aquellos con discapacidad mental y a quienes han sido diagnosticados de algún trastorno mental. Por su parte, Pérez-Soba (2019) critica este reduccionismo sociológico que considera que el valor de la vida es otorgado por la sociedad y no es inherente al individuo, en tanto que esta visión excluye a los más vulnerables y relativiza la dignidad humana.
La idea de que la persona debe ser reconocida por su valor intrínseco es reafirmada por Spaemann (1988), quien sostiene que la dignidad no puede depender de una concesión social o política (Spaemann, 2000); de lo contrario, los derechos humanos quedarían sujetos a revocaciones arbitrarias. Este argumento se relaciona con el destino de los embriones supernumerarios, cuyo estatuto ontológico ha sido objeto de debates jurídicos, antropológicos y biológicos. En ese sentido, Pérez-Soba (2019) destaca que la vida humana debe ser valorada desde su inicio, sin depender de criterios subjetivos. Este principio es clave para evitar la instrumentalización de la persona en nombre de intereses científicos, políticos o sociales. La dignidad humana debe ser protegida y reconocida como el fundamento inmutable de los derechos humanos. A este respecto, Seifert (1995) insiste en la necesidad de garantizar que la tecnología y la ciencia respeten siempre la dignidad y la vida de cada individuo.
Aunque en el fundamento de esa idea, Seifert se distancia ligeramente de algunos autores que sustentan la dignidad en el derecho natural y, por ende, en Dios, concibiendo que esta posee valor en sí misma, apoyándose en el concepto de naturaleza racional de Boecio; coincide con todos en que la dignidad de la persona no puede ser fruto de una concesión que obedezca a una sanción positiva. Una realidad que Spaemann (1988) supo captar con su expresión “edictos de tolerancia revocables” (p. 14). Esta se refiere a una crítica hacia una concepción de los derechos o la dignidad humanos que no se fundamenta en una verdad universal e inmutable, sino que depende de decisiones políticas, sociales o culturales sujetas a cambios. Como muestra, basta lo que ha sucedido con el estatuto ontológico del embrión y, de manera específica, lo que ocurre con los embriones supernumerarios cuando sus destinos no responden a la implantación. Ello es consecuencia de la aplicación de dicho edicto. En efecto, no se ha logrado comprender, como nos recuerda Pérez-Soba (2019), que el regalo de la vida que Dios, como Creador, ha encomendado al ser humano, requiere que este reconozca su inmenso valor y lo reciba con responsabilidad.
Por último, el ser humano, al ser capaz de relativizar sus intereses y asumir obligaciones libremente, “puede pretender que se respete su status absoluto como sujeto” (Spaemann, 1988, p. 23). Así, su capacidad moral lo convierte en una representación de lo absoluto, lo que fundamenta su dignidad humana (Spaemann, 1988; 2022). De este modo, la realidad objetiva, ética, filosófica y biológica de la persona nos permite comprender que “el ser humano es un continuo, y llegará a desarrollar todas sus potencialidades a menos que alguien se lo impida” (Pro, 2020, p. 138). Lo cierto es que, aunque aquí no se intenta abordar explícitamente el estatuto jurídico del embrión por no ser el objeto de análisis de este trabajo, en base a la afirmación de Sánchez (2019), la humanidad y su dignidad son una condición previa al derecho, no una construcción de este.
En definitiva, todo ser humano, simplemente por pertenecer a la especie humana, posee dignidad, debido a que esta es un valor intrínseco e inherente que no depende de las características físicas o intelectuales que posea, ni tampoco del grado de desarrollo del ser humano (Nussbaum, 2011), como es el caso de un embrión. Por ello, en el momento en que se crea un nuevo código genético humano, a través del proceso de la fecundación, el embrión posee dignidad. Esto se debe a que, desde una perspectiva basada en la biología, el desarrollo del ser humano se determina como un proceso continuo y lineal, desde que tiene lugar la fecundación mediante la unión de ambos gametos hasta la muerte natural. Por esa razón, reconocer al embrión como persona, desde su inicio, garantiza una aplicación coherente y universal del valor de la dignidad.
Implicaciones bioéticas de los embriones supernumerarios
El problema de los embriones supernumerarios está relacionado con los objetivos de la FIV, que busca conseguir el embarazo y, en última instancia, el parto de un recién nacido. En los primeros años, debido a las bajas tasas de éxito, se transferían varios embriones; sin embargo, en la actualidad, la tendencia es realizar la transferencia de un solo embrión (Fig. 1), como se desprende del Informe Estadístico de Técnicas de Reproducción Asistida 2022 (Sociedad Española de Fertilidad [SEF], 2022) y el estudio de Reimundo et al. (2021). No obstante, un estudio realizado por Cabrera et al. (2020) en México evidenció que las clínicas de fertilidad informan de tasas de éxito muy altas en sus páginas web, pero estos datos resultan inconsistentes con informes internacionales, como los de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RED LARA) y el de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE, por sus siglas en inglés); lo que revela la falta de transparencia en los resultados.
Ciertamente, es necesario contar con reglas claras y conocidas en la información relacionada con los tratamientos de FIV, ya que los pacientes deben estar informados sobre los riesgos que conlleva, como la estimulación ovárica (NationalInstitutesofHealth [NIH], 2024a) y los embarazos múltiples; puesto que cuantos menos embriones se implanten mediante esta técnica, más embriones correrán la desafortunada suerte de no desarrollarse y nacer. Aunque las tasas de éxito han mejorado, subsiste el problema de los embriones excedentes que se congelan para su uso posterior. Esta práctica plantea dilemas éticos, debido a que algunos embriones no sobreviven al proceso de vitrificación. En consecuencia, la reprochabilidad moral y, por ende, legítima, se fundamenta en la existencia de estudios científicos como los de Cruz-Coke (1980), Jacobs (2018), Jouve (2007), Irving (1993a, 1993b), Pearson (2002) y Velayos (2000), quienes sostienen que, al unirse el gameto masculino con el femenino, se da origen a una nueva vida humana; lo que implica que los embriones deben ser tratados con dignidad y no ser alienados.
A continuación, se ofrece una figura en la que se muestra las cifras de la evolución, en relación a la política de transferencia embrionaria de ovocitos propios no vitrificados; tanto para la FIV como para la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (IICE), en el período comprendido entre 1998 y 2022.
Figura 1
Porcentaje de transferencias embrionarias en relación al número de embriones
Fuente: SEF (2022).
Estatuto de los embriones humanos
El estatus de los embriones humanos genera controversias debido a la existencia de dos posturas principales. La primera defiende la protección absoluta de los embriones desde la fecundación, al considerarlos seres humanos con dignidad inherente. Esta visión concibe al embrión como una persona, tal y como señala de Mestral (2014), debido a que la persona no se reduce a una función, apariencia o definición estatal. Su dignidad permanece en todas las etapas de su vida, desde que es un embrión hasta la vejez, ya que, aunque presentara limitaciones físicas o cognitivas, su esencia sigue siendo la misma. Por ello, esta postura defiende que la dignidad humana es un valor intrínseco e inmutable.
La segunda postura aboga por una protección gradual de los embriones, en la que el reconocimiento de sus derechos humanos se establece conforme a su desarrollo biológico y cognitivo, permitiendo prácticas como la edición genética y la investigación biomédica (Almeida & Díaz-Pérez, 2022). Un ejemplo de esta perspectiva es la introducción del término “preembrión” en el debate científico, acuñado en 1979 por el biólogo Clifford Grobstein (Grobstein, 1979; Coronado-García & Ñique-Carbajal, 2021) y que también fue recogido en la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida (España, 2006). Esta discrepancia de opiniones se encuentra reflejada en la percepción del embrión. Desde un enfoque científico, como un ser de la especie humana; desde un punto de vista filosófico, como una persona; y desde el ámbito jurídico, como un sujeto de derechos (Jouve, 2007); sin embargo, estos enfoques no pueden entenderse de manera aislada sin los demás.
Es menester puntualizar que la discusión sobre el comienzo de la vida humana y la protección jurídica del embrión se remonta al límite de los 14 días para la investigación con embriones, establecido inicialmente en el Informe del DepartmentofHealth, Education and Welfare (1979) y, posteriormente, reafirmado en el Informe Warnock (DepartmentofHealth, 1984) y en la versión publicada en forma de libro (Warnock, 1985). Esta decisión, basada en el desarrollo biológico del embrión, ha permitido justificar la experimentación con embriones; sin embargo, también ha sido objeto de críticas por tratar a los embriones como seres pasibles de instrumentalización desde una perspectiva utilitarista.
En definitiva, es fundamental recalcar, una vez más, que la ciencia no puede justificar éticamente cualquier avance tecnológico por su sola viabilidad técnica, como advierte Rivarola (2014). La bioética personalista enfatiza que se deben respetar los valores esenciales de la vida humana, incluyendo la dignidad y la integridad de cada persona (Rivarola, 2014). En este sentido, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe (1987), a través de su Instrucción Donum Vitae sobre el respeto a la vida humana en su origen y sobre la dignidad de la procreación, sostiene que la FIV es moralmente inaceptable, ya que no contribuye al acto de procreación natural y, además, siempre genera embriones excedentes. Por el contrario, la inseminación artificial homóloga (IAH) será lícita “siempre y cuando sea una ayuda ante una dificultad demostrada de la capacidad procreativa” (Gallardo & Sánchez, 2016, p. 40); es el caso de lo que Sgreccia (1996) ha denominado inseminación artificial “impropiamente dicha” (p. 240).
Crioconservación de embriones
En primer lugar, la crioconservación o criopreservación de embriones es un procedimiento que permite su almacenamiento a -196 °C para su uso futuro (Armijo, 2015; Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021). Actualmente, la vitrificación ha reemplazado la congelación convencional, al evitar la formación de cristales de hielo y mejorar la tasa de supervivencia embrionaria (97 %) (Reimundo et al., 2021; Cabrera et al., 2024). Por otra parte, la transferencia de un solo blastocisto congelado mostró una tasa más alta de nacimientos de un único bebé, en comparación con la transferencia de un blastocisto fresco (Wei et al., 2019). Sin embargo, esta técnica no está exenta de riesgos, ya que la transferencia de embriones congelados puede aumentar la incidencia de preeclampsia (NIH, 2024b; Wei et al., 2019).
Desde el punto de vista bioético, la criopreservación plantea dilemas sobre el estatus moral del embrión y su instrumentalización. Para algunos, mantener embriones en un estado de latencia indefinida (Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021) es una suspensión artificial de la vida humana, lo que contraviene su dignidad ontológica, puesto que, al situarlos en una incertidumbre existencial, podría considerarse una forma de instrumentalización o de cosificación, tratándolos como meros objetos o material biológico y no como sujetos con valor propio. Además, existen riesgos como el envejecimiento celular y la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades debido a haber permanecido congelados por años.
En otras palabras, se han observado riesgos médicos en niños concebidos mediante TRA, en comparación con aquellos niños concebidos de manera natural, observándose un incremento del 30-70 % en anomalías congénitas, tales como las “anomalías urogenitales, cardíacas y de aparato digestivo” (Alcázar, 2018, p. 22). Además, se incrementa el riesgo de nacimientos prematuros y las complicaciones de salud tanto para la madre como para los bebés. Estas circunstancias conllevan un aumento en la tasa de morbilidad y mortalidad, lo que plantea serios desafíos médicos y éticos (Reimundo et al., 2021)
Por otro lado, existen quienes aceptan la crioconservación como una técnica éticamente aceptable, siempre y cuando el embrión llegue a la vida (Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021). En lo que a esta perspectiva se refiere, el personalismo bioético, enfoque desde el cual se aborda este trabajo, sostiene que la dignidad de la persona no depende de su desarrollo o destino, sino de su mera existencia. Por lo tanto, el embrión humano es un sujeto de derechos desde el momento de la fecundación, independientemente de si se implanta y nace o si permanece en criopreservación hasta su muerte natural. Esto se debe a que el respeto por dicha dignidad es un principio que atañe a toda la humanidad, pues cada individuo lleva inscrito en su ser, de manera indeleble, su propio valor y dignidad, tal como se sostiene en la “Instrucción Dignitas Personæ sobre algunas cuestiones de bioética” (Congregación para la Doctrina de la Fe, 2008).
Por último, están quienes defienden este método de preservación de embriones, independientemente de su desenlace, es decir, sean donados, empleados para investigación científica o destruidos (Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021). Esta postura que implica aceptar la crioconservación de embriones sin considerar su destino final constituye una grave violación a la dignidad humana, ya que implica que los embriones puedan ser utilizados o descartados según convenga, reduciéndolos a objetos manipulables en función de intereses ajenos a su propia naturaleza como seres humanos. En consecuencia, se introduce la noción antes mencionada de “edictos de tolerancia revocables” (Spaemann, 1988, p. 14), dado que la dignidad humana pasa a depender de decisiones políticas, de los progenitores, de los sanitarios o de los investigadores.
Donación de embriones a otras parejas
La donación de embriones ocurre cuando una pareja que ha logrado el embarazo mediante FIV decide no implantar los embriones excedentes, permitiendo su transferencia a terceros (Rodrigo et al., 2024). Esta alternativa ha sido considerada como óptima por su menor coste y menor necesidad de medicación, puesto que no precisa de estimulación ovárica, sino que solo requiere preparación endometrial y carece de listas de espera (Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021; Rodrigo et al., 2024).
Por el contrario, desde una perspectiva ética, la procreación humana constituye un acto exclusivo de la unión entre el hombre y la mujer, sin posibilidad de delegación o sustitución (Congregación para la Doctrina de la Fe, 2008). De ahí que el uso de la FIV no reconozca la existencia del derecho a conocer a los propios progenitores y aumente el riesgo de endogamia en sociedades donde se incrementa el número de niños nacidos por esta práctica, considerada una tipología de “procreación artificial”, expresión que figura en el Tesauro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019). Además, “algunos estudios han observado que [el] fenómeno de [los] abortos espontáneos con alteración cromosómica es más frecuente en gestaciones conseguidas mediante TRA” (Alcázar, 2018, p. 29).
El personalismo bioético sostiene que el embrión humano es una persona desde la fecundación hasta el momento de la muerte, naturalmente entendida, debido a que posee una identidad genética única. Biológicamente cuenta con una información genética compuesta por 46 cromosomas, la mitad de los cuales provienen de la madre y la otra mitad del padre, y tiene la capacidad plena para desarrollarse como una vida humana (Jouve, 2015). Por ello, la donación podría implicar su cosificación, tratándolo como un objeto disponible para ser transferido. Aunque algunos lo perciban como un acto de solidaridad, en realidad se trataría de una tentativa de solución emotivista que podría reforzar un enfoque utilitarista y contractualista, donde el embrión es valorado en función de su viabilidad y no de su dignidad intrínseca.
La bioética personalista rechaza la idea de que un ser humano pueda ser tratado como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo. Si bien, la donación de embriones podría ser vista como un acto altruista, también conlleva el riesgo de convertir al embrión en un “recurso” disponible para terceros, que incluso podría dar lugar a la maternidad por subrogación. Por consiguiente, al valorar al embrión en función de su viabilidad para su implantación o su utilidad para la ciencia, se estaría cayendo en una forma de instrumentalización.
No obstante, existen otros matices y situaciones que pueden generar cierta controversia y dilemas éticos como pueden ser: la autoridad moral de los progenitores para decidir sobre el destino de los embriones y la posibilidad de abuso y/o trata de personas por comercialización de estos. Lo cierto es que la mayoría de las personas acaba desvinculándose de ellos, dando lugar a un aumento progresivo de su almacenamiento, tanto en instalaciones de gestión pública como privada (Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021), lo que conlleva a las propuestas legales comentadas en este trabajo y que pretenden la deshumanización de los embriones.
Descarte de embriones
El descarte de embriones supernumerarios generados en tratamientos de FIV plantea importantes dilemas éticos. La práctica de eliminarlos, al ser considerados innecesarios para la implantación (de Pablo et al., 2022), entra en conflicto con la visión bioética personalista que defiende la dignidad intrínseca e inmutable de todo ser humano desde su existencia, pues la dignidad no es relativa ni depende de decisiones legislativas humanas. No obstante, Almeida y Díaz-Pérez (2022) destacan que algunos profesionales defienden la eliminación de los embriones supernumerarios después de varios años, lo que cuestiona tanto su valor como su dignidad.
Esta práctica genera un dilema ético desde la perspectiva personalista, que considera que estos embriones poseen derechos humanos y dignidad. Sin embargo, en caso de seguir la corriente basada en la protección gradual de dichos embriones, no se entraría en conflicto con sus derechos, dignidad y valor; y se procedería a la descongelación de ellos dando lugar a su destrucción y a un tratamiento en términos de residuos. Esta segunda perspectiva considera a los embriones excedentes como objetos respecto de los cuales se tiene pleno derecho a decidir sobre su eliminación. Ello refleja la visión de estos embriones como “desechos”, sin reconocerles dignidad desde su concepción, lo que activa el significado connotativo de “sobra” y “sobrante” (Asociación de Academias de la Lengua Española y Real Academia Española, 2014, definición 5).
El dilema ético también surge en la visión que permite la destrucción de embriones cuando estos ya no pueden ser transferidos a la mujer, tras haber finalizado su etapa fértil (Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021). Esta perspectiva utilitarista considera los embriones como objetos descartables, cuyo valor se mide por su viabilidad y conveniencia para los progenitores o la ciencia. Muy al contrario, la visión personalista sostiene que, si se acepta que la dignidad humana es intrínseca, no se puede justificar la eliminación de embriones en función de la etapa inicial de su desarrollo. Spaemann (1992) ha realizado reflexiones interesantes en este sentido sobre el valor del embrión humano, frente a quienes solo le conceden dignidad a partir del nacimiento. Él plantea que, en ese caso, un feto de 9 meses aún no sería digno, mientras que un bebé prematuro a los 7, sí lo sería.
En definitiva, según Reguera y Cayón-De Las Cuevas (2021), el descarte o eliminación, paradójicamente considerada la ultima ratio, resulta ser el destino más frecuente de los embriones, ante la escasa aplicación de medidas legales previamente mencionadas, con una cifra de más de 500 000 embriones almacenados y sin destino solamente en España, lo que evidencia la prevalencia de esta práctica. Por lo tanto, coincidimos con Seifert (1995) en que aceptar una visión relativista de la dignidad humana puede socavar el fundamento de los derechos humanos, ya que conduciría a la legitimación de otras prácticas que atenten contra la vida en función de criterios subjetivos.
Uso de embriones para la investigación científica
Por otra parte, el uso de embriones en la investigación científica plantea dilemas bioéticos, especialmente desde la perspectiva personalista, que enfatiza la dignidad humana y el derecho a la vida. Jouve (2020) señala la importancia de establecer límites éticos en la medicina, pues entendemos que no todo lo que es posible desde una perspectiva científica es aceptable desde una visión ética; verbigracia, la realización de investigaciones mediante el uso de células madre embrionarias que busca beneficios en salud o para la medicina regenerativa (López-Morató et al., 2021), pero que plantea el dilema entre el “progreso” médico y la protección de la vida embrionaria (Arias-Pardo et al., 2025; Reguera & Cayón-De Las Cuevas, 2021).
Sin embargo, esta sería una postura utilitarista frente a la que hemos de aprender a no situar al individuo por debajo de la colectividad o del Estado en nombre del avance o la ciencia. En este sentido, lo ético es conseguir las células madre a través de otras vías, como las “células progenitoras hepáticas, células madre derivadas de la médula ósea, entre otras” (Fluxá & Silva, 2017, p. 314). Asimismo, cabe mencionar las células iPS (inducedpluripotentstem) o células madre pluripotenciales inducidas (CMPi), debido a su totipotencialidad en términos biológicos o el uso lícito que supone en términos éticos (Aznar & Tudela, 2017; Fluxá y Silva, 2017; López-Morató et al., 2021). Es más, al ser las células madre embrionarias humanas y las células CMPi, molecular y funcionalmente equivalentes y no pueden ser distinguidas genéticamente (Vallier, 2015), estas últimas son una alternativa ética a las primeras.
Además, no es correcta la decisión de permitir la edición de las líneas germinales embrionarias, debido a las posibles repercusiones sobre las generaciones futuras (Salas, 2022). Tampoco es éticamente aceptable la utilización de cualquier técnica sobre los embriones con la finalidad de introducir mejoras en la raza humana, ya que es una cuestión que difiere de la necesidad de prevenir y curar enfermedades. Acerca de este tema, otro estudio interesante se encuentra en el libro de Habermas (2002), titulado El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? En todo caso, es importante seguir el principio deontológico fundamental, que establece que, antes de llevar a cabo cualquier intervención terapéutica, se debe garantizar que el paciente no esté expuesto a riesgos para su salud o integridad física que sean demasiado excesivos o desmesurados en relación con la gravedad de la enfermedad que se pretende tratar (Congregación para la Doctrina de la Fe, 2008).
La corriente “que sostiene Julian Savulescu, en lo que ha llamado el ‘principio de beneficencia procreativa’” (Salas, 2022, p. 144), sostiene que los progenitores tienen el deber moral de usar todos los avances científicos disponibles para dotar a sus embriones de las mejores oportunidades para una mayor calidad de vida. Por otro lado, existe otra corriente de pensamiento que rechaza el empleo de la edición génica debido al interrogante sobre si el ser humano tiene la autoridad y libertad necesaria para decidir sobre la propia autonomía del nuevo individuo, tal como defiende Habermas (2002).
Ejemplos históricos, como el experimento de Tuskegee (Sánchez & Luque, 2022), los experimentos nazis y el Programa Aktion T4 (Jouve, 2020), evidencian el peligro de investigaciones que atentan contra la dignidad humana. En síntesis, dado que el ADN humano permanece constante desde la fecundación, todo embrión debe ser reconocido como ser humano, independientemente de su desarrollo (Jouve, 2020).
Conclusiones
En primer lugar, la dignidad es un atributo intrínseco, inherente e inmutable de todo ser humano o persona y debe guiar toda práctica científica y técnica ya que constituye un derecho que pertenece intrínsecamente a la naturaleza del ser humano, derivado tanto de nuestra propia esencia como de nuestra existencia, cuyo fundamento radica en la subsistencia. En el presente trabajo se ha abordado la dignidad desde una perspectiva multidisciplinar, destacando la racionalidad y la espiritualidad humanas como base de la dignidad y de los derechos de las personas. De este modo, se enfatiza la necesidad de una defensa sólida de la dignidad, alejada del relativismo, reconociendo que los embriones supernumerarios poseen la misma naturaleza humana y no pueden ser tratados como objetos. Por ende, se pone de manifiesto la importancia de evitar fundamentar lo ético en un subjetivismo moral basado en la autonomía de los progenitores.
En segundo lugar, el estatuto ontológico del embrión es previo a cualquier reconocimiento legal. Aunque el estatuto biológico no deja lugar a dudas, en el ámbito jurídico se ha introducido el ficcionalismo jurídico del término “preembrión” que ha permitido justificar la experimentación sin consentimiento sobre seres humanos en sus primeras etapas. Esto ha dado lugar a prácticas como la crioconservación, que ignora la integridad del embrión; la donación, que instrumentaliza su existencia; el descarte, que supone la deshumanización total de la vida; y su uso en investigación, que conlleva a su cosificación como mero material biológico, lo cual refleja una visión utilitarista en la que la persona queda subordinada a la ciencia y al Estado, como se ha visto en el pasado con experimentos inhumanos.
En tercer lugar, es relevante comprender que, cuando se habla del ser humano, este se puede abordar desde dos enfoques diferentes: uno que resalta lo único y particular de cada individuo, es decir, su modo de existir como persona; y otro que se centra en lo común y universal que comparten todos los seres humanos, que es nuestra naturaleza o condición humana. Asimismo, al igual que todos los seres humanos son considerados personas, sin importar su etnia, lengua o color de piel, ya que todos han sido creados por el mismo Dios, deben ser tratados como sujetos y no como objetos. Ello se debe a que Dios los ha privilegiado dándoles dignidad y otorgándoles la capacidad de transformar a otras criaturas. Por ello, los seres humanos tienen la capacidad de decidir libremente, reflexionar sobre su propósito y transformar su entorno, lo cual les otorga un nivel de autonomía y autorrealización que no se observa en los animales.
En cuarto lugar, la dignidad y la existencia del ser humano son realidades que el derecho reconoce, pero no establece ni crea. Por esta razón, el estatuto jurídico no puede ubicarse por encima del estatuto biológico que es objetivo; o por encima del estatuto ético que es anterior a toda realidad social independientemente de su reconocimiento legal o social. Sin embargo, dado que sumusentiaquaenormisreguntur, esto es, que somos seres que se rigen por normas al vivir en sociedades regladas, el estatuto jurídico de los embriones ha de servir para respaldar un hecho y una realidad objetivos.
En quinto lugar, la reflexión sobre la aplicación del avance de las ciencias de la salud y de la tecnología, no es solo un debate técnico o científico, sino una invitación a repensar nuestra relación con la vida, así como la importancia de la alianza terapéutica o amistad médica, y de la dignidad humana desde una perspectiva ética integral que tenga muy presentes los valores morales, para justificar el empleo éticamente correcto de la técnica orientado a solucionar los problemas médicos.
En suma, aunque es comprensible que, al igual que Seifert, existan posturas que se distancien de fundamentar la base de la dignidad en el derecho natural; no puede aceptarse que la dignidad de la persona sea fruto de una concesión que obedezca a una sanción positiva. Ello es así debido a que los embriones supernumerarios continuarán siendo objeto de arbitrariedades jurídicas que se basan en un mero ficcionalismo estatal, carente de respaldo científico, filosófico, teológico, antropológico y ético. Así pues, el disvalor que se produce en estas cuatro alternativas jurídicas seguirá siendo éticamente inaceptable.
Referencias
Alcázar, J. L. (2018). Riesgos para la salud en los niños concebidos mediante Técnicas de Reproducción Asistida. Early Institute, A.C.
Almeida, V. H. & Díaz-Pérez, A. (2022). Análisis bioético (subjetivismo moral) desde la percepción de los clínicos sobre la situación de los embriones sometidos a fecundación in vitro. Quito-Ecuador. Acta bioethica, 28(2), 239-247.https://doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200239
Aparisi, Á. (2013). El principio de la dignidad humana como fundamento de un bioderecho global. Cuadernos de Bioética, XXIV(2), 201-221.
Arias-Pardo, L. M., Pantoja-Rivas, Y. M., Méndez-Manosalvas, E. B. & Bastidas-Obando, L. A. (2025). Alternativas bioéticas para el tratamiento de embriones supernumerarios a propósito de las técnicas de reproducción asistida. Dominio de las Ciencias, 11(1), 1157-1170.https://doi.org/10.23857/dc.v11i1.4232
Aristóteles. (1981). Política (J.Pallí Bonet, Trad.). Bruguera.
Aristóteles. (1998). Ética Nicomaquea. Ética Eudemia. (J.Pallí Bonet, Trad.). Gredos.
Armijo, O. (2015). Nuevas aplicaciones de las técnicas de reproducción asistida: destino de los preembriones sobrantes, infertilidad social y oncofertilidad. Boletín del Ministerio de Justicia, 13-38. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5188583
Asociación de Academias de la Lengua Española y Real Academia Española. (2014). En Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario. https://dle.rae.es
Aziz, M. (2017). El personalismo musulmán (M. Bilal Achmal, Trad.). Fundación Emmanuel Mounier. (Trabajo original publicado en 1964).
Aznar, J. & Tudela, J. (2017). Diez años desde el descubrimiento de las células iPS: Estado actual de su aplicación clínica. Revista Clínica Española, 217(1), 30-34.https://doi.org/10.1016/j.rce.2016.08.003
Boecio, S. (1979). Sobre la persona y las dos naturalezas. En C. Fernández (Ed.), Los filósofos medievales. Selección de textos (Vol. 1, p. 555-557). Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
Boecio, S. (2002). Cinco opúsculos teológicos. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cabrera, A., Ramos, M., Hernández, P. & Llaca, E. (2020). Tasas de éxito en clínicas de fertilidad. Notables diferencias al comparar la información que proporcionan las clínicas de fertilización asistida en México, la obtenida de los reportes internacionales y la extraída de un estudio de campo realizado en México. Medicina y ética, 31(2), 245-286.https://doi.org/10.36105/mye.2020v31n2.01
Cabrera, J. A., Maza, S. A., Agurto, R. K., Rojas, J. N. & Bravo, D. A. (2024). Vitrificación de Óvulos Humanos: Técnicas y Factores Médicos Actuales. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 6267-6283.https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9972
Carrera-Laureán, N. & Guzmán-Esquivel, J. (2013). Robert Geoffrey Edwards La fertilización in vitro. Revista Mexicana de Urología, 73(2), 59-60.
Congregación para la Doctrina de la Fe. (1987). Donum Vitae [Sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación]. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
Congregación para la Doctrina de la Fe. (2008). Dignitas Personae [Sobre algunas cuestiones de bioética]. [Instrucción]. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_sp.html
Coronado-García, M. E. & Ñique-Carbajal, C. (2021). ¿El término “Preembrión” existe para la Ciencia? ¿Does the term “Pre-embryo” exist for Science? Archivos de Medicina (Manizales), 21(2), 532-534.https://doi.org/10.30554/archmed.21.2.4182.2021
Cruz-Coke, R. (1980). Fundamentos genéticos del comienzo de la vida humana. Revista chilena de pediatría, 51(2), 121-124.https://doi.org/10.4067/S0370-41061980000200006
Culleton, A. (2010). Tres aportes al concepto de persona: Boecio (substancia), Ricardo de San Víctor (existencia) y Escoto (incomunicabilidad). Revista Española de Filosofía Medieval, (17), 59-71.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3425631
de Aquino, T. (1964). Suma Teológica. Biblioteca De Autores Cristianos.
de Aquino, T. (2005). Opúsculos y cuestiones selectas (Vol. 3). Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). (Obra original publicada en 1265).
de Hales, A. (2013). Glossa in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi. (Vol. 1). Lulu Enterprises Incorporated.
de Mestral, E. (2014). Ser persona. En Manual de Bioética (4.a, pp. 31-33). Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas (EFACIM).
de Pablo, J. L., Recuerda, P., Reus, R. & Azaña, S. (17 de febrero de 2022). ¿Cuál es el destino de los embriones sobrantes de una FIV? Reproducción Asistida ORG.https://www.reproduccionasistida.org/embriones-sobrantes-de-fecundacion-in-vitro/
de Saint-Victor, R. (1959).La Trinité. (G. Salet, ed. y trad.). Les editions du CERF.
Dennett, D. (1989). Condiciones de la cualidad de persona (L. Murillo, trad.). Universidad Nacional Autónoma de México.
Department of Health & Social Security. (1984). Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology.
Department of Health, Education and Welfare. (1979). HEW support of research involving human in vitro fertilization and embryo transfer. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000854060&seq=3
Fluxá, D. & Silva, G. (2017). Células madre: fundamentos y revisión de la experiencia clínica en enfermedades hepáticas. Revista Médica Clínica Las Condes, 28(2), 314-321.https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2017.04.023
Forment, E. (1983). Ser y persona (2.ª ed.). Publicaciones Universidad de Barcelona.
Gallardo, A. I. & Sánchez, M. (2016). El don de la paternidad y maternidad. En S. Gallardo González (Ed.), La familia y sus retos (Vol. 2, pp. 17-41). Servicio de Publicaciones: Universidad Católica de Ávila.
Gallardo, S. (2017). La persona humana. Introducción a la Antropología filosófica en M. L. Pro Velasco, C. M. Chivite Cebolla & S. Gallardo González (Eds.), Antropología (pp. 13–47). Universidad Católica de Ávila.
Girón, G. (2019). Las fronteras éticas de las aplicaciones biotecnológicas. Apuntes de Bioética, 2(1), 104-114.https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i1.246
Grobstein, C. (1979). External Human Fertilization. Scientific American, 240(6), 57-67. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0679-57
Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? Paidós.
Irving, D. N. (1993a). Philosophical and Scientific Critiques of “Autonomy”—Based Ethics: Linacre Quarterly, 60(1), 18-46.
Irving, D. N. (1993b). Scientific and Philosophical Expertise: An Evaluation of the Arguments on “Personhood”. The Linacre Quarterly, 60(1), 18-47. https://doi.org/10.1080/20508549.1993.11878188
Jacobs, S. A. (2018). Biologists’ Consensus on “When Life Begins”. Social Science Research Network.https://doi.org/10.2139/ssrn.3211703
Jouve, N. (2007). Lo que dice la Biología sobre el comienzo de la vida humana individual. Almogaren: Revista del Centro Teológico de Las Palmas, 40, 25-45. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7780642
Jouve, N. (2015). Nuestros genes. Mitos y certezas sobre la herencia genética en el hombre. Digital Reasons.
Jouve, N. (2020). El mensaje de la vida: Credo de un genetista. Encuentro.
López-Morató, M., Sánchez, M. & Rueda, J. (2021). Human germline genome editing: Update on basic and preclinical research, ethical considerations and possible candidate to substitute PGT in theclinics. Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana, 38(4), 3-15. https://revistafertilidad.com/index.php/rif/article/view/48/34
Mata-Miranda, M. M. & Vázquez-Zapién, G. J. (2018). La fecundación in vitro: Louise Brown, a cuatro décadas de su nacimiento. Revista de sanidad militar, 72(5-6), 363-365.https://doi.org/10.56443/rsm.v72i5-6.196
National Institutes of Health. (16 de abril de 2024b). Preeclampsia. MedlinePlus.https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000898.htm
National Institutes of Health. (31 de marzo de 2024a). Fecundación in vitro (FIV). MedlinePlus.https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007279.htm
Nussbaum, M. C. (2011). Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Paidós.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (23 de diciembre de 2019). Procreación artificial. Tesauro de la UNESCO. https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/?uri=http%3A%2F%2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept2418&clang=es
Parfit, D. (1984). Reasons and Persons. Oxford University Press.
Pearson, H. (2002). Your destiny, from day one. Nature, 418(6893), 14-15.https://doi.org/10.1038/418014a
Pele, A. (2012). El sujeto de derecho en Pufendorf. En F. V. Fernández, M. C. B. Áviles y O. C. Angón (Eds.), Perspectivas actuales de los sujetos de derecho (pp. 409-427). Dykinson.
Pérez-Soba, J. J. (2019). Antropología del don de la vida. Apuntes de Bioética, 2(1), 5-17.https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i1.245
Planker, A. M. (2019). El urgente desafío de promover el valor de la vida humana. Apuntes De Bioética, 2(2), 14-24. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.285
Pro, M. L. (2020). El concepto de persona en la bioética contemporánea. Estudio, confrontación y diálogo entre Daniel Dennett, Peter Singer y Robert Spaemann. Quién: revista de filosofía personalista, 11, 125-141. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7725482
Pufendorf, S. (1771). Le droit de la nature et des gens ouSystèmegénéral des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique.
Reguera, M. & Cayón-De Las Cuevas, J. (2021). Deseados pero abandonados: El incierto destino de los embriones criopreservados. Revista de Bioética y Derecho, 53, 139-157.https://doi.org/10.1344/rbd2021.53.36977
Reimundo, P., Gutiérrez, J. M., Rodríguez, T. & Veiga, E. (2021). Transferencia embrionaria única: Estrategia clave para reducir el riesgo de embarazo múltiple en reproducción humana asistida. Advances in Laboratory Medicine, 2(2), 189-198.https://doi.org/10.1515/almed-2020-0095
Rivarola, J. (2014). Bioética y sus principios personalistas. En Manual de Bioética (4.a, pp. 41-46). Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas (EFACIM).
Rodrigo, A., de la Fuente, E., Barranquero, M., Dolz, M., Gómez, R. & Azaña, S. (5 de noviembre de 2024). ¿Es lo mismo donación que adopción de embriones? Reproducción Asistida ORG.https://www.reproduccionasistida.org/donacion-de-embriones/
Rodríguez, E. (2016). La persona humana, algunas consideraciones. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas, 31(1), 108–127. https://doi.org/10.11565/arsmed.v31i1.294
Salas, S. P. (2022). Edición genética humana: Análisis de algunos desafíos éticos. Revista Médica Clínica Las Condes, 33(2), 140-147.https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.03.004
Sánchez, J. D. & Luque, F. (2022). El olvidado experimento de Tuskegee. La necesidad de una constante evaluación ética en la investigación biomédica. Journal of Healthcare Quality Research, 37(3), 196-198.https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2019.11.007
Sánchez, R. J. (2019). Estatuto jurídico del embrión humano. Apuntes de Bioética: Revista del Instituto de Bioética, 2(2), 91-104.https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.288
Scola, A. (1999). ¿Qué es la vida? Ediciones Encuentro.
Seifert, J. (1995). El hombre como persona en el cuerpo. Qué significa ser una persona. Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana, 44(112), 129-156. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7496199
Sgreccia, E. (1996). Manual de bioética. Diana.
Singer, P. (1984). Ética práctica. Ariel.
Singer, P. (1997). Liberación animal. Trotta.
Singer, P. (2002). Una vida ética: Escritos. Taurus.
Sociedad Española de Fertilidad. (2022). Registro Nacional de Actividad 2022. Registro SEF: Informe estadístico de Técnicas de Reproducción Asistida 2022. https://www.registrosef.com/public/docs/sef2002_IA.pdf
Spaemann, R. (1988). Sobre el concepto de dignidad humana. Persona y Derecho, 19, 13-34.https://doi.org/10.15581/011.32580
Spaemann, R. (1992). ¿Todos los hombres son personas? En R. Löw, M. O. P. Marsch, J. G. Meran, R. Spaemann y J. Ratzinger, Bioética: consideraciones filosófico-teológicas sobre un tema actual (J. L. del Barco, trad.) (pp. 67-76). Rialp.
Spaemann, R. (2000). Personas: acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”, (J. L. del Barco, trad.). Eunsa.
Spaemann, R. (2022). Lo natural y lo racional: ensayos de antropología. (2.ª ed.) (J. Olmo, trad.; R. Alvira Domínguez, prologuista & D. Innerarity, trad.). Rialp. (Obra original publicada en 1989).
Tesarik, J. (2024). Breve historia de la fecundación in vitro en Europa: Una visión desde dentro. World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences, 1-8.
Vallier, L. (2015). Putting induced pluripotent stem cells to the test. NatureBiotechnology, 33(11), 1145-1146.https://doi.org/10.1038/nbt.3401
Veiga, A. (2010). Bob Edwards y la FIV: Un premio a la lucha contra la esterilidad. Revista ASEBIR, 15(2), 3. https://revista.asebir.com/assets/asebir-diciembre-2010.pdf
Velayos, J. L. (2000). Comienzo de la vida humana. Cuadernos de bioética, 1, 29-36.
von Hildebrand, D. (2020). Ética. Encuentro.
Warnock, M. (1985). A Question of Life: The Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology. Basil Blackwell.
Wei, D., Liu, J.-Y., Sun, Y., Shi, Y., Zhang, B., Liu, J.-Q., Tan, J., Liang, X., Cao, Y., Wang, Z., Qin, Y., Zhao, H., Zhou, Y., Ren, H., Hao, G., Ling, X., Zhao, J., Zhang, Y., Qi, X., … Chen, Z.-J. (2019). Frozen versus fresh single blastocyst transfer in ovulatory women: A multicentre, randomised controlled trial. The Lancet, 393(10178), 1310-1318.https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32843-5
Yate, F. J. (2019). El concepto de persona en Tomás de Aquino: un aporte para la educación en la actualidad en D. C. Cely Atuesta & J. C. Murcia Padilla. (Eds.), Reflexiones filosóficas, pedagógicas y curriculares del realismo pedagógico (1.ª ed., pp. 127–142). Ediciones USTA.https://doi.org/10.2307/j.ctvr43hzt.9
Citas
- Alcázar, J. L. (2018). Riesgos para la salud en los niños concebidos mediante Técnicas de Reproducción Asistida. Early Institute, A.C.
- Almeida, V. H. & Díaz-Pérez, A. (2022). Análisis bioético (subjetivismo moral) desde la percepción de los clínicos sobre la situación de los embriones sometidos a fecundación in vitro. Quito-Ecuador. Acta bioethica, 28(2), 239-247. https://doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200239
- Aparisi, Á. (2013). El principio de la dignidad humana como fundamento de un bioderecho global. Cuadernos de Bioética, XXIV(2), 201-221.
- Arias-Pardo, L. M., Pantoja-Rivas, Y. M., Méndez-Manosalvas, E. B. & Bastidas-Obando, L. A. (2025). Alternativas bioéticas para el tratamiento de embriones supernumerarios a propósito de las técnicas de reproducción asistida. Dominio de las Ciencias, 11(1), 1157-1170. https://doi.org/10.23857/dc.v11i1.4232
- Aristóteles. (1981). Política (J.Pallí Bonet, Trad.). Bruguera.
- Aristóteles. (1998). Ética Nicomaquea. Ética Eudemia. (J.Pallí Bonet, Trad.). Gredos.
- Armijo, O. (2015). Nuevas aplicaciones de las técnicas de reproducción asistida: destino de los preembriones sobrantes, infertilidad social y oncofertilidad. Boletín del Ministerio de Justicia, 13-38. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5188583
- Asociación de Academias de la Lengua Española y Real Academia Española. (2014). En Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario. https://dle.rae.es
- Aziz, M. (2017). El personalismo musulmán (M. Bilal Achmal, Trad.). Fundación Emmanuel Mounier. (Trabajo original publicado en 1964).
- Aznar, J. & Tudela, J. (2017). Diez años desde el descubrimiento de las células iPS: Estado actual de su aplicación clínica. Revista Clínica Española, 217(1), 30-34. https://doi.org/10.1016/j.rce.2016.08.003
- Boecio, S. (1979). Sobre la persona y las dos naturalezas. En C. Fernández (Ed.), Los filósofos medievales. Selección de textos (Vol. 1, p. 555-557). Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
- Boecio, S. (2002). Cinco opúsculos teológicos. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://doi.org/10.18800/9789972424540
- Cabrera, A., Ramos, M., Hernández, P. & Llaca, E. (2020). Tasas de éxito en clínicas de fertilidad. Notables diferencias al comparar la información que proporcionan las clínicas de fertilización asistida en México, la obtenida de los reportes internacionales y la extraída de un estudio de campo realizado en México. Medicina y ética, 31(2), 245-286. https://doi.org/10.36105/mye.2020v31n2.01
- Cabrera, J. A., Maza, S. A., Agurto, R. K., Rojas, J. N. & Bravo, D. A. (2024). Vitrificación de Óvulos Humanos: Técnicas y Factores Médicos Actuales. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 6267-6283. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9972
- Carrera-Laureán, N. & Guzmán-Esquivel, J. (2013). Robert Geoffrey Edwards La fertilización in vitro. Revista Mexicana de Urología, 73(2), 59-60.
- Congregación para la Doctrina de la Fe. (1987). Donum Vitae [Sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación]. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
- Congregación para la Doctrina de la Fe. (2008). Dignitas Personae [Sobre algunas cuestiones de bioética]. [Instrucción]. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_sp.html
- Coronado-García, M. E. & Ñique-Carbajal, C. (2021). ¿El término “Preembrión” existe para la Ciencia? ¿Does the term “Pre-embryo” exist for Science? Archivos de Medicina (Manizales), 21(2), 532-534. https://doi.org/10.30554/archmed.21.2.4182.2021
- Cruz-Coke, R. (1980). Fundamentos genéticos del comienzo de la vida humana. Revista chilena de pediatría, 51(2), 121-124. https://doi.org/10.4067/S0370-41061980000200006
- Culleton, A. (2010). Tres aportes al concepto de persona: Boecio (substancia), Ricardo de San Víctor (existencia) y Escoto (incomunicabilidad). Revista Española de Filosofía Medieval, (17), 59-71. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3425631
- De Aquino, T. (1964). Suma Teológica. Biblioteca De Autores Cristianos.
- De Aquino, T. (2005). Opúsculos y cuestiones selectas (Vol. 3). Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). (Obra original publicada en 1265).
- de Hales, A. (2013). Glossa in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi. (Vol. 1). Lulu Enterprises Incorporated.
- de Mestral, E. (2014). Ser persona. En Manual de Bioética (4.a, pp. 31-33). Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas (EFACIM).
- de Pablo, J. L., Recuerda, P., Reus, R. & Azaña, S. (17 de febrero de 2022). ¿Cuál es el destino de los embriones sobrantes de una FIV? Reproducción Asistida ORG. https://www.reproduccionasistida.org/embriones-sobrantes-de-fecundacion-in-vitro/
- de Saint-Victor, R. (1959). La Trinité. (G. Salet, ed. y trad.). Les editions du CERF.
- Dennett, D. (1989). Condiciones de la cualidad de persona (L. Murillo, trad.). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Department of Health & Social Security. (1984). Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology.
- Department of Health, Education and Welfare. (1979). HEW support of research involving human in vitro fertilization and embryo transfer. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000854060&seq=3
- Fluxá, D. & Silva, G. (2017). Células madre: fundamentos y revisión de la experiencia clínica en enfermedades hepáticas. Revista Médica Clínica Las Condes, 28(2), 314-321. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2017.04.023
- Forment, E. (1983). Ser y persona (2.ª ed.). Publicaciones Universidad de Barcelona.
- Gallardo, A. I. & Sánchez, M. (2016). El don de la paternidad y maternidad. En S. Gallardo González (Ed.), La familia y sus retos (Vol. 2, pp. 17-41). Servicio de Publicaciones: Universidad Católica de Ávila.
- Gallardo, S. (2017). La persona humana. Introducción a la Antropología filosófica en M. L. Pro Velasco, C. M. Chivite Cebolla & S. Gallardo González (Eds.), Antropología (pp. 13–47). Universidad Católica de Ávila.
- Girón, G. (2019). Las fronteras éticas de las aplicaciones biotecnológicas. Apuntes de Bioética, 2(1), 104-114. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i1.246
- Grobstein, C. (1979). External Human Fertilization. Scientific American, 240(6), 57-67. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0679-57
- Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? Paidós.
- Irving, D. N. (1993a). Philosophical and Scientific Critiques of “Autonomy”—Based Ethics: Linacre Quarterly, 60(1), 18-46.
- Irving, D. N. (1993b). Scientific and Philosophical Expertise: An Evaluation of the Arguments on “Personhood”. The Linacre Quarterly, 60(1), 18-47. https://doi.org/10.1080/20508549.1993.11878188
- Jacobs, S. A. (2018). Biologists’ Consensus on “When Life Begins”. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3211703
- Jouve, N. (2007). Lo que dice la Biología sobre el comienzo de la vida humana individual. Almogaren: Revista del Centro Teológico de Las Palmas, 40, 25-45. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7780642
- Jouve, N. (2015). Nuestros genes. Mitos y certezas sobre la herencia genética en el hombre. Digital Reasons.
- Jouve, N. (2020). El mensaje de la vida: Credo de un genetista. Encuentro.
- López-Morató, M., Sánchez, M. & Rueda, J. (2021). Human germline genome editing: Update on basic and preclinical research, ethical considerations and possible candidate to substitute PGT in theclinics. Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana, 38(4), 3-15. https://revistafertilidad.com/index.php/rif/article/view/48/34
- Mata-Miranda, M. M. & Vázquez-Zapién, G. J. (2018). La fecundación in vitro: Louise Brown, a cuatro décadas de su nacimiento. Revista de sanidad militar, 72(5-6), 363-365. https://doi.org/10.56443/rsm.v72i5-6.196
- National Institutes of Health. (16 de abril de 2024b). Preeclampsia. MedlinePlus. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000898.htm
- National Institutes of Health. (31 de marzo de 2024a). Fecundación in vitro (FIV). MedlinePlus. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007279.htm
- Nussbaum, M. C. (2011). Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Paidós.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (23 de diciembre de 2019). Procreación artificial. Tesauro de la UNESCO. https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/?uri=http%3A%2F%2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept2418&clang=es
- Parfit, D. (1984). Reasons and Persons. Oxford University Press.
- Pearson, H. (2002). Your destiny, from day one. Nature, 418(6893), 14-15. https://doi.org/10.1038/418014a
- Pele, A. (2012). El sujeto de derecho en Pufendorf. En F. V. Fernández, M. C. B. Áviles y O. C. Angón (Eds.), Perspectivas actuales de los sujetos de derecho (pp. 409-427). Dykinson.
- Pérez-Soba, J. J. (2019). Antropología del don de la vida. Apuntes de Bioética, 2(1), 5-17. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i1.245
- Planker, A. M. (2019). El urgente desafío de promover el valor de la vida humana. Apuntes De Bioética, 2(2), 14-24. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.285
- Pro, M. L. (2020). El concepto de persona en la bioética contemporánea. Estudio, confrontación y diálogo entre Daniel Dennett, Peter Singer y Robert Spaemann. Quién: revista de filosofía personalista, 11, 125-141. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7725482
- Pufendorf, S. (1771). Le droit de la nature et des gens ou Système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique. Fondo Antiguo de la Universidad de Salamanca
- Reguera, M. & Cayón-De Las Cuevas, J. (2021). Deseados pero abandonados: El incierto destino de los embriones criopreservados. Revista de Bioética y Derecho, 53, 139-157. https://doi.org/10.1344/rbd2021.53.36977
- Reimundo, P., Gutiérrez, J. M., Rodríguez, T. & Veiga, E. (2021). Transferencia embrionaria única: Estrategia clave para reducir el riesgo de embarazo múltiple en reproducción humana asistida. Advances in Laboratory Medicine, 2(2), 189-198. https://doi.org/10.1515/almed-2020-0095
- Rivarola, J. (2014). Bioética y sus principios personalistas. En Manual de Bioética (4.a, pp. 41-46). Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas (EFACIM).
- Rodrigo, A., de la Fuente, E., Barranquero, M., Dolz, M., Gómez, R. & Azaña, S. (5 de noviembre de 2024). ¿Es lo mismo donación que adopción de embriones? Reproducción Asistida ORG. https://www.reproduccionasistida.org/donacion-de-embriones/
- Rodríguez, E. (2016). La persona humana, algunas consideraciones. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas, 31(1), 108–127. https://doi.org/10.11565/arsmed.v31i1.294
- Salas, S. P. (2022). Edición genética humana: Análisis de algunos desafíos éticos. Revista Médica Clínica Las Condes, 33(2), 140-147. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.03.004
- Sánchez, J. D. & Luque, F. (2022). El olvidado experimento de Tuskegee. La necesidad de una constante evaluación ética en la investigación biomédica. Journal of Healthcare Quality Research, 37(3), 196-198. https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2019.11.007
- Sánchez, R. J. (2019). Estatuto jurídico del embrión humano. Apuntes de Bioética: Revista del Instituto de Bioética, 2(2), 91-104. https://doi.org/10.35383/apuntes.v2i2.288
- Scola, A. (1999). ¿Qué es la vida? Ediciones Encuentro.
- Seifert, J. (1995). El hombre como persona en el cuerpo. Qué significa ser una persona. Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana, 44(112), 129-156. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7496199
- Sgreccia, E. (1996). Manual de bioética. Diana.
- Singer, P. (1984). Ética práctica. Ariel.
- Singer, P. (1997). Liberación animal. Trotta.
- Singer, P. (2002). Una vida ética: Escritos. Taurus.
- Sociedad Española de Fertilidad. (2022). Registro Nacional de Actividad 2022. Registro SEF: Informe estadístico de Técnicas de Reproducción Asistida 2022. https://www.registrosef.com/public/docs/sef2002_IA.pdf
- Spaemann, R. (1988). Sobre el concepto de dignidad humana. Persona y Derecho, 19, 13-34. https://doi.org/10.15581/011.32580
- Spaemann, R. (1992). ¿Todos los hombres son personas? En R. Löw, M. O. P. Marsch, J. G. Meran, R. Spaemann y J. Ratzinger, Bioética: consideraciones filosófico-teológicas sobre un tema actual (J. L. del Barco, trad.) (pp. 67-76). Rialp.
- Spaemann, R. (2000). Personas: acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”, (J. L. del Barco, trad.). Eunsa.
- Spaemann, R. (2022). Lo natural y lo racional: ensayos de antropología. (2.ª ed.) (J. Olmo, trad.; R. Alvira Domínguez, prologuista & D. Innerarity, trad.). Rialp. (Obra original publicada en 1989).
- Tesarik, J. (2024). Breve historia de la fecundación in vitro en Europa: Una visión desde dentro. World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences, 1-8.
- Vallier, L. (2015). Putting induced pluripotent stem cells to the test. Nature Biotechnology, 33(11), 1145-1146. https://doi.org/10.1038/nbt.3401
- Veiga, A. (2010). Bob Edwards y la FIV: Un premio a la lucha contra la esterilidad. Revista ASEBIR, 15(2), 3. https://revista.asebir.com/assets/asebir-diciembre-2010.pdf
- Velayos, J. L. (2000). Comienzo de la vida humana. Cuadernos de bioética, 1, 29-36.
- von Hildebrand, D. (2020). Ética. Encuentro.
- Warnock, M. (1985). A Question of Life: The Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology. Basil Blackwell.
- Wei, D., Liu, J.-Y., Sun, Y., Shi, Y., Zhang, B., Liu, J.-Q., Tan, J., Liang, X., Cao, Y., Wang, Z., Qin, Y., Zhao, H., Zhou, Y., Ren, H., Hao, G., Ling, X., Zhao, J., Zhang, Y., Qi, X., … Chen, Z.-J. (2019). Frozen versus fresh single blastocyst transfer in ovulatory women: A multicentre, randomised controlled trial. The Lancet, 393(10178), 1310-1318. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32843-5
- Yate, F. J. (2019). El concepto de persona en Tomás de Aquino: un aporte para la educación en la actualidad en D. C. Cely Atuesta & J. C. Murcia Padilla. (Eds.), Reflexiones filosóficas, pedagógicas y curriculares del realismo pedagógico (1.ª ed., pp. 127–142). Ediciones USTA. https://doi.org/10.2307/j.ctvr43hzt.9





















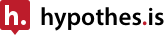




 BIBLIOTECA USAT
BIBLIOTECA USAT