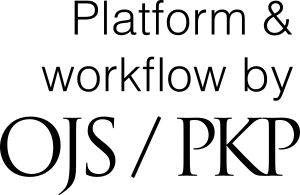Resumen
La bioética y la humanización del cuidado representan pilares fundamentales para transformar la atención en salud, promoviendo una visión centrada en la dignidad, los derechos y el bienestar integral del paciente. Tradicionalmente, los modelos biomédicos han priorizado la enfermedad, relegando la dimensión humana del proceso de atención. Sin embargo, el modelo de atención centrado en el individuo redefine esta perspectiva al situar al paciente como un sujeto activo, con valores, emociones y contextos socioculturales propios. La bioética, como disciplina normativa, establece principios esenciales como la autonomía, la beneficencia y la justicia, garantizando una práctica médica ética y respetuosa. Por su parte, la humanización del cuidado exige una modificación de interacción en la relación profesional de la salud-paciente, enfatizando la empatía, la comunicación y la responsabilidad compartida en la toma de determinaciones de salud a nivel individual. La integración de estos principios en la educación del talento humano en salud y en el diseño de políticas sanitarias resulta crucial para consolidar sistemas de salud más justos, equitativos y centrados en la persona. Este artículo analiza la intersección entre bioética y humanización del cuidado, evidenciando su papel en el avance de la calidad del cuidado y en el fomento de un modelo asistencia que reconozca la individualidad y el respeto hacia cada individuo.
Palabras clave: Bioética; Salud; Derechos; Paciente; Autonomía.
Abstract
Bioethics and the humanization of care represent fundamental pillars for transforming health care, promoting a vision centered on the dignity, rights and integral wellbeing of the patient. Traditionally, biomedical models have prioritized the disease, relegating the human dimension of the care process. However, the individual-centered care model redefines this perspective by situating the patient as an active subject, with his or her own values, emotions and sociocultural contexts. Bioethics, as a normative discipline, establishes essential principles such as autonomy, beneficence and justice, guaranteeing ethical and respectful medical practice. For its part, the humanization of care requires a modification of interaction in the health professional-patient relationship, emphasizing empathy, communication and shared responsibility in making health determinations at the individual level. The integration of these principles in the education of human talent in health and in the design of health policies is crucial to consolidate more just, equitable and person-centered health systems. This article analyzes the intersection between bioethics and the humanization of care, highlighting their role in advancing the quality of care and in promoting a model of care that recognizes individuality and respect for each individual.
Keywords: Bioethics; Health; Rights; Patient; Autonomy.
Introducción
En la actualidad, el ámbito de la salud enfrenta desafíos significativos en la manera en que se brinda atención a los pacientes. Históricamente, la práctica médica ha estado dominada por un enfoque biomédico centrado en la enfermedad, en el cual, los aspectos técnicos y científicos del tratamiento han prevalecido sobre la consideración integral de la persona. (Cohen, 1993)
No obstante, los avances en bioética y la creciente demanda de una atención más humana han evidenciado la urgencia de una transformación del enfoque que priorice la dignidad y el bienestar del individuo. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el papel de la bioética, desde un enfoque humanista, como fundamento para la humanización del cuidado sanitario, especialmente en la práctica clínica, y destacar su relevancia para fortalecer una atención centrada en la persona.
La bioética, al fundamentarse en valores éticos esenciales que guían la práctica sanitaria, se ha consolidado como un pilar clave en la evolución del modelo de atención en salud. Dentro de este contexto, la humanización del cuidado aparece como una respuesta necesaria a la deshumanización de los servicios de salud, promoviendo un enfoque que coloca a la persona en el centro del proceso. Este paradigma reconoce al paciente no como un simple receptor pasivo de tratamientos, sino como un agente activo cuyas emociones, valores, historia de vida y entorno sociocultural influyen significativamente en su salud y bienestar. (Chawla, 2022; del Campo et al., 2016)
En este artículo, se analiza la intersección entre bioética y humanización del cuidado como elementos fundamentales para la construcción de un sistema sanitario más ético, empático y respetuoso. Se plantea la necesidad de consolidar un modelo de atención que no solo responda a las necesidades clínicas, sino que también valore la singularidad del ser humano, fortaleciendo la relación médico-paciente y fomentando su participación activa en el proceso de atención.
Fundamentos éticos en la práctica del cuidado de las p ersonas
La ética se ha consolidado como una disciplina fundamental para regular las prácticas médicas en distintos contextos, especialmente en situaciones de incertidumbre donde se requiere tomar decisiones éticas que equilibren el bienestar del paciente con principios normativos esenciales. Dentro de este marco, la bioética se fundamenta en valores éticos esenciales que orientan su práctica y aplicación. Estos principios, según Perea y Bernal (2022), guían la atención sanitaria, buscando proteger la dignidad y los derechos de los pacientes.
Asimismo, mencionan que el alcance de la bioética va más allá de la práctica clínica, extendiéndose a la elaboración de políticas públicas de salud que buscan garantizar una atención justa, eficiente y de calidad. Para estos autores, la bioética no solo aborda los dilemas éticos presentes en la relación médico-paciente, sino que también impulsa estrategias orientadas al bienestar colectivo y al desarrollo integral de las poblaciones más vulnerables.
Para Camargo (2021), en el transcurso de la emergencia sanitaria de este siglo, los fundamentos bioéticos adquirieron una relevancia crítica, especialmente en la distribución de recursos limitados y en la asignación prioritaria de tratamientos en el marco de un escenario de sobrecarga sanitaria; donde la coyuntura sanitaria global evidenció la necesidad de un enfoque bioético ampliado, no solo centrado en la ética médica, sino también en las implicaciones sociales, económicas y políticas de la emergencia. Así, la toma de decisiones en salud pública durante este periodo demostró la importancia de integrar valores de imparcialidad y transparencia en el manejo de crisis, garantizando que la atención médica sea justa y centrada en la persona, incluso en condiciones extremas.
Tanto Camargo (2021) como Avellaneda y Vásquez (2019) refieren que estos principios bioéticos no solo regulan la práctica médica en tiempos de estabilidad, sino que también son esenciales para adaptar los marcos éticos en contextos de crisis, asegurando que valores como la equidad y la justicia social sean considerados en la asignación de recursos sanitarios y en la definición de prioridades asistenciales.
Desde una perspectiva aplicada, Camargo (2021) sostiene que la bioética trasciende la gestión de casos clínicos individuales e impacta en la formulación de políticas de salud pública que incorporan un enfoque integral. Este enfoque no solo se centra en la relación médico-paciente, sino que también considera los elementos sociales que afectan la salud, reconociendo el efecto de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales para el bienestar de los individuos y comunidades.
Asimismo, este autor plantea que, en este contexto, la bioética se configura como un marco imprescindible para avanzar en la humanización del cuidado, promoviendo una visión holística que no solo prioriza la salud individual, sino que también atiende a las interconexiones sociales y comunitarias que inciden en los procesos de enfermedad y recuperación. Al enfatizar los factores sociales de la salud, la bioética contribuye a evitar la vulneración de la dignidad e integridad de los pacientes, reforzando la necesidad de un sistema de cuidado orientado en el individuo y la equidad en salud.
Relación entre bioética y la dignidad humana
Todo el equipo de salud debe mantener un equilibrio para la salvaguarda de los derechos humanos desde el enfoque bioético, lo cual requiere resaltar la necesidad de considerar la ética biomédica y los derechos humanos como valores interrelacionados, en la toma de decisiones informadas relativas a tratamientos y cuidados pertinentes que afectan la salud integral de las personas, con el propósito de asegurar la protección de los derechos básicos de cada individuo. (Bellver, 2020; Baltazar, 2022)
Bellver (2020) señala que, para proteger los derechos fundamentales, es esencial considerar tanto la normatividad aplicable como las declaraciones y comités que promueven la solidaridad, el acceso justo a los servicios de salud y el respeto hacia la dignidad humana. Destaca la importancia de abordar desafíos éticos como la asignación de recursos limitados, el respeto a la privacidad del paciente y la garantía de que los grupos vulnerables reciban atención médica esencial. Asimismo, en el contexto postpandemia Covid-19, Esposito (2004) sostiene que la biocracia cobra relevancia como un principio esencial asociado a un derecho mundial, el cual demanda la creación de un entorno social y global donde los derechos y libertades de todas las personas sean plenamente respetados y garantizados.
Por lo anterior, es necesario garantizar los derechos humanos en la salud, proponiendo un sistema que, además de la eficiencia médica, priorice el bienestar integral de las personas. La dignidad humana es clave, abogando por un cuidado que respete la vida, la autodeterminación y la independencia del paciente (Márquez, 2020). Este enfoque está estrechamente relacionado con los fundamentos bioéticos que Bellver (2020) destaca como impulsores de un modelo de atención orientado al individuo en relación activa con la gestión de su propio cuidado.
La bioética integra la humanización del cuidado, resaltando la importancia de la dignidad humana y la necesidad de un consenso ético a nivel global. Los principios bioéticos, combinados con la participación comunitaria y alineados con las directrices internacionales para el desarrollo sostenible, ofrecen un enfoque ético y práctico en la atención sanitaria. Este enfoque es especialmente relevante en áreas como la igualdad de género, el acceso equitativo a los servicios de salud y la justicia sanitaria, sirviendo como guía para promover un sistema de salud más justo, accesible y ético. (García, 2020)
García (2020) también destaca que la pandemia demostró las falencias de los sistemas políticos y sociales, destacando la urgente necesidad de transformar el enfoque gubernamental para que tenga como fin el respeto más profundo de la dignidad humana. Esto obliga a los Estados a salvaguardar las garantías básicas de toda persona sin distinción alguna, independientemente de las circunstancias, como parte esencial del nuevo orden mundial (NOM). Señala, además, que la biocracia se contrapone a las formas de gobierno que, en lugar de proteger la vida humana, favorecen el biopoder, entendido como el control biológico y social. En este contexto, la biocracia promueve un poder político basado en valorar, proteger y cuidar la vida humana en su totalidad, favoreciendo la autonomía, la dignidad y el bienestar de cada individuo.
Tras la pandemia Covid-19, surgieron reflexiones sobre los desafíos éticos que expusieron las deficiencias de los sistemas de salud a nivel global. Para Caldera (2020), la biocracia invita a reconsiderar estos sistemas, poniendo énfasis en la solidaridad, la sensibilidad y el respeto mutuo como pilares esenciales para humanizar el cuidado. Este enfoque plantea la necesidad de reestructurar los sistemas de salud para que sean más inclusivos, garantizando no solo eficiencia, sino también el respeto a la dignidad humana.
Aplicación de consideraciones éticas en escenarios de salud
Garantizar la autodeterminación del individuo constituye un principio fundamental, incluso en contextos quirúrgicos de alta complejidad, donde es clave que los pacientes estén bien informados para tomar decisiones basadas en sus valores. La bioética garantiza que la dignidad humana se respete en todo acto médico, promoviendo decisiones inclusivas y empáticas, especialmente en pacientes vulnerables. La toma de decisiones compartidas, como principio bioético, fomenta la corresponsabilidad del paciente en su cuidado, fortaleciendo el respeto y la escucha en el proceso. (Camargo, 2022)
Además, los principios de justicia y utilitarismo son fundamentales para una asignación equitativa de los recursos médicos en contextos como la cirugía cardiovascular, asegurando que todos los pacientes reciban atención adecuada sin importar su situación social. La ética de las virtudes enfatiza que los profesionales de la salud deben mostrar cualidades como compasión, humildad y benevolencia, esenciales para la humanización del cuidado. En conjunto, estos principios éticos y teorías bioéticas deben guiar la práctica médica, promoviendo un enfoque integral que respete la dignidad humana y fomente una atención más justa y humanizada. (Camargo, 2022; Navas, 2020)
El abordaje ético en el ámbito sanitario, explica Camargo (2022), requiere una serie de procesos cognitivos que incluyen la identificación del dilema, la recolección de antecedentes relevantes, el análisis de posibles elecciones y la justificación de la decisión tomada. Este procedimiento concluye con la implementación de la acción y un seguimiento para evaluar la eficacia de la decisión.
Uno de los modelos bioéticos empleados en el proceso decisorio en el ámbito de la salud es el Modelo de Integración Razón-Emoción (MIRE), este modelo estructura el proceso decisorio en cinco etapas fundamentales: entender el problema, evaluar las opciones disponibles, seleccionar y justificar la decisión, llevarla a cabo y analizar sus resultados. El modelo hace énfasis en la integración de la razón y emoción, considerando que, tanto las emociones como el razonamiento lógico, son necesarios para una toma de decisiones ética y adecuada. (Molina, 2019)
Según Molina (2019), una de las limitaciones del Modelo MIRE radica en la dificultad de aplicar de manera efectiva la integración de razón y emoción en situaciones de alta presión emocional, lo que podría dar lugar a decisiones impulsivas o sesgadas. En comparación con otros modelos bioéticos, como el de los principios de Beauchamp y Childress, el Modelo de Integración Razón-Emoción (MIRE) se distingue por su enfoque holístico; sin embargo, puede carecer de la estructura normativa que caracteriza a los modelos más tradicionales. La aplicabilidad clínica del MIRE está condicionada a la capacidad del profesional para equilibrar adecuadamente ambos aspectos, lo cual resulta un reto en contextos clínicos complejos.
Molina (2019) resalta la relevancia del Modelo MIRE que favorece el desarrollo de la competencia ética en los profesionales de la salud, abarcando habilidades cognitivas (como la identificación de problemas y la toma de decisiones), afectivas (reflexión sobre las emociones y los intereses ajenos) y metacognitivas (evaluación y justificación de las decisiones). Además, este modelo promueve el pensamiento crítico, permitiendo a los profesionales evaluar sus decisiones desde diversas perspectivas éticas, al mismo tiempo que consideran las emociones involucradas durante la fase decisoria.
Cuidado humanizado: concepto y necesidad
Definición del cuidado humanizado
El cuidado humanizado en el ámbito de la enfermería se entiende como un enfoque holístico que va más allá del tratamiento de enfermedades, abarcando la dimensión emocional, psicológica y espiritual de los pacientes. Se fundamenta en una atención ética, empática y centrada en la persona, con el objetivo de garantizar su bienestar integral. Este concepto se enmarca dentro de la bioética y los fundamentos del cuidado orientado en el individuo, priorizando la dignidad humana, el respeto por la autonomía y la pertinencia en la accesibilidad a los servicios sanitarios a nivel individual. (Villa et al., 2023; Rubio, 2019)
Para comprender mejor los principios fundamentales que sustentan el cuidado humanizado, a continuación, se presenta la Tabla 1 que detalla los principales principios junto con sus respectivas descripciones. Estos principios son esenciales para asegurar que la atención brindada al paciente sea holística, respetuosa y orientada a su bienestar integral.
Tabla 1 Principios de la atención humanizada en salud
Nota. Tabla elaborada por los autores a partir de la información presentada por Bello (2019).
Los principios del cuidado humanizado, como el respeto por la dignidad humana y la atención integral, aseguran un enfoque completo que abarca las dimensiones físicas, emocionales, sociales y espirituales del paciente. La confianza, empatía y comunicación efectiva facilitan la toma de decisiones compartida, mientras que el compromiso con el bienestar y la atenuación del sufrimiento mejoran la calidad de vida. Además, la consideración de la diversidad cultural y social garantiza una atención respetuosa y personalizada, adaptada a las necesidades de cada paciente.
Cuidado formal e informal
La atención sanitaria puede dividirse en cuidado formal y cuidado informal, ambos con características y roles específicos dentro del sistema de salud.
Cuidado Formal. Es aquel que brindan profesionales capacitados dentro de instituciones de salud, como hospitales, clínicas y servicios de atención domiciliaria. Este tipo de cuidado se caracteriza por:
Profesionalización y formación especializada.Los cuidadores formales han recibido capacitación en técnicas de salud, administración de medicamentos y primeros auxilios.
Estructura y regulación.Está regido por normativas y protocolos que garantizan la seguridad del paciente.
Remuneración y derechos laborales. Los profesionales de la salud reciben un salario y tienen acceso a beneficios laborales.
Apoyo institucional. Existen recursos administrativos, tecnológicos y humanos para respaldar la calidad de la atención.
A pesar de sus ventajas, el cuidado formal puede volverse impersonal si no se promueven estrategias de humanización en la atención sanitaria. (Rodríguez-Campos & Ortega-Expósito, 2020)
Cuidado Informal.Es brindado por familiares, amigos o personas cercanas al paciente, sin que exista una remuneración económica o formación profesional previa. Sus características principales incluyen:
Ausencia de formación profesional. La atención es empírica y basada en la experiencia personal.
Falta de remuneración. Es una labor no reconocida económicamente, lo que puede generar sobrecarga emocional y estrés en los cuidadores.
Mayor implicación afectiva. Al tratarse de personas cercanas al paciente, la relación suele ser más empática y personalizada.
Rodríguez-Campos y Ortega-Expósito (2020) señalan que, si bien el cuidado informal es fundamental en muchos contextos, la falta de formación y apoyo institucional puede representar riesgos tanto para el paciente como para el cuidador.
A continuación, en la Tabla 2 se presenta una comparativa:
Tabla 2 Diferencias entre cuidado formal y cuidado informal
Nota. Tabla elaborada por los autores a partir de la información presentada por Rodríguez & Ortega (2020).
La complementariedad de ambos tipos de cuidado puede potenciar una atención más efectiva y humanizada, especialmente en casos de enfermedades crónicas o cuidados paliativos.
Impacto del cuidado humanizado en la calidad de vida de los pacientes
Rodríguez y Santos (2024) sostienen que la influencia del cuidado humanizado trasciende la atención médica, afectando positivamente el bienestar integral del individuo y su red de apoyo. Esto ha demostrado que una atención que respeta la dignidad y las necesidades emocionales del paciente no solo mejora su recuperación, sino que, además, ayuda a disminuir la intensidad de inquietud y cargas emocionales.
Estos autores señalan la importancia de evaluar intervenciones específicas que respalden a quienes cuidan a personas con patologías crónicas. Destacan que tanto las prestaciones económicas como el apoyo domiciliario son esenciales para mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores. Además, subrayan el papel crucial de los organismos gubernamentales, especialmente los sectores de salud e integración social, en la creación e implementación de programas y recursos que alivien el estrés de los cuidadores y promuevan una atención centrada en la persona.
En el contexto de cuidados paliativos, como señalan Gutiérrez et al. (2020), la humanización del cuidado cobra especial relevancia. A medida que se garantiza una muerte digna, el sufrimiento del paciente disminuye, favoreciendo una transición más tranquila y respetuosa con sus valores y deseos. La integración de equipos multidisciplinarios en el cuidado paliativo optimiza la experiencia del usuario y su núcleo familiar, abordando aspectos físicos, psicológicos y espirituales.
Asimismo, Gutiérrez et al. (2020) destacan que la atención del paciente en cuidados paliativos promueve una buena calidad de la muerte, no solo reduce el sufrimiento, sino que, también, respeta las decisiones del paciente, alineándose con los valores bioéticos. En este sentido, un cuidado paliativo de excelencia que atienda las necesidades afectivas y cognitivas de quienes reciben el cuidado, se vincula directamente con una mejora en el bienestar durante la fase final de la vida, promoviendo una muerte digna y respetuosa.
Prácticas que promueven la humanización del cuidado
Para garantizar una atención más humana y centrada en el paciente, se presentan a continuación en la Tabla 3, diversas estrategias que promueven la humanización del cuidado en salud. Estas estrategias buscan mejorar tanto la formación del personal sanitario como la calidad de la interacción entre pacientes y profesionales.
Tabla 3 Estrategias para fortalecer la atención humanizada en salud
Nota. Tabla elaborada por los autores a partir de la información presentada por Padilla & Jiménez (2024) y Torres-Gómez et al. (2024)
Cada una de estas estrategias tiene un impacto significativo, dependiendo del contexto y nivel de atención. Por ejemplo, el uso de tecnologías en la educación en salud puede ser más aplicable en niveles de formación y capacitación de profesionales, mientras que la atención personalizada es esencial en el trato directo con el paciente, especialmente en niveles de atención primaria. La comunicación centrada en el paciente se vuelve crucial en todas las fases del cuidado, pero su efectividad es particularmente destacada en situaciones de alta vulnerabilidad emocional. Por otro lado, la formación en valores bioéticos es fundamental a todos los niveles, pues refuerza el respeto por la autonomía y dignidad del paciente, pero su implementación efectiva dependerá de la cultura organizacional y la integración de la bioética en los programas educativos.
Lograr un equilibrio entre la tecnificación de la atención y la garantía de un cuidado ético y eficaz exige incorporar la humanización como eje fundamental del acto de cuidar. El cuidado humanizado es un pilar fundamental en la atención sanitaria, pues garantiza no solo la recuperación física del paciente, sino también su bienestar emocional y psicológico. Integrar este enfoque en el marco normativo sanitario y en la formación profesional permitirá fortalecer el compromiso con una atención equitativa, ética y centrada en la persona.
Retos y desafíos del cuidado humanizado
El enfoque del cuidado humanizado enfrenta desafíos al integrar principios bioéticos como autonomía, beneficencia y justicia en la práctica diaria. Esto requiere promover decisiones compartidas, potenciar el bienestar integral del paciente y abordar sus vulnerabilidades sociales y familiares. Un reto clave es transformar el modelo biomédico hacia uno relacional, partiendo de la escucha activa y la comprensión del contexto social, fortaleciendo las redes de apoyo para lograr una atención ética, humanizada y de calidad. (Canessa et al., 2021).
También, se requiere promover un enfoque integral y preventivo, destacando que la salud debe abordarse de manera holística, considerando aspectos físicos, ambientales, históricos y comunitarios del individuo. Este enfoque implica transformar los servicios sanitarios para enfatizar la prevención y el acompañamiento continuo, alejándose de un modelo exclusivamente curativo y médico-intervencionista, como señalan De la Guardia y Ruvalcaba (2020), para quienes el abordaje centrado en el paciente debe fundamentarse en principios bioéticos como la equidad, la justicia, la autonomía, la dignidad humana y reconocen cómo los determinantes estructurales generan desigualdades en salud. Destacan, además, que la educación sanitaria y la participación activa del paciente son esenciales para humanizar el cuidado, empoderándolo para tomar decisiones informadas y participativas sobre su propia atención.
Uno de los principales retos del modelo de atención personalizada, de acuerdo con Pastuña (2021), radica en la necesidad del soporte institucional, así como del entorno familiar, cuyo enfoque reconoce que el cuidador requiere un acompañamiento integral que involucre no solo la participación activa y comprometida del núcleo familiar, sino también el apoyo de equipos multidisciplinarios que abarquen áreas psicológicas, médicas y sociales. Este respaldo conjunto disminuye significativamente la sobrecarga emocional y física del cuidador, permitiéndole afrontar de manera más eficaz las exigencias del cuidado diario. Asimismo, el autor señala que un reto clave es implementar intervenciones no farmacológicas y capacitar al personal sanitario en prácticas de cuidado humanizado. Este estudio destaca que acciones como la educación sanitaria, los grupos de apoyo emocional y las pausas de respiro mejoran la calidad de vida del cuidador, fomentando su bienestar integral y resalta la importancia de formar a los profesionales en principios éticos y humanistas para comprender mejor las necesidades emocionales de los cuidadores, favoreciendo una atención empática y respetuosa.
Para Rotaeche y Gorroñogoitia (2022), uno de los principales desafíos del cuidado humanizado es transformar estructuras institucionales y educativas, tradicionalmente enfocadas en la enfermedad. Superar esta barrera implica realizar cambios estructurales y reorientar la formación médica para que los profesionales adopten una visión integral que valore la autonomía, dignidad y preferencias del paciente. Esto requiere desarrollar competencias en habilidades comunicativas, toma de decisiones compartida y sensibilidad ante el contexto sociocultural del individuo.
Estos autores concluyen que para lograr una atención humanizada se requiere esfuerzos coordinados a nivel intersectorial y comunitario, reconociendo la interrelación entre salud física, mental y social. Asimismo, resaltan que el abordaje integral enfrenta obstáculos como la fragmentación del sistema de salud y la resistencia al cambio; destacando entre las soluciones prácticas para superar estos desafíos, los microequipos multidisciplinarios, las herramientas para la toma compartida de decisiones y los planes orientados para reducir la medicalización excesiva, orientando así la práctica clínica hacia modelos más humanizados.
Las propuestas de Rotaeche y Gorroñogoitia (2022) para humanizar el cuidado enfrentan desafíos prácticos, como la fragmentación del sistema de salud y la resistencia al cambio. A pesar de estos obstáculos, la formación en habilidades comunicativas, la toma de decisiones compartida y los microequipos multidisciplinarios ofrecen soluciones viables, pero su éxito dependerá del compromiso coordinado de profesionales, instituciones y autoridades, así como, de los recursos disponibles.
Principio de beneficencia y no maleficencia en el rol del cuidador
El principio de beneficencia y no maleficencia se aplica a las personas asistidas, y de igual forma hacia quienes brindan apoyo, que frecuentemente afrontan desafíos éticos y emocionales al pasar largos periodos de tiempo con los pacientes. Estos principios obligan al cuidador a promover el bienestar del paciente mientras evita causarles daño. Sin embargo, el cuidador también debe ser consciente de su propia vulnerabilidad, ya que la carga de atención prolongada llega a inducir fatiga corporal. Es esencial para los cuidadores, recibir apoyo para equilibrar sus responsabilidades sin sacrificar su bienestar personal, asegurando, de esta manera, que puedan seguir desempeñando su función de manera efectiva y ética. (Moreno, 2021)
Según Moreno (2021), la vulnerabilidad de los cuidadores se refleja en el riesgo de sufrir estrés y desgaste debido al contacto constante con situaciones difíciles de salud. Por ello, se enfatiza la necesidad de aplicar los valores éticos de hacer el bien y evitar el daño en su propio contexto, no solo para mejorar el cuidado del paciente, sino también para proteger al cuidador de daños personales. La capacitación y el apoyo adecuado son cruciales para asegurar que los cuidadores puedan adherirse a estos principios, promoviendo un entorno saludable, tanto para ellos, como para los pacientes que atienden.
Conclusiones
La bioética humanista es un pilar fundamental para el cuidado humanizado, ya que orienta las decisiones médicas no solo desde un enfoque técnico, sino también ético, asegurando el respeto por la dignidad, autonomía y derechos de los pacientes. Este enfoque ético es crucial para la promoción de la justicia y la equidad en la atención sanitaria, ya que establece un marco que prioriza la dignidad humana sobre cualquier otra consideración. A su vez, la bioética humanista impulsa la creación de normativas que no solo buscan la eficiencia en el cuidado, sino también mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de los individuos, asegurando que cada paciente sea tratado de manera integral y respetuosa, independientemente de sus circunstancias.
La integración de la bioética humanista en el ámbito clínico permite replantear la relación tradicional entre el profesional de salud y el paciente, centrando la atención en la dignidad y autonomía de este último. Este enfoque promueve la empatía como un principio esencial, facilitando que los profesionales de la salud no solo comprendan las necesidades físicas del paciente, sino que también reconozcan sus necesidades emocionales y psicológicas. A través de una relación basada en la empatía, los profesionales pueden establecer vínculos más sólidos y respetuosos, lo que permite que el paciente se sienta completamente informado y empoderado para tomar decisiones que reflejen sus valores y preferencias. Este enfoque, centrado en un trato integral y personalizado, no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también contribuye a su bienestar general, fortaleciendo la relación de confianza y mejorando los resultados en la atención.
El cuidado humanizado requiere una transformación profunda tanto a nivel profesional como institucional. Esta transformación implica un cambio ético en las prácticas de atención, que debe orientarse hacia un enfoque más inclusivo, respetuoso y compasivo. La bioética desempeña un papel esencial en este proceso de transformación, ya que promueve no solo el desarrollo de competencias técnicas en los profesionales de la salud, sino también el fortalecimiento de sus habilidades emocionales y comunicativas, necesarias para una atención adecuada y empática. Además, la integración de la bioética humanista en las políticas públicas resulta fundamental para fomentar un modelo de atención sanitaria centrado en la persona, donde la equidad, la dignidad y el respeto sean principios rectores. Para lograr esta transformación, es imprescindible involucrar a todos los actores del sistema de salud, creando una cultura de respeto y cuidado integral que garantice que los pacientes reciban la mejor atención posible.
Aunque el cuidado humanizado basado en principios bioéticos presenta avances significativos, persisten limitaciones, como la fragmentación del sistema de salud y la resistencia a la integración de modelos más humanizados. Es necesario avanzar en la formación continua de los profesionales, en la creación de sistemas de salud más inclusivos y en la mejora de la infraestructura para una atención personalizada. Las líneas de acción futuras deben centrarse en fortalecer la capacitación ética, la colaboración intersectorial y el uso adecuado de las tecnologías para garantizar que los principios de la bioética humanista se implementen de manera efectiva y práctica en todos los niveles del sistema de salud.
Referencias
Avellaneda, D. & Vásquez, S. (2019). Humanización en los servicios de salud de la sociedad de cirugía del Hospital de San José (Centro) [Tesis de pregrado, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud]. https://repositorio.fucsalud.edu.co/handle/001/1575
Baltazar, S. (2022). El derecho a la vida y las omisiones al derecho a la salud y a los derechos del paciente, en la Constitución peruana. Apuntes de Bioética, 5(1), 20-32. https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i1.720
Bellver, V. (2020). Bioética, derechos humanos y Covid-19. Cuadernos de Bioética, 31(102), 167-182. https://doi.10.30444/CB.60
Caldera, J. (2020). Biocracia y derecho fundamental al nuevo orden mundial en la postpandemia COVID-19. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(4), 33-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.3931044
Camargo, R. D. (2021). Visión holística de la bioética en la pandemia COVID-19. Revista Acta Colombiana de cuidado intensivo, 22(1), 579-592.
Camargo, R. D. (2022). Bioética en cirugía cardiovascular. Teorías éticas aplicadas. Revista Acta Colombiana de cuidado intensivo, 23(2), 118-125.https://doi.org/10.1016/j.acci.2022.12.003
Canessa, J., Glasinovic, A. & Nuñez, C. (2021). Herramientas prácticas para el desarrollo de la medicina ambulatoria. Revista médica clínica las Condes, 32(4), 420-428. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2021.04.004
Chawla, L. (2022). Passive patient or active agent? An under-explored perspective on the benefits of time in nature for learning and wellbeing. Frontiers in Psychology, 13.
Cohen C. I. (1993). The biomedicalization of psychiatry: a critical overview. Community Ment Health, 29(6), 509-521. 10.1007/BF00754260
De la Guardia, M. A. & Ruvalcaba, J. C. (2020). La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria. JONNPR, 5(1), 81-90.
Del Campo, E., Gamboa, E., Arbonies, J. C., Ochoa, L., Piñera, K., Oses, A., Bueno, A., Aguirre, B., Galardi, E., Avila, J. M., Rodriguez, J. J., Gorostidi, L., Rua, M. A., Barrena, M. E., Izar, M. I., Urkiza, M. N., Zenarutzabeitia, A., Mendez, T. & Albizuri, L. (2016). Active Patient Programme: a local approach of integrated care in the Basque Country. International Journal of Integrated Care, 16, 166. https://doi.org/10.5334/ijic.2714
Esposito, R. (2004). Bíos: Biopolítica y filosofía. Amorrortu.
García, C. (2020). La bioética como puente entre la dignidad humana, la participación social, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Analysis, 27(5), 1-12. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4595548
Gutiérrez, D., López-Leiva, I. & Cuesta-Vargas, A. (2020). Calidad de la muerte percibida por los cuidadores de pacientes en cuidados paliativos. Enfermería Global, 19(4), 463–482. https://doi.org/10.6018/eglobal.412211
Márquez, A. (2020). Lo que la pandemia puede enseñarnos sobre el “derecho” a morir. Apuntes de Bioética. 3(1), 98-110. https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.393
Molina, N. P. (2019). Modelo de toma de decisiones bioéticas en ciencias de la salud. Revista Latinoamericana de Bioética, 19(1), 135-150. https://doi.org/10.18359/rlbi.3598
Moreno, M. (2021). Crisis, contextos vulnerables y salud mental: un enfoque antropológico. Revista Española de Enfermería de Salud Mental, 13(2), 3-9. https://doi.org/1035761/reesme.2021.13.02
Navas, M. A. (2020). Repensando un nuevo modelo de atención sanitaria: La consulta invertida como enfoque para el empoderamiento del paciente activo. Enfermería Dermatológica (online), 14(41), 52-54. https://doi.org/10.5281/zenodo.4503822
Padilla, C. I. & Jiménez, I. (2024). Mediación tecnológica y humanización del cuidado de enfermería: una revisión sistemática de literatura. Revista Cuidarte, 15(2), 1-21. https://doi.org/10.15649/cuidarte.3537
Pastuña, R. H. (2021). Calidad de vida de los cuidadores de personas con enfermedad de alzheimer: Revisión integrativa. Enfermería investiga, investigación, vinculación, docencia y gestión, 6(5), 37-42.
Perea, C. A. & Bernal, H.B. (2022). Importancia de la bioética en la práctica médica. Revista Cubana de Pediatría, 94(4), 1-5. http://scielo.sld.cu/pdf/ped/v94n4/1561-3119-ped-94-04-e2167.pdf
Rodríguez, R. & Santos, A. (2024). Índice de calidad de vida en pacientes pediátricos con epidermólisis bullosa y en sus cuidadores principales. Nure Inv., 21(133), 1-15. https://doi.org/10.58722/nure.v21i133.2544
Rodríguez-Campos, L. M. & Ortega-Expósito, T. (2020). Cuidado formal vs cuidado informal. Análisis comparativo a través del profesiograma. Trabajo Social Global – Global Social Work, 10(19), 322-342. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v10i19.15343
Rotaeche, R. & Gorroñogoitia, A. (2022). Reflexiones sobre la atención primaria del siglo XXI. Atención Primaria Práctica, 4(1), 1-5. https://doi.org/10.1016/j.appr.2022.100159
Rubio, S. (2019). La humanización de la atención en salud: Apropiación y puesta en práctica de los principales modelos institucionales propuestos en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. http://hdl.handle.net/10554/41767
Torres-Gómez, S. L., Ortega-Valarezo, S. V. & Requelme-Jaramillo, M. J. (2024). Entre protocolos y emociones: Experiencias en profesionales de enfermería sobre cuidado humanizado. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 11450-11465. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i
Villa, L. F., Chuquimarca, M. J., Egas, F. P., Yazuma, J .E., Carrera, L. A. & Quispe, M. A. (2023). Cuidado humanizado aplicado en enfermería: Una revisión sistemática. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,IV(2), 5711-5725. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.1012
Citas
- Avellaneda, D. & Vásquez, S. (2019). Humanización en los servicios de salud de la sociedad de cirugía del Hospital de San José (Centro) [Tesis de pregrado, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud]. https://repositorio.fucsalud.edu.co/handle/001/1575
- Baltazar, S. (2022). El derecho a la vida y las omisiones al derecho a la salud y a los derechos del paciente, en la Constitución peruana. Apuntes de Bioética, 5(1), 20-32. https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i1.720
- Bellver, V. (2020). Bioética, derechos humanos y Covid-19. Cuadernos de Bioética, 31(102), 167-182. https://doi.10.30444/CB.60
- Caldera, J. (2020). Biocracia y derecho fundamental al nuevo orden mundial en la postpandemia COVID-19. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(4), 33-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.3931044
- Camargo, R. D. (2021). Visión holística de la bioética en la pandemia COVID-19. Revista Acta Colombiana de cuidado intensivo, 22(1), 579-592. https://doi.org/10.1016/j.acci.2021.03.003
- Camargo, R. D. (2022). Bioética en cirugía cardiovascular. Teorías éticas aplicadas. Revista Acta Colombiana de cuidado intensivo, 23(2), 118-125. https://doi.org/10.1016/j.acci.2022.12.003
- Canessa, J., Glasinovic, A. & Nuñez, C. (2021). Herramientas prácticas para el desarrollo de la medicina ambulatoria. Revista médica clínica las Condes, 32(4), 420-428. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2021.04.004
- Chawla, L. (2022). Passive patient or active agent? An under-explored perspective on the benefits of time in nature for learning and wellbeing. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.942744
- Cohen C. I. (1993). The biomedicalization of psychiatry: a critical overview. Community Ment Health, 29(6), 509-521. 10.1007/BF00754260
- De la Guardia, M. A. & Ruvalcaba, J. C. (2020). La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria. JONNPR, 5(1), 81-90. https://doi.org/10.19230/jonnpr.3215
- Del Campo, E., Gamboa, E., Arbonies, J. C., Ochoa, L., Piñera, K., Oses, A., Bueno, A., Aguirre, B., Galardi, E., Avila, J. M., Rodriguez, J. J., Gorostidi, L., Rua, M. A., Barrena, M. E., Izar, M. I., Urkiza, M. N., Zenarutzabeitia, A., Mendez, T. & Albizuri, L. (2016). Active Patient Programme: a local approach of integrated care in the Basque Country. International Journal of Integrated Care, 16, 166. https://doi.org/10.5334/ijic.2714
- Esposito, R. (2004). Bíos: Biopolítica y filosofía. Amorrortu.
- García, C. (2020). La bioética como puente entre la dignidad humana, la participación social, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Analysis, 27(5), 1-12. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4595548
- Gutiérrez, D., López-Leiva, I. & Cuesta-Vargas, A. (2020). Calidad de la muerte percibida por los cuidadores de pacientes en cuidados paliativos. Enfermería Global, 19(4), 463–482. https://doi.org/10.6018/eglobal.412211
- Márquez, A. (2020). Lo que la pandemia puede enseñarnos sobre el “derecho” a morir. Apuntes de Bioética. 3(1), 98-110. https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.393
- Molina, N. P. (2019). Modelo de toma de decisiones bioéticas en ciencias de la salud. Revista Latinoamericana de Bioética, 19(1), 135-150. https://doi.org/10.18359/rlbi.3598
- Moreno, M. (2021). Crisis, contextos vulnerables y salud mental: un enfoque antropológico. Revista Española de Enfermería de Salud Mental, 13(2), 3-9. https://doi.org/1035761/reesme.2021.13.02
- Navas, M. A. (2020). Repensando un nuevo modelo de atención sanitaria: La consulta invertida como enfoque para el empoderamiento del paciente activo. Enfermería Dermatológica (online), 14(41), 52-54. https://doi.org/10.5281/zenodo.4503822
- Padilla, C. I. & Jiménez, I. (2024). Mediación tecnológica y humanización del cuidado de enfermería: una revisión sistemática de literatura. Revista Cuidarte, 15(2), 1-21. https://doi.org/10.15649/cuidarte.3537
- Pastuña, R. H. (2021). Calidad de vida de los cuidadores de personas con enfermedad de alzheimer: Revisión integrativa. Enfermería investiga, investigación, vinculación, docencia y gestión, 6(5), 37-42. https://doi.org/10.31243/ei.uta.v6i5.1454.2021
- Perea, C. A. & Bernal, H.B. (2022). Importancia de la bioética en la práctica médica. Revista Cubana de Pediatría, 94(4), 1-5. http://scielo.sld.cu/pdf/ped/v94n4/1561-3119-ped-94-04-e2167.pdf
- Rodríguez, R. & Santos, A. (2024). Índice de calidad de vida en pacientes pediátricos con epidermólisis bullosa y en sus cuidadores principales. Nure Inv., 21(133), 1-15. https://doi.org/10.58722/nure.v21i133.2544
- Rodríguez-Campos, L. M. & Ortega-Expósito, T. (2020). Cuidado formal vs cuidado informal. Análisis comparativo a través del profesiograma. Trabajo Social Global – Global Social Work, 10(19), 322-342. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v10i19.15343
- Rotaeche, R. & Gorroñogoitia, A. (2022). Reflexiones sobre la atención primaria del siglo XXI. Atención Primaria Práctica, 4(1), 1-5. https://doi.org/10.1016/j.appr.2022.100159
- Rubio, S. (2019). La humanización de la atención en salud: Apropiación y puesta en práctica de los principales modelos institucionales propuestos en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. http://hdl.handle.net/10554/41767
- Torres-Gómez, S. L., Ortega-Valarezo, S. V. & Requelme-Jaramillo, M. J. (2024). Entre protocolos y emociones: Experiencias en profesionales de enfermería sobre cuidado humanizado. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 11450-11465. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i
- Villa, L. F., Chuquimarca, M. J., Egas, F. P., Yazuma, J .E., Carrera, L. A. & Quispe, M. A. (2023). Cuidado humanizado aplicado en enfermería: Una revisión sistemática. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, IV(2), 5711-5725. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.1012





















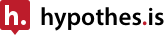




 BIBLIOTECA USAT
BIBLIOTECA USAT